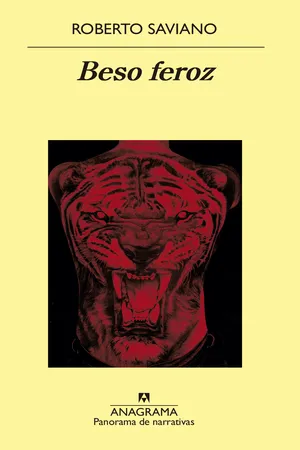![]()
Primera parte
Besos
![]()
HA NACIDO
–¡Ha nacido!
–¿Cómo? ¡¿Ha nacido?!
–Sí, ha nacido.
Al otro lado se hizo el silencio, solo se oía el crepitar de la respiración en el micrófono.
–¿Estás seguro?
Nicolas llevaba semanas esperando aquella llamada, pero ahora que Tucán se lo decía, quería que se lo repitiera, para convencerse de que por fin había llegado el día, para saborearlo bien con la imaginación. Y para estar preparado.
–¡No, estoy de broma, no te jode! Lo que te digo. Acaba de nacer. La Koala aún está en la sala de partos... Dientecito no ha venido, yo he acudido enseguida.
–Ya, ese no tiene cojones para ir. ¿Y a ti quién te ha dicho que ha nacido?
–Un enfermero.
–¿Un enfermero? ¿Y quién coño es ese enfermero? –Nicolas no se conformaba con informaciones vagas, esta vez quería detalles. No podía permitirse improvisar, nada podía salir mal.
–Se llama Enzuccio Niespolo, curraba para el padre de Bizcochito. Le dije que la Koala es amiga nuestra y que, cuando naciera el pequeño, queríamos ser los primeros en saberlo.
–¿Y cuánto le ofreciste? ¿A ver si, como no le has dado ni cien euros, te toma el pelo?
–No, no, le ofrecí un iPhone. El tío estaba deseando que el crío naciera para que le diera el móvil nuevo. Tenía todo el rato la oreja pegada al vientre de la Koala.
–Pues, entonces, allá que vamos. Mañana, en cuanto amanezca.
El alba lo halló vestido, listo para la acción. Estaba sentado en la cama, apenas deshecha porque no había dormido ni un minuto. Cerró los ojos, inspiró profundamente y exhaló el aire, con un sonido seco. Era de día. Debía mantenerse lúcido, no dejarse llevar por los recuerdos. Tenía una misión que cumplir, ya habría luego tiempo para todo lo demás.
La voz de Tucán actuó como el interruptor que da paso a la corriente. Se metió la Desert Eagle en los pantalones y bajó corriendo a la calle.
Tucán ya tenía el casco puesto.
–¿Llevas el móvil? –le preguntó Nicolas, poniéndose a su vez el casco–. No lo habrás sacado del paquete, ¿no?
–No, Marajá, no te preocupes.
–Pues vamos por las flores.
Nicolas se sentó delante y condujo a poca velocidad. Sentía una calma que lo confortaba. Una hora después todo estaría resuelto. Fin del capítulo.
–¡Pero qué hijoputas! –dijo Tucán–. Dicen que no ganan y se pasan la vida durmiendo.
Las persianas del florista estaban echadas. No sabían dónde encontrar otro puesto y además tenían que darse prisa, pensó Nicolas. Frenó en seco y el casco de Tucán golpeó contra el suyo.
–¡La virgen, Marajá!
–La Virgen, tú lo has dicho –dijo Nicolas e, impulsándose con los pies, retrocedió hasta la bocacalle. Protegida por una reja de hierro que, en medio de aquellas ruinas, brillaba como si fuera de oro, había una hornacina iluminada por un foco. La Virgen, casi completamente cubierta de fotos votivas y postales del padre Pío, sonreía tranquila y Nicolas le devolvió la sonrisa. Bajó de la T-Max, le mandó un beso, como le decía que hiciera su abuela de niño, y, empinándose, cogió un ramo de calas blancas que había en un jarrón.
–¿No se enfadará la Virgen? –preguntó Tucán.
–La Virgen no se enfada nunca. Por eso es la Virgen –contestó Nicolas, que se bajó la cremallera de la sudadera y se guardó las flores. Salieron a toda pastilla. En aquel momento, como habían acordado, Pichafloja entraba en acción.
El enfermero los esperaba justo detrás de la verja. El hombre llevaba un plumífero y daba pataditas en el suelo. Tucán lo saludó con la mano y él siguió saltando en el sitio, aunque no lo hacía ya por entrar en calor, sino por el miedo sutil que sentía de que aquellos dos de la moto con el casco puesto no fueran solo a agradecerle el favor.
–Llévanos a ver al crío, que le traemos una sorpresa –dijo Nicolas.
El enfermero quería saber qué intenciones llevaban y contestó que, si no eran parientes, no podía dejarlos entrar.
–¿Cómo que no somos parientes? –repuso Nicolas–. Parientes no son solo los primos. Nosotros somos más que parientes, porque somos amigos, somos la verdadera familia.
–En estos momentos está en el nido, no tardarán en llevárselo a la madre.
–¿Es niño?
–Sí.
–Mejor.
–¿Por qué? –El enfermero preguntaba por ganar tiempo.
–Porque es más fácil.
–¿Más fácil?
Nicolas no contestó.
–Crecer –le contestó Tucán–. Es más fácil crecer si eres niño, ¿o no? ¿O acaso es más fácil si eres niña? Al menos, si sabes a quién follarte, llegas adonde quieras.
Por el silencio de Nicolas, el enfermero se convenció de que esperarían. Quiso abrir los brazos, dando a entender que no había nada que hacer, que esas eran las reglas.
–Quiero ver al crío antes de que la madre se lo ponga en las tetas. –La voz impaciente, cargada de cólera, de Nicolas golpeó al enfermero como si fuera un latigazo y, antes de que pudiera responder, se vio con la cara pegada a la visera del casco–. Te digo que quiero ver al pequeño. Además, le traigo flores a la señora. Dime cómo se va. –Y de un empujón lo devolvió a la posición recta.
La información llegó con precisión, no tenía pérdida. Tucán cogió entonces la caja del iPhone y la lanzó al aire y, siguiendo la trayectoria con la mirada, el enfermero empezó a agitar los brazos temeroso de que el teléfono cayera al suelo. Tan concentrado estaba en su joya tecnológica que no advirtió el humo negro y denso que se elevaba a unos metros de distancia, ni notó el olor acre de las ruedas ardiendo. Pichafloja había sido puntualísimo. Eso era lo que le había pedido Nicolas o, mejor dicho, lo que le había ordenado. Quiero mucho humo. No debe verse nada. Y le había aclarado que quería que la garita de los guardias de seguridad se quedara vacía, lo que menos necesitaba era que un montón de vigilantes se pusieran a perseguir una moto. «Algo que despiste, Pichafloja.» Y Pichafloja había escogido un váter que había cerca de la garita. Las ruedas las había robado del taller de un mecánico aquella misma mañana y, con un poco de queroseno y un encendedor, crearía una gran humareda tóxica y nauseabunda que desviaría la atención de todos hacia aquel baño.
La T-Max franqueó la verja despacio. Hasta ese momento el plan había seguido una lógica. Nicolas había calculado el tiempo y previsto posibles obstáculos y, por su parte, Tucán había desempeñado tan bien su papel que se había sentido una pieza imprescindible de aquel mecanismo bien engrasado. Pero de pronto Nicolas aceleró y desbarató toda la lógica. Encabritó la moto para subir el primer tramo de escalera, como si fuera un caballo que salta un obstáculo, y, dando tumbos por los escalones, llegó a la entrada. Las puertas automáticas se abrieron y la T-Max se plantó en el vestíbulo.
En aquel lugar cerrado, el motor parecía el de un Boeing. No se habían encontrado con nadie, a aquella hora no había empezado aún el ir y venir de las citas y las visitas, pero su irrupción hizo que acudiera el personal del hospital, que empezó a salir de las consultas, desconcertado. Nicolas no hizo caso. Buscaba un ascensor.
Entraron en la sección de maternidad, donde los acogió el silencio. No se veía a nadie en los pasillos ni se oían voces ni gimoteos que indicaran dónde estaba el nido. El caos que habían desencadenado abajo no parecía turbar la tranquilidad que reinaba en aquella planta.
–¿Cómo coño se llama el crío?
–Pondrá los apellidos, ¿no? –contestó Tucán. Conocía muy bien al Marajá y no se atrevía a preguntarle cómo pensaba salir del lío en el que se habían metido. Esa era precisamente la fuerza de Nicolas: llevaba a las personas al límite sin que se dieran cuenta.
Dejaron la T-Max en el pasillo. La moto, negra y brillante, parecía una enorme cucaracha entre aquellas paredes de color verde claro cubiertas de carteles que explicaban los beneficios de la lactancia materna. Echaron a correr por el pasillo en busca del nido. Tucán iba delante, con el casco aún puesto, y Nicolas lo seguía. Había puertas a derecha e izquierda y no se oía más ruido que el rechinar de sus suelas en el linóleo.
Salieron a un vestíbulo, en el que, detrás de dos escritorios vacíos, se veía el reluciente cristal del nido. Allí estaban las criaturas recién nacidas, todos alineados, con la cara encendida, envueltos en bodis color pastel; unos dormían, otros movían los puñitos sobre la cabeza.
Marajá y Tucán se acercaron como si fueran parientes que quieren ver a quién se parece más el niño, si a la madre o al padre.
–Antonello Izzo –dijo Tucán. La mantita azul con el nombre bordado en una esquina subía y bajaba casi imperceptiblemente–. Ese es. –Se volvió a Nicolas, que estaba quieto, con las palmas apoyadas en el cristal, mirando a aquel recién nacido que en ese momento sonreía o eso le parecía a Tucán.
–Marajá... –Silencio–. Marajá, ¿y ahora qué?
–¿Cómo se mata a un bebé, Tucán?
–¡Y yo qué coño sé! ¿Ahora se te ocurre? –Nicolas sacó la Desert Eagle de los calzoncillos y quitó el seguro con el pulgar–. Será como reventar un globo, ¿no? –continuó Tucán.
Nicolas abrió la puerta del nido con cuidado, para no despertar a los niños, y se acercó a Antonello, el hijo de Dientecito, el hijo de la persona que había matado a su hermano Christian de un tiro en la espalda, como el peor de los traidores.
–Christian... –susurró. Era la primera vez que pronunciaba el nombre de su hermano desde el día del entierro. Estaba como hechizado, con la mirada al frente pero perdida. A Tucán le daban ganas de ponerse a aporrear el cristal y gritarle que se diera prisa, que le pegara un tiro al hijo de aquel cobarde ya, rápido, pero Nicolas, que había apoyado el cañón de la pistola en la tripita del pequeño, no apretaba el gatillo. La pistola subía y bajaba lentamente, como si la criatura levantara con sus pulmones los dos kilos de hierro. Tucán se volvió a mirar el pasillo y vio que, en aquellos momentos de vacilación, había aparecido una enfermera. La mujer venía corriendo y empuñaba el pie de un gotero como si fuera una lanza.
–¿Qué haces? –le preguntó la enfermera. Entonces vio a Nicolas y empezó a gritar–: ¡Que roban a los niños! ¡Que roban a los niños! –Tucán le apuntó con su Glock y ella se quedó parada, con el pie del gotero en el aire, pero sin dejar de gritar–. ¡Que roban a los niños! ¡Que se llevan a los niños! ¡Ayuda, ayuda! –La voz sonaba cada vez más aguda, como si fuera una sirena.
–¡Rápido, Marajá, dispara, que nos pillan! ¡Reviéntalo!
Pero Nicolas había ladeado la cabeza como para observar mejor al hijo de Dientecito y de la Koala. El pequeño dormía plácidamente, con una respiración profunda y constante, a pesar de la pistola: también Christian, cuando su madre volvió del hospital, después del parto, dormía así. Su madre le decía que se sentara en el sillón y se lo ponía en los brazos y Christian seguía durmiendo. Allí, en cambio, los demás niños empezaron a despertarse. En un instante se armó un escándalo: el llanto de un niño contagiaba al de...