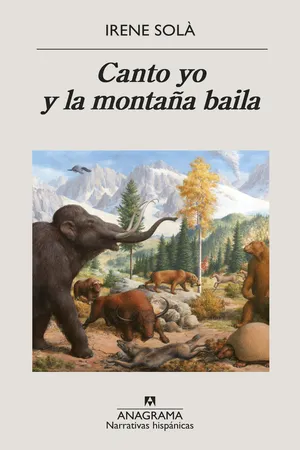![]()
II
![]()
EL ALGUACIL
Les digo adiós con la mano. Dentro de nada aparecerá Cristina con una granada. Les digo adiós con la mano levantada. Cruzan la mañana como si fuera un campo. Los reconozco de lejos porque los he visto crecer apareciendo y desapareciendo entre los bancales. Hilari, estirado como una caña, con el pelo largo, de paja amarilla. Como su padre. Jaume, el hijo de los gigantes, todo hombros, la cabeza pequeña, redonda y oscura. A los vecinos, a los hombres, a los campesinos se los saluda con un movimiento de cabeza seco, serio, respetable. Pero a ellos dos les digo adiós con la mano como se dice adiós a los niños, con alegría y vehemencia, con el brazo levantado y en movimiento, como desde lo alto de un barco o al pasar un autobús. ¡Adiós, adiós! Se lo digo con entusiasmo, como a los niños, porque todavía son niños, hostia. Antes, en mi época, a los veintipocos, a los veintitrés o veinticuatro años, ya éramos hombres. Pero ahora, ahora los jóvenes no se crían así. Sonríen. Levantan las escopetas. El pelo al viento. Las chaquetas marrones, verdes. Van sin Mia y sin la perra. Pienso: ¿dónde estará Mia? La espalda recta. Los pies en las botas. ¡Adiós, adiós! Les digo adiós con la mano y se meten en la mañana para no volver nunca más.
Hilari es charlatán, lo llenaría todo de palabras. Habla tanto que hasta a las cebollas les salen orejas y los animales se le escapan, hartos del oírle chacharear. Pero tiene buen corazón, eso no se puede negar. Si hasta Rei, que es un vecino, y hay que ver lo roída que tiene el alma, con la de cosas malas que podría decir de Hilari, como de cualquier otro: que si tiene pluma, que si es afeminado, que si todo el día con el gigante ese... A saber lo que podría decir del chico y de sus amistades. Y sin embargo le da cestos y más cestos de judías. Que los he visto yo, que Hilari hace preguntas y Rei contesta como si la mala uva no fuera su savia. Pero los tres tienen buen corazón. Mia y Jaume también. Pero Mia y Jaume son más callados, más para sus adentros, más sosegados, y por eso se juntan y se entienden tan bien. Hace cierta gracia y da calorcillo que los dos, tan tímidos y hoscos, se quieran y se busquen como dos gatos de la misma camada. E Hilari alrededor de ellos como si fuera el maullador y el raquítico de la camada. No sé por qué miro tanto a los hijos ajenos, si tengo dos hijas propias. Pero bien, estos hijos de Sió de Matavaques tienen buen corazón, son buenos vecinos y de buen conformar, y Jaume el de los gigantes, venga de donde venga y sean sus padres como sean, a mí siempre me saluda y siempre me trata con educación, y dime con quién vas y te diré quién eres.3 Sió es una madre coraje y sus hijos, un trozo de pan.
Matavaques, la casa de Sió, Mia e Hilari –hace años que han muerto Domènec y el viejo Ton–, está justo debajo de la nuestra. En invierno, entre las ramas desnudas de los árboles, se entrevé Matavaques, con las cochiqueras y el huerto. El viejo Ton de Matavaques murió en silencio, como una vela, de un resfriado a una bronquitis, de la bronquitis a una pulmonía, quietecito, sin decir nada, y adiós. A la pobre Sió se le murió Domènec de repente. Acababa de nacer Hilari cuando le cayó un rayo en la cabeza.
Por debajo de Matavaques está Can Grill, que se cae a trozos. Ahora dicen que los dueños, que hace años que no viven ahí, la quieren restaurar y alquilarla. Quién sabe. Da pena que se abandonen las casas. Rei vive más arriba que nosotros. Y más arriba de Rei ya está el pueblo. Qué poco espacio, qué pegados unos a otros viven los hombres y las mujeres en los pueblos. Unos encima de otros, y todos discutiendo y peleándose por cualquier piedrecita, por cualquier tontería. No entiendo cómo la gente puede vivir amontonada.
Y más arriba, en las afueras, tan arriba que no se los considera ni del pueblo ni de ninguna parte, viven Jaume el de los gigantes y su padre, que enviudó hace poco, y que baja al pueblo una vez al año y gracias. Hosco y cazurro como un gato salvaje, tan hosco y cazurro como su mujer, que Dios los cría y ellos se juntan. Jaume y su padre llegan a Francia de una zancada.
A veces me imagino las casas como estrellas de una constelación. Los pueblos como la leche de la Vía Láctea. Y cuando se deja caer una casa a trozos es como si se apagara un puntito del firmamento. Entre todos formamos una cola estupenda de la Osa Mayor alrededor de la carretera. Can Grill abajo del todo, a continuación Matavaques y Can Prim, que es la nuestra, en la que vivimos Neus, los niños y yo, y luego, más arriba, Rei, tan cerca del pueblo que casi no la cuento ni como parte de la constelación, y al final el pueblo, con toda su luz por las noches.
De joven me llamaban Prim porque me casé con Neus, ¡qué mujer esta Neus!, que era la heredera de Can Prim. Después dejamos el ganado y me puse a trabajar en el ayuntamiento, y ahora me llaman el alguacil. Y me gusta, porque hay poca diferencia entre Agustí y alguacil, y porque, con esta barriga, lo de Prim parecía una tomadura de pelo. Sin embargo, alguacil tiene un algo de señorial, de puesto importante. Y a mí me gusta mi puesto. Porque no me hace sufrir. Porque se hace lo mismo todos los días. Porque no depende de las lluvias ni de las sequías, ni de las reses que se mueren, ni de las enfermedades ni de las diarreas. El trabajo de alguacil consiste en atender todo lo que depende del ayuntamiento, los espacios municipales y las carreteras comunales, arrancar y talar los árboles muertos aquí y allá, limpiar las márgenes, mantener los caminos y tenerlo todo limpio y arreglado, y yo encantado, porque soy un manitas, soy el hombre para todo, y me gusta desarrollar ideas y probar cosas. Lo mejor de mi trabajo es ocuparme de los caminos. Que estén siempre arreglados, las márgenes a raya, los árboles podados, el asfalto entero, las señales rectas, los senderuelos de tierra con su grava...
Neus trabaja en la frutería, abajo en Camprodon, y en casa comemos las mejores mandarinas y las mejores naranjas, y en verano, los mejores melones, las mejores cerezas y los mejores nísperos de la temporada, y unos melocotones de agua que dan ganas de llorar. Y tenemos dos hijas, Cristina y Carla. Las más guapas y espabiladas de todas.
Y seguramente ahora suena el disparo. Y el ruido se esparce entre las copas de los árboles. Seguramente es ahora cuando suena, y enseguida se lo traga la montaña. La montaña, con todas sus capas de hojas secas y de tierra húmeda y de tocones, y copas y piedras, y con todos los pájaros con el pico abierto, y todos los animales hambrientos. Y no me llega nada de nada a los oídos. Ni el ruido pequeño, rápido, redondo y suave de los disparos de los cazadores en la montaña. Ni la sensación estremecedora de los malos augurios. Ni el vello erizado en la espalda. Ni el turbio presentimiento de algo malo. Seguramente disparan el tiro ahora. Y suena ahora, de repente. Pero no llega nada de nada, como si los árboles lo taparan por vergüenza.
Nuestra casa y la de Rei, e incluso Can Grill, miran hacia el valle, Matavaques no, porque queda un poco más resguardada. El pueblo, encaramado a medio camino de la cresta, un pueblo de cuestas y más cuestas, también mira hacia abajo, y hasta la iglesia mira a lo lejos, a las montañas del otro lado y al ancho cielo. Es un buen pueblo, más despoblado cada vez, porque habíamos llegado a ser novecientos aquí arriba, en otras épocas, y ahora somos unos doscientos. Pero estamos bien, más tranquilos. Muchos se van de la montaña a la ciudad y a otros sitios, y otros compran casas vacías aquí arriba para ir a esquiar. O las dejan derrumbarse. Pero es un buen pueblo. Con sus tira y afloja y sus discusiones y sus malas digestiones. Lo mismo que en cualquier parte. El alcalde es un buen hombre, aunque sea de los que quieren contentar a todo el mundo y siempre diga sí pero, a la hora de la verdad, nada de nada. Es que la gente también es envidiosa y nunca llueve a gusto de todos. Y cuando no la toman con uno la toman con otro.
Lo que más me gusta del pueblo son las cosas que hacemos todos juntos. Que hasta los de las casas esparcidas subimos a la plaza y entonces parece que seamos todos amigos. No tenemos fiesta mayor de verano. La fiesta mayor es en octubre, y comemos castañas. Y en Navidad cantamos villancicos y tenemos Reyes Magos. El rey rubio es un servidor. Y también la fiesta de la primavera, y el concurso de cocina, que siempre lo ganan los mismos y se le quitan a uno las ganas de presentarse, pero Neus y yo nos presentamos de todos modos. Y algunos años, con suerte, cantamos habaneras. En verano. A mí me gustan mucho las habaneras. Y tiene gracia que me gusten tanto, porque a mí el mar ni fu ni fa. A mí que no me saquen de mis montañas. Ni la llanura ni nada de nada. La playa no, gracias. Pero, ya ves, las habaneras me encantan. Esos hombres que cantan de lugares y paisajes, de penas, de mujeres y de añoranza me llegan directamente al corazón. Se me eriza toda la espalda y se me llena la cabeza de imágenes del mar y de barcos, y de tierras lejanas y de amadas. El mar de las canciones sí que me gusta. Cuando canto: «Te quiero, amor mío, cuánto te quiero. Te quiero más que al azul del mar, como el cielo gris quiere a las gaviotas, como el agua, ¡la libertad!» Me acuerdo de las letras, y si no, me las invento. Y canto cuando arreglo caminos y no me oye nadie, o, si tengo un día romántico y quiero hacer reír a Neus, también le canto, y ella, en broma, me llama lobo de mar.
Una vez Neus me llevó a Calella a oír habaneras, a beber ron quemado y a comer sardinas a la brasa. Es la única vez que me gustó ir a la playa. Aunque me encontraba fuera de lugar entre tantos hombres y mujeres de mar, que se conocían todos. Nosotros éramos forasteros, peces fuera del agua. Me gustó, pero me entró añoranza por volver a la montaña, que es nuestro hogar, y a nuestro pueblo, y a nuestras habaneras. Esas gentes marineras también están hechas de dureza, pero una dureza de otra clase.
Y quién sabe si a lo mejor el disparo sue...