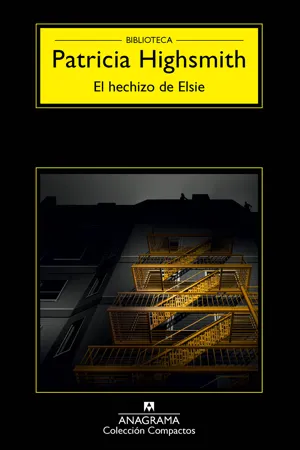![]()
1
La chica apretó el paso y subió al bordillo. Llevaba deportivas nuevas e inmaculadamente blancas, pantalones de pana negros y una camisa de manga corta blanca, con una manzana roja estampada en la pechera. Esquivando a los transeúntes, se desvió bruscamente de su camino y desapareció en el interior de una tienda en cuyo escaparate se exhibían artículos de color lavanda, pañuelos para el cuello de un rosa muy llamativo, abalorios. Salió a los pocos segundos y prosiguió su camino; aunque le tentó el otro lado de la calle, permaneció en la misma acera. Como si fuera una mariposa, describió medio círculo para evitar a un grupo de gente que caminaba con paso cansino, y se puso a revolotear ante otro establecimiento cuya mercancía cubría parte de la acera. Tampoco allí.
Las blancas zapatillas reanudaron el vuelo a la vez que el cabello, corto y rubio, se agitaba. La chica atravesó hacia un punto rojo, se detuvo indecisa, y finalmente entró. La gente que iba de tiendas caminaba en ambas direcciones por la calle Cuatro Oeste. Eran casi las seis de la tarde de un día soleado de finales de agosto y el aire era fresco. La muchacha rubia salió de la tienda con una bolsa de plástico beige en una mano. Con la otra metió un pequeño billetero en el bolsillo posterior de los pantalones de pana. La sonrisa era ahora más amplia en sus labios sin pintar, una sonrisa feliz con un asomo de picardía.
Hizo una pausa para dejar pasar un coche, los talones pegados mientras, impacientándose, se alzaba sobre la punta de los pies. Un joven negro pasó por delante de ella, hizo un gesto como si fuera a pellizcarle el pecho y la muchacha retrocedió, haciendo una mueca con el labio superior que reveló un canino puntiagudo. Luego siguió andando con los labios entreabiertos para absorber el aire, y los ojos buscando huecos entre el gentío para meterse corriendo en ellos.
Varios metros delante de ella, más allá de mujeres rechonchas y chicos con tejanos, divisó una figura masculina que caminaba de una manera peculiar, como zigzagueando, y con un perro atado a una correa. La chica se detuvo repentinamente y aprovechó la primera oportunidad para cruzar la calle.
God está levantando la pata y el mundo es maravilloso, iba pensando Ralph Linderman mientras se aproximaba a la esquina donde la calle Grove se cruzaba con la Bleecker.
Era un día de verano precioso, el sol estaba bajo y sus rayos seguían manando desde el oeste y atravesando ciertas callejuelas tortuosas del Village, y a Ralph la calle Grove le pareció más bonita que de costumbre. Esta calle, al igual que la Barrow y la Commerce, estaba limpia y bien cuidada, cosa que Ralph agradeció. Los vecinos bruñían sus picaportes y pasaban la escoba por los escalones de la entrada de sus casas. En cambio, la calle Morton, a sólo tres travesías al sur, estaba hecha un desastre, con papeles en la calzada y cubos de basura en la acera a la vista de todos. Ralph cayó en la cuenta de que solía ver el lado más feo de las cosas, y también de las personas, aunque para él se trataba sencillamente de una muestra de realismo, incluso de sabiduría, porque sospechar de ciertos personajes, antes de que tuvieran ocasión de gastarle alguna jugarreta, podía ahorrarle muchos contratiempos a un hombre. En su mayor parte, Nueva York era una ciudad sórdida. Bastaba echar una ojeada a las calles llenas de desperdicios para comprender que a la gente le importaba un comino la convivencia, que los niños sabían desde pequeños que podían tirar vasos de papel a la acera, que abundaban los chiflados que iban de un lado para otro musitando cosas, generalmente obscenidades y maldiciones contra sus semejantes. ¡Personas enfermas y personas infelices! Luego estaban los salteadores callejeros: uno de ellos te sujetaba los brazos por detrás mientras el otro buscaba tu billetero. Y eran tipos de pies ligeros, por si fuese poco. A Ralph le había ocurrido una vez, cuando volvía del trabajo sobre las cinco de la madrugada. ¡Malditos fueran los ladrones, la escoria de la tierra!
A veces Ralph pensaba que debería haberse ido de Nueva York veinte años antes o quizá más, después de romper con Irma. O, mejor dicho, después de que ella se fuera con otro hombre, recordó Ralph, ya sin rencor. Habría podido irse a Cleveland, Ohio, por ejemplo, a algún sitio quizá un poco más norteamericano, más decente. Puede que allí hubiera encontrado a las personas o a la persona apropiada, alguien que tal vez habría formado equipo con él para sacar provecho a sus ideas. A Ralph se le ocurrían montones de inventos útiles, pero sus conocimientos de matemáticas e ingeniería eran insuficientes. Luego había sufrido aquella caída, hacía ahora quince años, no, dieciocho, una caída por el hueco del ascensor en un garaje donde trabajaba de día como vigilante. Deslumbrado por la luz del sol, no había visto que el piso del ascensor no estaba allí, había creído que el cuadrado negro no era más que sombra en el suelo, y había caído desde unos cinco metros. No se había roto nada, por asombroso que pareciera, porque aquel día de invierno llevaba una gruesa zamarra de piel de carnero, pero había sufrido una fuerte conmoción en todo el cuerpo. Así se lo había dicho a los médicos, recordó, y así se había sentido en aquel momento, como si al corazón se le hubiesen aflojado un poco las amarras, y también al cerebro, jaquecas durante una temporada y todo eso. Estuvo en tratamiento por la conmoción. No encontraron nada más. Pero Ralph se sentía cambiado desde entonces. Ahora se cuidaba, vaya si se cuidaba, y no se disculpaba ante nadie por cuidarse. Suerte tenía de seguir vivo.
El perro blanco y negro andaba sin prisas, olfateando con interés el neumático de un coche, una bola de papel de plata, alzando la pata sin necesidad, pues ya había vaciado la vejiga unos minutos antes. El perro tenía unos siete años y Ralph lo había recogido de la perrera municipal, salvándolo de la muerte. God era de raza indefinida, pero tenía unos ojos bondadosos, y Ralph valoraba eso.
–¡God! ¡God! –dijo en voz baja, tirando de la correa, porque el animal llevaba varios segundos husmeando los excrementos de otro perro en la calzada–. Vamos ya.
¿Era Elsie la que caminaba hacia él? Ralph parpadeó. No. Pero desde lejos el parecido era grande, aquellos andares alegres, aquella cabeza siempre tan alta, hasta le pareció ver la sonrisa de Elsie desde lejos, pero cuando la chica rubia y joven pasó por su lado Ralph pudo ver que no sonreía. Elsie..., he ahí alguien que debía enderezar el rumbo antes de que fuese demasiado tarde. Una chica inocente e ingenua, llegada de una pequeña ciudad del norte del estado de Nueva York, con veinte años apenas cumplidos; sin duda no era demasiado tarde, y Elsie aún no se había metido en ningún lío. Pero lo peligroso para ella era su propia actitud. Se fiaba de cualquiera. Al parecer, pensaba que los drogadictos y las prostitutas pintarrajeadas de la calle Ocho y de la Sexta Avenida eran tan dignos de confianza como... ¿las personas corrientes? ¡O como él mismo! Elsie decía que encontraba divertido a todo el mundo. Bueno, al menos parecía que hasta el momento se estaba ganando la vida. Ralph había conocido a la muchacha unos seis meses antes, en una cafetería de la Cuatro Oeste. Luego había perdido su pista durante una temporada, y, al volver a encontrarla en la calle, ella le contó que había estado trabajando en una cafetería que permanecía abierta toda la noche y en la que servían café exprés y vino. Elsie siempre buscaba empleos eventuales. Ralph nunca sabía dónde iba a aparecer.
God empezó a andar de forma rápida y Ralph adivinó que el perro se disponía a hacer lo principal.
–¡God, aquí no! –Ralph tiró del perro, que ya estaba encogido, hasta que las cuatro patas estuvieron en la calzada. Luego observó distraídamente que las tripas del perro estaban en orden, sacó una bolsa de plástico y una palita del bolsillo de la chaqueta y recogió el montoncito. La palita con el extremo sucio también la metió en la bolsa, para limpiarla cuando llegara a casa. Justo en el momento en que God reanudaba la marcha, caminando ahora con paso más vivo, algo que yacía en el suelo llamó la atención de Ralph.
A dos metros escasos de donde God había defecado, había una cartera. Ralph se agachó para recogerla sin detenerse del todo; luego él y el perro –cuyo hocico tocó la cartera al mismo tiempo que la mano de Ralph– siguieron caminando, Ralph con la mirada al frente. Nadie corría tras él reclamando la cartera. Ralph siempre había deseado encontrar una cartera, una cartera llena de dinero y, posiblemente, de documentos de identidad. La que acababa de encontrar estaba repleta; era de cuero terso y suave, probablemente de piel de becerro. Ralph se la guardó en un bolsillo de la chaqueta. Como tenía por costumbre, al llegar a Hudson dobló a la izquierda, hacia la calle Barrow, que conducía a la Bleecker, donde él vivía.
Ralph y God entraron en un edificio de cuatro plantas y subieron por la escalera hasta el piso de Ralph, que se hallaba en la parte de atrás. Como de costumbre, al entrar se había encontrado con los dos chiquillos insolentes que hacían rebotar una pelota en el vestíbulo, luego con la figura vestida de negro de la mujer italiana que vivía en el tercer piso y siempre parecía estar haciendo algo con un cubo y una escoba delante de la puerta abierta de su piso y, también como de costumbre, Ralph había musitado un «buenas», sin importarle que ella contestase o no, pero ahora esas personas no lo irritaron porque tenía la cartera.
Tras cerrar la puerta del piso Ralph le quitó la correa a God, luego se despojó de la chaqueta y dejó la cartera sobre una mesa de madera que había frente a las dos ventanas de atrás. Utilizaba la mesa para comer, leer y hacer dibujos con una larga regla, y a veces para construir modelos con piezas móviles de madera. La mesa era de madera de pino, de aproximadamente metro y medio de largo; tenía los bordes mellados por la sierra y estaba lustrosa a causa del uso. Ralph se sentó en una silla de respaldo recto y abrió la cartera con cuidado.
Contenía muchos billetes nuevos de veinte dólares. Ralph los contó y la suma final fue de doscientos sesenta y tres dólares. Luego examinó los papeles, la documentación. Descubrió que, al parecer, la cartera pertenecía a John Mayes Sutherland, que tenía tres direcciones como mínimo, una de ellas en una ciudad de Pensilvania de la que Ralph nunca había oído hablar, otra en California y otra en la calle Grove, que, sin duda, pensó Ralph, era su domicilio actual quizá cercano a donde había perdido la cartera. Había una tarjeta con la firma de Sutherland y, cosida con grapas, la foto de un hombre joven que vestía un jersey con cuello de cisne: era un pase de prensa y correspondía a un festival de películas francesas. La tarjeta había caducado un año antes y constaba en ella la fecha de nacimiento de Sutherland, por lo que Ralph vio que iba a cumplir los treinta ese año. Había cuatro tarjetas de crédito, todas de plástico, y en un compartimento con cierre encontró tres fotos, dos de una mujer joven, de cabello largo y lacio, tirando a rubio, y otra de la misma muchacha con Sutherland. En esta última Sutherland sonreía con cara de felicidad y parecía más joven que en la del pase para la prensa.
Ralph no quiso examinar todos los papeles que contenía la cartera, que eran muchos: tarjetas, direcciones, teléfonos. Se preguntó si encontraría a Sutherland en la guía de teléfonos y si estaría en casa en ese momento. Ralph sonrió mientras alargaba la mano para coger la guía.
Había varios Sutherlands, pero Ralph encontró el que buscaba: J. M. en la calle Grove. Se preguntó si debía llamarle en seguida y tras un breve titubeo decidió saborear unos minutos más su placer, su victoria sobre la falta de honradez. Incluso podía escribirle una nota a Sutherland. Era miércoles. Podía prolongar su placer hasta el viernes. No, hubiera sido excederse.
Ralph colocó la guía sobre la mesa y se acercó el teléfono.
–¡Aaauuu! –profirió secamente God, con sus ojos negros clavados en Ralph, dispuesto a guiarle hasta el frigorífico.
–De acuerdo..., tú primero, God –dijo Ralph, colgando de nuevo el teléfono. Esa noche no empezaba a trabajar hasta las diez, de modo que tenía tiempo para tratar de ponerse en contacto con Sutherland.
![]()
2
Jack Sutherland pensó que había tenido un día excelente. Después de ir al supermercado para preparar la llegada de Amelia, su hija de cinco años, a la que esperaba al día siguiente, y tras sacar un poco de dinero del banco, había pasado un rato agradable almorzando con su viejo amigo de la universidad Joel MacPherson en un restaurante tipo «pub» cerca de la CBS, que era donde trabajaba Joel. A Joel le habían gustado los cuatro dibujos de Jack, borradores para Sueños entendidos a medias, y sus palabras habían animado a Jack:
–¡Justo lo que quiero! Parecen desconcertados, desanimados..., ¡medio muertos!
Y Joel se había reído un poco como ríen los locos. El libro, de ochenta y dos páginas, era de Joel, y los dibujos, por lo menos veinte, serían la aportación de Jack. A éste no acababa de gustarle el título, y así se lo había dicho a Joel, pero un título siempre podía cambiarse. El libro trataba de una pareja neoyorquina con un hijo y una hija en edad de ir a la universidad. Todos los personajes tenían sueños y expectativas que no podían, y quizá no querían, revelar al resto de la familia ni a nadie. Así pues, los soñadores sólo comprendían a medias sus sueños y fantasías, y sólo a medias los realizaban en la vida real, a la vez que las demás personas o los interpretaban equivocadamente o no reparaban en ellos. Después de almorzar, y tras dejarle sus dibujos a Joel, Jack se había dirigido a pie a su tienda favorita de material para artistas, que estaba en la Séptima Avenida. Cargado con una carpeta nueva y un par de blocs de dibujo, así como una botella de Glenfiddich para Natalia (que llegaría dos días después, el viernes), se había permitido el lujo de tomar un taxi en vez de coger el rápido interurbano hasta la calle Christopher, como acostumbraba hacer.
Lo que le hacía sentirse especialmente feliz era la perspectiva de tener a Amelia para él solo durante unas veinticuatro horas. Su hija llegaría en autobús a la mañana siguiente, desde Filadelfia, acompañada por Susanne, que hacía las veces de niñera. Quizá tendría a Amelia durante un día más, pues a menudo Natalia retrasaba su llegada un día.
Y a Jack también le gustaba el piso de la calle Grove, que estaba en el tercer rellano de una casa vieja pero bien conservada. Le gustaba porque él y Natalia habían trabajado bastante en él, pintando algunas habitaciones y comprando muebles de su gusto. Tenían el piso desde hacía tres o cuatro años; había sido un regalo de una tía abuela de Natalia que se había vuelto un poco chiflada al hacerse vieja. Natalia y Jack pagaban sólo los impuestos y los gastos de mantenimiento. La anciana señora poseía una casa en alguna parte de Pensilvania, pero como ahora estaba en una clínica de reposo, nunca volvería a poner los pies ni en aquélla ni en el piso de la calle Grove; todo el mundo estaba seguro de ello. A veces Natalia visitaba a la anciana, que apenas la reconocía. Tenía noventa y seis años y, según Natalia, quizá llegaría a los cien, lo que no era raro en su familia.
Jack y Natalia habían hecho derribar un tabique para ampliar la sala de estar y colocado anaqueles para libros en dos paredes. El cuarto de trabajo de Jack se encontraba al final de un pasillo, estaba cerrado por tres lados y tenía una cortina que daba al pasillo. Había en él una mesa larga, con la altura apropiada para trabajar de pie, y también una silla giratoria que podía subirse cuando tenía ganas de trabajar sentado.
Jack venía de pasar tres meses en Filadelfia, en un estudio de la calle Vine que le había prestado un amigo suyo. De esta manera le había resultado fácil visitar a Natalia los fines de semana en la casa que su familia tenía en Ardmore. Huelga decir que le habían ofrecido alojamiento en Ardmore, pues la casa era grande y la mitad de las habitaciones estaban desocupadas, pero Jack prefería trabajar donde pudiera estar solo, por humilde que fuese el lugar. Lily, la madre de Natalia, pasaba los veranos en la casa de Ardmore y recibía muy a menudo la visita de amigos, que a veces se quedaban uno o dos días, y las comidas las servía Fred, el mayordomo. Aquella forma de vivir no agradaba a Jack, que era incapaz de soportarla durante más de dos días seguidos. Por otro lado, pensaba que a Natalia le convenía pasar algún tiempo lejos de él. Natalia era una de esas chicas o mujeres que a veces levantan el vuelo, quizá para siempre, si se sienten atadas por el matrimonio, aunque sea sólo un poco. Natalia se sentía «más o menos obligada», como decía ella, a pasar unas cuantas semanas con su madre, y ésta les regalaba a veces mil dólares o más si Natalia o los dos necesitaban o querían ese dinero para algo concreto. Pero Jack sabía que la razón por la cual Natalia visitaba a su madre con tanta frecuencia no era el dinero. La c...