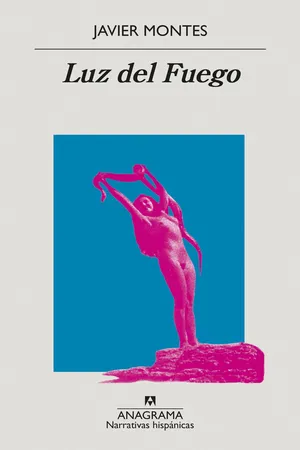![]()
VI
Anochece en Río de Janeiro el 6 de septiembre de 1942: casi primavera a las puertas del invierno austral. Es la capital de un país en guerra, pero nadie lo diría aquí en la dulce playa de Copacabana, a lo largo de la majestuosa curva de seis kilómetros del trecho de arena más famoso y deseado del mundo. Los cariocas pasean por las aceras de la Avenida Atlántica, paralela a la playa: las familias con niños, las parejas de enamorados, los corazones solitarios, las pandillas de adolescentes y cuadrillas de jubilados van y vienen junto al mar y esperan a que oscurezca. A las siete de la noche se ha decretado el primero de tres apagones completos de la ciudad como simulacros de un posible bombardeo alemán.
Posible e improbabilísimo, desde luego: pero la estrategia sirve también para galvanizar a los vecinos de un barrio que tiende demasiado a olvidarse del planeta que lo rodea, a considerarse isla a salvo y mundo aparte. La Guerra Mundial y sus horribles holocaustos llega aquí desdibujada, como motivo de interés distraído, como tema de conversación secundario en cafés y colas de autobús, del que echar mano cuando se agotan los crímenes, el frío, el fútbol. Y cansan un poco los pocos pedantes que cortan cenas y fastidian fiestas empeñándose en recordar que al otro lado del horizonte mueren y sufren millones, se despedazan países y ciudades: esos que se saben al dedillo los avances del frente ruso, se empeñan en detallar los cambios de gabinete en Hungría o Grecia, distinguen puntillosos entre la neutralidad portuguesa y la no beligerancia española.
El apagón, aquí en esta Copa que algunos, con mala o buena intención, llaman la República Independiente de Copacabana, en este barrio separado de la violencia del mundo por el océano que rompe a sus pies y de la aspereza del Brasil y el resto de la ciudad por las montañas cubiertas de selva, tiene un aire de novedad y gran juego de salón sin consecuencias. El Blackout inglés se ha transformado en Blecaute, y ahora que ya ha traducido el nombre la ciudad no necesitará mucho más para traducir también la iniciativa bélica a fiesta popular: las revistas más descocadas, las gacetillas que pronto encumbrarán a Luz del Fuego (si encumbrar es la palabra), ya hablan de estas ocasiones en principio serias como de carnavales pequeños o carnavaladas nocturnas.
En Nochevieja muchísima gente de todo Río y Brasil y el mundo entero acude a esta misma playa para celebrar la llegada del año nuevo: visten de blanco, saltan olas, cantan y arrojan al agua flores en ofrenda a Yemanjá, diosa yoruba de las aguas, esperan el remate a medianoche del espectáculo de los fuegos artificiales lanzados desde la hilera de cruceros y yates que fondean en una hilera colosal, paralela a la playa, tapando el horizonte.
Esta noche, en cambio, esa misma gente da la espalda al mar y espera expectante para ver, o, más bien, para no ver, el momento decisivo del Blecaute. El mismo suspiro expectante, la misma exclamación de placer, se escapa de miles de gargantas cuando a las siete en punto, tras uno de esos atardeceres sumarios y acelerados del Trópico, el sol acaba de ocultarse tras el mar y anochece de golpe, como si alguien tirase del cordón de una bombilla inmensa y dejara la playa y la ciudad a oscuras.
Normalmente toman el relevo de su luz las farolas del paseo marítimo, los faros de sus coches de lujo, los neones coloridos de las boîtes y clubes de playa, los cuadraditos brillantes y regulares de las ventanas de los rascacielos art déco, las lucecitas temblorosas como velas (que en realidad quizá lo sean) en otros tantos altares de las primeras chabolas de lo que un día serán las inmensas favelas de los morros. Pero esta noche, en una especie de antifuegos de artificio, el espectáculo consiste en lo contrario: a las siete, al ruido de las olas, al rumor del tráfico y al runrún de risas y gritos y conversaciones, de pronto, se superpone el aullido mecánico (y a la vez conmovedoramente humano), plañidero y solemne de las sirenas antiaéreas. Comienza grave, casi imperceptible, y asciende por la escala de los agudos lenta, perezosamente, como un coloso invisible que estirase los brazos tras un larguísimo sueño.
Se relevan las sirenas en su canto fúnebre, alzan sus voces y llevan su ulular al clímax de un alarido que muere justo cuando otro altavoz, en otra esquina, toma el relevo y reaviva una polifonía siniestra y grandiosa. Es un sonido inaudito, literalmente, en Río, y cambia de golpe el humor de un pueblo particularmente sensible a lo inarmónico o lo melódico. Más que llorar, los bebés, como los adolescentes más ruidosos y los juerguistas más recalcitrantes, se quedan mudos. Acerca de pronto la guerra, infunde a la neblina húmeda de la noche invernal un olor acre de tragedia, permite de pronto imaginar más y hasta sentir mejor lo que está pasando en el mundo que cien noticiarios de cine y cien partes de guerra radiofónicos.
Tras las sirenas, se hace un silencio sobrenatural: los guardias paran el tráfico y obligan a los conductores a apagar motores y luces. De los autobuses a oscuras salen los pasajeros en silencio, de los cines y los clubes emergen parroquianos desorientados como hormigas que se suman a la multitud. Y un suspiro entre admirado y desconsolado, no muy distinto del que acompaña otras veces los fulgores de la pirotecnia, se escapa de mil gargantas cuando en una sucesión de silenciosos golpes de efecto, tan orquestados como los castillos de fuegos artificiales del réveillon de Nochevieja, se van apagando las luces de la ciudad: primero, las farolas de todo el paseo marítimo. Después, ordenadamente, de un extremo a otro de la playa, las luces de las ventanas y los neones y reclamos luminosos. Finalmente, se oye un grito ahogado y colectivo de estupor, casi de terror, cuando allá arriba, sobre el Corcovado, se desenchufan los grandes focos que iluminan la silueta del Cristo Redentor, que con sus brazos abiertos preserva la ciudad de todo mal, y dejan en su lugar un vacío negro de oscuridad. El apagón de la silueta protectora es una especie de antifulgor y remate ciego del castillo invertido de apagones. Esta vez no alzan un edificio de luz y sonido sobre Copacabana: sepultan el barrio y la ciudad entera, mediante martillazos colosales, en un pozo de tinieblas.
Algunos despistados aplauden. Los silencia una mayoría que les chista y les sisea. Nadie nunca ha visto (o no-visto) así a la cidade maravilhosa de Río de Janeiro. La oscuridad total de la noche de luna nueva es como una pizarra sobre la que a cada cual le resulta fácil dibujar las llamas, las bombas, los gritos de terror que deberían seguirse implacables para completar la coreografía letal.
Su ausencia tras el antiespectáculo deja a la gente sintiendo, más que alivio, una especie de decepción agridulce y rara. Alicaídos, taciturnos, se deshacen los grupos y se dispersa el público y la clientela de bares y teatros.
Pero ni las calles ni la playa se vacían. La ciudad está apagada, no muerta. Pasan minutos, luego horas; la oscuridad y el relente se vuelven casi sólidos. En el silencio de las aceras, se oyen los pasos de los serenos y el golpe seco de las piedrecitas que lanzan desde la calle a las ventanas que dejan escapar tras persianas y cortinas alguna rendija de luz, como granizo invertido e imposible en un cielo que aparte de tropical hoy luce sin luna y cuajado de estrellas.
Los ojos acostumbrados empiezan a distinguir bultos furtivos, solitarios algunos, más frecuentemente emparejados, que van de aquí a allá como almas errantes recién llegadas a un limbo por explorar. Una solidaridad desesperada imanta y aglutina a esos bultos. Los hace aproximarse, tropezar, palparse y acoplarse al fin tras esquinas de garajes, en portales y bajo toldos, sobre la arena de la playa sobre todo.
Los novios eternos sin casa propia ni hostal asequible, los menores indocumentados, los amantes clandestinos, adúlteros, ilícitos o contra natura, los exhibicionistas, las marimachos y travestis, los sobones y los mirones, todo el ejército de sombras que en invierno se acuartela en lo negro de los parques, las esquinas sin farola, la última fila de los cines, aprovecha para reclamar la ciudad y campar por ella al fin a sus anchas. El silencio solo lo rompen bisbiseos al oído, risas ahogadas, jadeos, algún gruñido de placer o de dolor. Las olas fosforescentes alumbran siluetas tumbadas sobre la arena y permiten imaginar acoples naturalísimos o inconcebibles.
A oscuras y a solas, asomada a la ventana de su piso lujoso en la Avenida Atlántica, mirando la playa a oscuras y el vaivén de los bultos, Dora, a sus veinticinco años, siente envidia y ganas de unirse a la gente, allá abajo. El mar atruena más aún en la oscuridad, sugiere misterios e invita a las aventuras que de repente parece prometer el paisaje mil veces visto. La vieja criada Capitú duerme. Y sin decirle nada se calza y baja a la calle atraída por la oscuridad dudosa como una polilla por la luz más cegadora.
A pesar del frío, a pie de arena Copacabana ha pasado de limbo gélido a fogoso purgatorio. Dora tropieza con los cuerpos tendidos en la arena, y a su paso los amantes se interrumpen para llamarla antes de retomar las caricias. Siluetas sin rostro visible ni género distinguible le cierran el paso, tratan de manosearla, cuchichean ofertas, ruegos, obscenidades. La oscuridad, como la muerte, iguala a todos esta noche: ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos y negros y mulatos, jóvenes y ancianos se evitan o se persiguen. Como si la elegante playa de Copacabana se hubiese transformado en una cama inmensa, como si el nuevo dios Blecaute, más poderoso que ningún Rey Momo, hubiese decretado que la ciudad celebre así sus liturgias y sus misterios, que las calles conocidas se vuelvan pasillos de un gigantesco cuarto oscuro donde los cuerpos se acoplen y desacoplen sin mediar palabra, sin los preliminares y consecuencias y rituales del cortejo. Como si el apagón hubiese traído de golpe una versión definitiva, brutal y abreviada, con disfraz único de talla universal, de los martes de Carnaval con los que todos sueñan todo el año.
Dora camina a la vez alerta y pensativa. La excitación del aire la pone filosófica. Tras varias peleas y escándalos, tras internados de monjas no tan estrictas y reclusiones en sanatorios solicitadas por su propia familia, ha cumplido su mayoría viviendo por fin lejos de Belo Horizonte y a su manera. Ya piensa y ha escrito en su diario que considera la vida una aventura, «una simple aventura, banal y fatigosa». Su temperamento le exige probar la gloria, recibir aplausos, amor incondicional de una gran masa de desconocidos. Se prepara para tomar por asalto Río, Brasil, el mundo entero. Le sobra ambición y le falta un plan para acometerla.
Su instinto la aleja de lo convencional y lo mediocre a su alcance: empleos de secretaria, pisos compartidos con señoritas casaderas. Casarse, además, ni se le pasa por la cabeza. Por ahora paga el alquiler de su piso caro de primera línea uno de los ejemplares de su larga colección de amantes (si fuesen sellos valdría una fortuna, bromea a veces). Vive sola desde hace cinco años y le han bastado para conocer el valor y el precio que puede adquirir su cuerpo bien administrado, como la única posesión que de verdad es suya. En una de sus pocas cartas conservadas y ya firmadas por Luz del Fuego, esta misma chica escribirá a una fan desconocida: «Aprenda a luchar contra la explotación de los hombres. Reconozca su valor como mujer. La quieren ingenua, pero eso no quiere decir que usted deba serlo...»
Muchos años más adelante, a los cincuenta y tras toda una vida, escribirá en uno de los poquísimos fragmentos de su diario que se conservaron (quizá por estar adornados con dibujos de animales y flores) que «la mayor prueba de que los hombres explotan a las mujeres es la prostitución. Lo que hay entre uno y otra es una enfermiza relación de dominador y dominada». Pero ahora tiene veintipocos y no maldice su suerte: se conoce lo bastante para saber que no podría vivir de otra manera. El pudor, cree, es la más innoble de las virtudes. Optar por una vida decente sería cambiar unas indecencias y transacciones por otras. No teme la maledicencia de la gente, no lamenta la hostilidad y el rechazo de su familia y de su clase. Solo la asusta, a sus veintitrés años, la decadencia física, la soledad de la vejez, la muerte en la que no deja de pensar a pesar de sus pocos años (o precisamente gracias a ellos).
Porque es imposible no pensar en ella, curiosamente, en medio de la oscuridad y de los amantes anónimos que encuentra a su paso. Es imposible, al final, a pesar de su orgullo y de su certidumbre, no tener un momento de duda, una tentación de arrepentimiento, imaginar un pasado distinto u otro futuro posible: buscar un trabajo honesto, un marido honrado, vivir una vida modesta y respetable de madre y ama de casa.
Luego se revuelve contra esas ideas. Son en el fondo, pese a las apariencias, corruptas, malsanas. A cambio, lo que sí se permite esta noche, tan extraña, tan romántica a su modo, es soñar con un amor puro, desinteresado, abrasador, como el de las novelas y los cuentos en los que hace mucho dejó de tener ninguna fe. No creer en las promesas que nos hicieron de niños no quiere decir que no queramos seguir escuchándolas.
–Perdón, señorita... ¿o señora? ¿Le hice daño?
–No, señor. Con esta oscuridad, todo se perdona.
–¿Con quién estoy hablando?
–Llámeme Paula. ¿Y usted?
–Jorge. Solo Jorge. ¿Me permite acompañarla?
Así, de una forma tan banal como decisiva, como pasan estas cosas en los cuentos, tras el tropezón justificable y quizá no del todo involuntario, en la tiniebla de la ciudad a oscuras, bajo nombres abiertamente falsos y sin verse las caras, se encuentran la joven Dora y el que será, más que un nuevo amante, su gran Amor.
–Ardo por aventuras, ¿y usted?
Sin verse las caras y sin secretos. Dora siente la tentación de hacerse la recatada, pero la resiste. Se conoce demasiado bien para saber que no conseguirá mantener su fingimiento. El desconocido le da pie confesando su propia soledad, su odio a las convenciones. Sabe disimular, si la siente, su desaprobación cuando Dora le habla de su vida llena de amantes, de su virginidad perdida a los dieciséis años. No le permite que la reconvenga, pero tampoco que la compadezca o confunda los términos: lejos de ser explotada, es ella quien explota a los hombres, quien les arranca favores, concesiones, dinero, regalos. Puesto que la sociedad y la vida ha situado a las mujeres en posición de inferioridad, ella, como los miembros de la Resistencia francesa de los que tanto se habla en películas y periódicos, vive su vida como una guerrillera emboscada: aprovecha todas sus armas, todas las situaciones, para vengarse y cobrarse su botín, para rebajarlos e invertir los términos de la injusticia.
Cuando él la besa, con furia de presidiario, ella responde con tanto o más deseo. Por fin ha encontrado, siente, el amor que soñaba: la oscuridad los ha situado en un plano de igualdad, y el anonimato les dispensa de disimulos.
De la curiosidad al amor hay pocos pasos: Dora, predispuesta a amar desinteresadamente, con amor puro de películas y novelas, esa noche de entre todas las noches siente que se enamora del bulto negro que la besa ardientemente. Ayuda, desde luego, que sea alto y recio, que al estrecharla le haga sentir sus brazos fibrosos, su cuerpo lleno de fuerza.
Claro que el camino de la curiosidad al amor es de doble sentido: Dora pregunta a su acompañante si no tiene un encendedor o una cerilla al menos a cuya luz poder verse las caras.
–No, no estropee nuestra aventura. Usted me gusta así, la encuentro delicada y de conversación agradable. ¿Por qué decepcionarnos?
El hombre acaba de remachar la atmósfera novelesca con una contraoferta: tienen por delante las tres noches seguidas de apagones decretadas por el ejército. ¿Por qué no aprovecharlas a fondo, paladear su misterio, abrir el uno al otro el fondo de sus almas, sin los desvíos y distracciones de las apariencias? Se citarán en el lugar donde se tropezaron durante esas tres noches, y aprovecharán la oscuridad, la intimidad compartida de la arena y la orilla de la playa, la compañía de los bultos anónimos y amantes que los rodean, para luego separarse antes de que amanezca. Después de esas tres noches, si quieren, si no se desilusionan al verse, tendrán toda la vida para amarse banalmente. Pero sería una lástima desaprovechar esta ocasión única de alterar el orden amoroso convencional por una vez, gracias al azar, pueden amarse al revés, y llegar a conocerse solo después de haberse reconocido.
A falta de cerillas, Dora ve arder en el fondo de las pupilas oscuras del invisible Jorge un reflejo de las llamaradas qu...