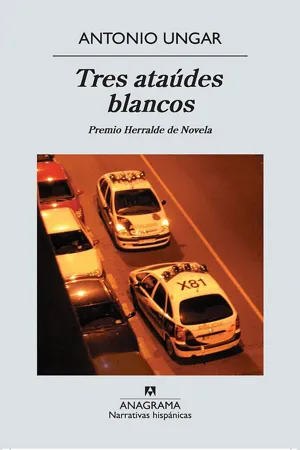![]()
1
Abrí los ojos. La luz entraba en franjas horizontales filtrada por las persianas que cubrían la gran ventana rectangular. No estaba tendido sobre mis tersas sábanas, no recostaba mi brillante cabeza sobre el cojín bermellón ni miraba las estrellas en el cielorraso de mi cuarto. Era ésta una cama reclinable para enfermos dotada de un control remoto con demasiados botones que alguien había puesto en mi mano derecha, una cama cubierta con sábanas tan blancas que brillaban en la oscuridad. Era la habitación 327 de la Clínica Ignatiev y yo estaba a punto de convertirme, por arte de magia, en el inimitable Pedro Akira.
A mi lado estaba recostado el verdadero. Pedro Akira. Con las manos entrelazadas sobre el pecho, metido en un ataúd blanco por fuera y blanco por dentro. Le habían puesto un esmoquin tres o cuatro tallas más grande que su cuerpo, uno cuyas mangas le cubrían casi completamente las manos, dejando ver solamente sus uñas brillantes. Tenía hombreras. Prudentemente habían cubierto su cabeza destrozada con una especie de toalla blanca, y sobre ella habían puesto una máscara como las que se ponen los jugadores de hockey bajo el casco o los asesinos paranormales del más allá en algunas películas de terror. No daba miedo, Pedro Akira convertido en psicópata de partido de hockey daba más tristeza que miedo.
Desde la calle llegaban los gritos de una multitud: viejas consignas del Movimiento Amarillo y de otros partidos de oposición mezcladas con acusaciones al gobierno por el atentado. Imaginé la multitud. Jóvenes, todos esperanzados. Ellos sí que daban miedo: dentro de poco iban a querer que yo llenara todas sus expectativas, que fuera como Akira (o mejor que Akira: un Akira renacido de sus cenizas: un Akira a la Akira potencia). En cambio el prohombre, el verdadero Pedro Akira, tendido en su ataúd a mi lado, daba mucha tristeza. Una tristeza real, honda, que me endurecía la garganta. Una tristeza que desplazaba cualquier otro sentimiento que pudiera albergar: una que mientras la noche avanzaba se convertía en ira contenida y casi a la madrugada me hacía jurar que lo haría, que no tendría compasión: que sería el mejor intérprete que el gran Pedro Akira pudo haber soñado jamás.
*
Todo eso sucedió cuando por fin me pude quedar solo, cuando salieron de la habitación el asesor Jorge Parra y el jefe de escoltas Jairo Calderón y también el doctor Neira y su hija, la dulce enfermera Ada Neira. El operativo había empezado mucho más temprano, en el maletero de una camioneta 4×4 de marca japonesa. Allí iba yo, el precioso cargamento, respirando a medias por culpa de una venda que me tapaba casi toda la cara, incluyendo uno de los dos orificios nasales. Estaba metido en una caja perforada y asegurada con cinta y me sentía ya muy afectado por los dos cigarrillos de marihuana y los cinco cocteles ingeridos durante la tarde. Cuando la camioneta se detuvo en el único rincón del parqueadero no cubierto por las cámaras de seguridad pude oír cómo el jefe de escoltas del difunto daba la orden a los otros escoltas de irse. El doctor Parra sube conmigo a visitar al doctor Akira, dijo, nos vemos mañana a las ocho en la sede.
Cuando arrancaron las otras tres camionetas y hubo silencio, se abrió el maletero. Jairo Calderón, jefe de escoltas, rompió la caja en la que me traían. Pude ver frente a mí una camilla equipada con todo tipo de tubos y recipientes y pantallitas. Calderón me alzó, me acostó en la camilla, me cubrió con una sábana. Lo último que vi fue a una enfermera joven y pecosa que me ponía una mascarilla en nariz y boca. La misma enfermera levantaba un trapo de color blanco con decorados azul claro, como el que cubriera la cabeza de la sor Teresa de Calcuta, y me lo ponía sobre la cabeza. Estaba húmedo, el trapo. Perdí la conciencia. La recuperé en la habitación 327. Cuando lo hice corrí un poco el manto blanquiazul para ver algo. Vi, muy cerca de mi cara, los pequeños pechos de la enfermera pecosa y pelinegra, cubiertos por su uniforme blanco. Olí su perfume. Se abrió una puerta corrediza y por allí se asomó Jorge Parra, agitando nerviosamente su celular. La enfermera se puso tras de mí, enderezó el espaldar de la camilla hundiendo un botón y me reacomodó el trapo sobre la cabeza, de manera que en realidad parecía la monjita de Calcuta.
Como la monjita, fui llevado de ese cuarto a otro. En el otro me esperaban Jairo Calderón y el doctor Neira, iluminados por las franjas de luz que venían de la calle. También estaba Jorge Parra, claro, quien seguía agitando su teléfono celular y gritaba en susurros que me tendieran en la cama, que no había tiempo. Cuando estuve instalado en mi nueva cama de tubos la enfermera Ada Neira intentó sacar la camilla para borrar la última de las pruebas del cambalache, pero la camilla estaba atascada. Por un instante quité mis ojos de ella y los bajé para encontrar qué era lo que impedía el paso de la camilla. Fue entonces cuando vi el blanco ataúd de Pedro Akira. No podía ser otro el cadáver enmascarado. Al sobresalto por semejante descubrimiento se sumó el sobresalto porque la luz del cuarto se encendió sin previo aviso. Pude ver cómo Calderón se arrodillaba a mi lado y levantaba su larguísima pistola para apuntar al bombillo. Hubo un segundo de pánico contenido en el que todos nos miramos mutuamente con ojos muy abiertos.
Parra se acercó muy iluminado para levantar un extremo de la camilla y hacerla pasar sobre los pies del difunto Pedro Akira, repitiendo demasiadas veces la palabra así, así, así, así, así, como estornudando. Cuando se apagó de nuevo la luz, el asesor plenipotenciario palmeó la espalda del médico, besó a la enfermera y salió por fin de la habitación. El jefe de escoltas Jairo Calderón lo siguió obediente y yo empecé a tranquilizarme. Me acabé de tranquilizar cuando el médico se me acercó y me dijo lo que yo ya sabía por boca de Parra: que él era el mejor amigo de Pedro Akira, que lo podía llamar doctor Neira, que respaldaba completamente esta operación, que además de ser cirujano en jefe de esa misma clínica era uno de los fundadores y un miembro del Comité Central del Movimiento Amarillo. Después me puso una mano en el hombro y me dijo Estamos contigo. Se me aguaron los ojos. Con los sentidos todavía alterados por al menos dos tipos de sustancias psicotrópicas, me pregunté si mi cara llorosa se parecería a la de Pedro Akira antes de la lluvia de balas o si empezaría ya a parecerse a la de Pedro Akira después de la lluvia (o solamente era la de sor Teresa de Calcuta). Me reí en voz alta, entre las lágrimas. El doctor Neira y su hija salieron, dejándome solo con el cadáver de mi gemelo.
Estando solo lloré otra vez. Por Pedro Akira. Por la República. Por los que cantaban afuera, bajo la llovizna. Por tipos grises como papá que habían desperdiciado una vida esperando a que todo cambiara, a que las cosas no fueran como siempre habían sido, esperando a que el radio de pilas les avisara que por fin todo era distinto. Me quedé dormido llorando. En algún momento de la noche entró Jairo Calderón, el jefe de escoltas. Cerró el ataúd de Akira, lo levantó de una de las manivelas, lo apoyó en un trapo que traía y se lo llevó inclinado, jalando del extremo de la cabeza. Cuando abrió la puerta pude ver a Ada Neira que montaba guardia en el pasillo, leyendo un libro. Seguí durmiendo.
*
Llegados aquí, se preguntarán todos los que pacientemente escuchan: ¿Qué me llevó hasta la Clínica Ignatiev? ¿Qué me hizo dejar el paradisíaco barrio La Esmeralda, la cómoda y chata casa de mi madre, mi abundante dotación de cocteles, mi cuarto estrellado, mi jardín florido, mi cubrelecho bermellón? ¿Qué me arrancó del calor de un hogar para arrastrarme en una caja de cartón hasta esa habitación de hospital en la que un muerto con máscara era mi única compañía?
No fue la ambición ni fue la sed de poder. Fueron más bien las voces: la de mi madre muerta y la de mi padre vivo. Los dos creyendo siempre, desde los ya remotos días de mi más imberbe adolescencia, que yo no era nada. Nada de nada, tampoco un mal reflejo del grandísimo Pedro Akira. Los dos convencidos de mi absoluta inutilidad para las cosas del mundo, desde siempre, y por lo tanto convencidos también del fracaso rotundo de ellos en su labor de padres (y convencidos de la inminente extinción de nuestra venerable saga familiar). Mamá, desde el más allá, rezando siempre para que yo dejara de ser nadie y me convirtiera por fin en alguien, aunque fuera reemplazando a otro ser humano de similar apariencia. Papá que nunca fue tan lejos y solamente pidió a sus propios dioses que una vez muerto el gran Pedro Akira abandonara yo, de una vez por todas, la descabellada idea de que nuestro parecido físico de alguna manera nos emparentaba. Creía, iluso de él, que ya sin Akira vivo yo acabaría una carrera universitaria o me enrolaría en algún empleo o armaría un pequeño negocio que los haría sentir por fin orgullosos a él y a la difunta.
No tuve entonces alternativa posible. O seguía siendo quien era y me condenaba al desprecio, al olvido y al oprobio de mis propios progenitores, o me robaba la identidad del gran Pedro Akira para probar con mi propia lengua las agridulces mieles del poder.
*
El primer día como adalid y prohombre de la Patria estuve dedicado a poner muy en blanco mis hermosos ojos negros. Hice creíble el milagro de haber sobrevivido a tres balazos en el cráneo. Llevé a cabo con virtuosismo irrepetible mi papel de enfermo terminal. Los únicos testigos fueron La Historia, con mayúsculas, y una enfermera pecosa y pelinegra de nombre Ada Neira. Al atardecer encontré la billetera de Akira en la mesa de noche. Seguramente me la había dejado Parra. De cuero marrón, elegante, vieja. La abrí. Adentro estaba su licencia de conducir, en la que el líder sonreía siendo todavía un estudiante. Su librera militar, cuando era aún más joven, gafas gruesas, pelo largo. Su cédula, renovada hacía poco, con una foto en la que ya se le veía el cansancio de los años. Había también una estampita de la Virgen, el escudo de un equipo de fútbol, tres billetes de veinte mil que seguramente él había tocado hacía pocas horas. Dos tarjetas de crédito. En el bolsillo más pequeño la foto de un niño vestido con ropa de los años setenta, un niño cachetón y sonriente, en tecnicolor, seguramente él mismo.
La visita de la mamá de Akira pasó sin ningún contratiempo por su parte y muchos por la mía. Estaba muy acabada físicamente, la señora (más que yo, su hijo imaginario: medio ciega, medio sorda), y mientras permaneció en la habitación se hicieron innecesarios los preparativos que había llevado a cabo la dulce enfermera Ada Neira horas antes. Me había rapado el pelo, me había cubierto el cuello de un líquido rojo, me había puesto una máscara de oxígeno sin oxígeno, me había cubierto completamente la cara de vendas, me había pegado con esparadrapos un gorro de baño azul, me había puesto una sonda de suero sin suero, me había inmovilizado los brazos con bandas elásticas y me había conectado un medidor de signos vitales a un dedo. Poco antes de que entrara la anciana, la dulce enfermera había posado además una de sus ligeras manos en mi abundante pecho, la había dejado ahí unos segundos y se había alejado después de decirme al oído Tú solamente respira.
Me gustó que me tuteara (como su padre y como Parra: parecía que en el Movimiento Amarillo todos se tuteaban, al contrario de lo que pasaba en la realidad). Gracias a los diligentes preparativos de la dulce Ada no pude decirle que me era imposible respirar bien porque la falsa máscara de oxígeno no dejaba pasar suficiente aire. Mientras la madre de Pedro Akira lloraba, rezaba el rosario, mencionaba anécdotas de cuando Akira era estudiante en la universidad pública, volvía a llorar, se quejaba, yo me iba asfixiando poco a poco, sintiendo cada vez más mareo, preguntándome qué pasaría si no aguantaba más y vomitaba en la señora o moría sin aire. Antes de irse, la anciana se acercó a la cama, me tomó una mano y se acercó a mi cabeza. Con voz entrecortada me susurró al oído Yo sé que vas a salir de esto. Tú eres más fuerte que ellos. Y también me susurró a modo de despedida Todos te necesitamos.
La enfermera le había dejado claro a la madre de Akira que yo estaba en una especie de coma inducido, con los síntomas vitales bajados al mínimo, medio muerto. No era posible por lo tanto que llorara. Pero escuchadas las palabras de la madre (y debilitado por la asfixia) no pude contenerme. A la conmoción por escuchar a esa mujer diciendo frases como de tragedia griega se sumó la conmoción de escuchar también los gritos que llegaban de la calle a pesar de la llovizna: la multitud de la protesta, enardecida por la esperanza de verme vivo. La enfermera Ada Neira entró en plena crisis. Cordialmente arrastró de un codo a la señora Akira hasta la puerta. Tragué lágrimas y mocos, logré zafar una de las manos de su amarre y retiré las vendas y la máscara de mi boca trémula. Me tragué entonces todo el aire que había en la habitación, solamente para poder sollozar como un cachorro. Cuando me calmé un poco quise levantarme y asomarme por la ventana, pero entendí que un movimiento así podría poner en riesgo la operación y el futuro de la República.
Tú eres más fuerte que ellos, había dicho la señora Akira.
Me quedé recordándola, sollozando bajito, en posición fetal. Más tarde, después de un sueño intranquilo, me pregunté qué hacía ahí, oyendo a las juventudes del Movimiento Amarillo que se mojaban por mí. Qué hacía oyendo sus cánticos tristes y engañando a una anciana medio ciega, haciéndole creer que su hijo seguía vivo. La llovizna en el marco de la ventana me arrulló, hasta que pude dormir de nuevo.
*
Soñé con el ataúd blanco de Pedro Akira. Estaba atorado en el tráfico de la ciudad. La Calle Mayor era un solo trancón, los carros pitaban bajo la llovizna, algún conductor se asomaba por la ventanilla y le gritaba al ataúd de Akira que se moviera, que no dejaba circular. El ataúd de Akira estaba abierto, todo blanco. Akira estaba muerto, adentro, con su traje y su máscara de terror, mojándose con la llovizna. No tenía hacia dónde moverse.
Poco después el ataúd blanco de Pedro Akira flotaba en las aguas de una represa cubierta de espuma industrial. Todo olía a mierda y a plástico quemado. El ataúd era arrastrado por corrientes subterráneas hasta una quebrada que se desprendía de la represa. Bajaba a toda velocidad por la quebrada, evitando las piedras, los bancos de arena, cada vez más rápido, desde la cordillera hasta las tierras bajas y calientes.
Yo lo veía pasar desde la orilla y al mismo tiempo lo veía desde la altura de un pájaro al vuelo, pero también lo estaba esperando en una curva antes de que apareciera. Cuando por fin aparecía, caía en cuenta de que estábamos justo antes de unas cataratas que acabarían con el ataúd blanco de Pedro Akira y con el cuerpo de Pedro Akira y con Pedro Akira también.
Lleno de angustia, sintiendo que no podía respirar, corría con el agua hasta la cintura hacia el ataúd que avanzaba. Podía ver el perfil de la máscara de Pedro Akira. Era demasiado tarde. A vuelo de pájaro podía ver cómo Akira y su ataúd caían a destiempo por el vacío de las cataratas y se destrozaban contra las rocas.
En un peladero de la montaña que estaba al otro lado del cañón había unos hombres armados. Con uniformes militares pero en calzoncillos. Celebraban con disparos de ametralladora al aire. Yo sentía que era arrastrado por la corriente. Y que me ahogaba. Me veía desde la vista de pájaro, abajo, en el río, ahogándome. Intentaba nadar pero no podía, tragaba agua.
Desperté con la sábana pegada a la venda de la cara. Respiré.
La televisión estaba prendida en un documental sobre las serpientes del desierto. No había nadie en la habitación 327 de la Clínica Ignatiev. Cuando me senté y me limpié el sudor de la frente entró la enfermera Ada Neira con una gran sonrisa. Sin decir nada cogió el control del televisor y subió el volumen. Inmediatamente se interrumpió la programación y con música de fanfarria el noticiero anunció un Avance Informativo.
Extra. Extra. Extra.
El avance consistía en una rueda de prensa que estaba dando el Movimiento Amarillo desde su sede central. En una mesa muy larga con mantel blanco y vasos llenos de agua, estaban sentados, en su orden, el honorable senador Luis Rabat, el honorable senador Martín Acosta, el neurocirujano doctor Neira, el asesor plenipotenciario Jorge Parra y la honorable senadora María Block. La cúpula del Movimiento Amarillo. Los tres honorables senadores no hablaron ni participaron de ninguna manera: sólo estaban para recordarle a la Patria en vilo que el Movimiento Amarillo tenía honorables senadores. Habló Jorge Parra. En la pantalla se veía tranquilo, casi firme. Describió los hechos que ya todos conocíamos: Pedro Akira abaleado por un sicario en el restaurante italiano Forza Garibaldi, tres disparos en la cabeza, transportado de emergencia a la Clínica Ignatiev. No aclaró cuál era el platillo italiano que degustaba el can...