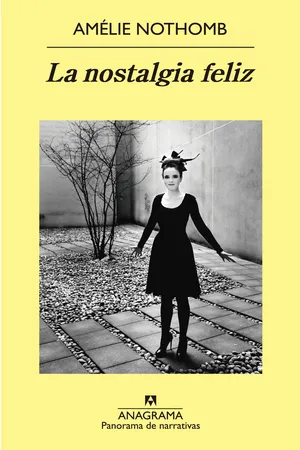![]()
Todo lo que amamos se convierte en una ficción. De las mías, la primera fue Japón. A los cinco años, cuando me arrancaron de allí, empecé a contármelo a mí misma. Las lagunas de mi relato no tardaron en incomodarme. ¿Qué podía decir yo del país que creía conocer y que, con el transcurrir de los años, se iba alejando de mi cuerpo y de mi mente?
En ningún momento tomé la decisión de inventar. Sucedió sin que yo interviniera. Nunca se me ocurrió deslizar lo falso dentro de lo verdadero, ni disfrazar lo auténtico con apariencias de falsedad. Lo que has vivido te deja una melodía en el interior del pecho: ésa es la que, a través del relato, nos esforzamos en escuchar. Se trata de escribir este sonido con los medios propios del lenguaje. Esto implica recortes y aproximaciones. Podamos para desnudar la confusión que se ha apoderado de nosotros.
![]()
Fue necesario reanudar la relación con Rinri, mi novio rechazado de los veinte años. Había extraviado todas sus señas, sin que fuera posible considerarlo un descuido. Fue así como desde mi despacho parisino llamé al número de información internacional:
–Buenos días. Necesito un número de teléfono de Tokio, pero sólo sé el nombre de la persona.
–Bueno, vamos a intentarlo –respondió el hombre, que no parecía ser consciente de la magnitud de mi pregunta: la aglomeración urbana de Tokio cuenta con veintiséis millones de habitantes.
–El apellido es Nakano, el nombre Rinri.
Deletreé, momento lamentable, ya que nunca recuerdo los clásicos y acabo soltando cosas como «N de Nabucodonosor, R de Rocinante», y, al otro lado del hilo telefónico, percibo que me lo reprochan.
–Un momento, por favor, estoy procediendo a la búsqueda.
Esperé. Mi corazón se puso a latir con más fuerza. Puede que sólo me separaran cuarenta segundos de volver a hablar con Rinri, el chico más amable que he conocido jamás.
–En Tokio, con este nombre no aparece nadie.
–¿Cómo? ¿Quiere decir que no hay ningún Rinri Nakano?
–No. No hay ningún Rinri Nakano en Tokio.
Él no se daba cuenta pero eso equivalía a decir que no había ningún Durand en París. Rinri es un nombre tan excepcional como Athanase para nosotros, sin duda para compensar la banalidad de su apellido.
–¿Y qué puedo hacer?
–Espere, creo que aquí tengo el número del servicio de información japonés.
Me dictó las catorce cifras. Le di las gracias, colgué y llamé a información nipona.
–Moshi moshi –me respondió una hermosa voz femenina.
Hacía dieciséis años que no hablaba en ese idioma admirable. No obstante, logré preguntar si podía facilitarme el número de Nakano Rinri. Repitió el nombre en voz alta con la educada diversión de quien pronuncia una palabra rarísima por vez primera, y me rogó que esperara un momento.
–No hay ningún Nakano Rinri –acabó por declarar.
–¿Y algún Nakano? –insistí.
–No. Lo siento.
–¿No hay ningún Nakano en Tokio? –exclamé.
–En Tokio sí. Pero no en la guía telefónica de la sociedad Takamatsu, a la que ha tenido usted la cortesía de llamar.
–Disculpe.
A todos los misterios del universo, a partir de ahora habría que añadirle éste: por qué el empleado del servicio de información francés, a quien le había solicitado el número del servicio de información nacional japonés, me había endosado el de la empresa Takamatsu, totalmente desconocida, pero cuya operadora era encantadora.
Volví a llamar al servicio de información internacional francés y me atendió otro hombre. Me había pasado por la cabeza una idea brillante:
–Quisiera el número de la embajada de Bélgica en Tokio, por favor.
–Un momento.
Me conectó con una sintonía tan pobre que, en lugar de molestar, provocaba una especie de ternura.
Diez minutos más tarde, cuando mi mente estaba a punto de alcanzar la nada más absoluta, el hombre volvió a ponerse al teléfono:
–No existe.
–¿Perdone?
Aquello no tenía ningún sentido.
–No existe ninguna embajada de Bélgica en Tokio –me dijo, como si fuera evidente.
Empleó el mismo tono que habría utilizado para comunicarme que no existía ningún consulado de Azerbaiyán en Mónaco. Comprendí que habría resultado inútil contarle que, durante muchos años, mi padre fue embajador de Bélgica en Tokio y que de eso no hacía tanto tiempo. Le di las gracias y colgué.
¿Por qué me había complicado tanto la vida cuando podía haber actuado de un modo más simple? Llamé a mi padre, que me recitó de memoria el número de la embajada de Bélgica en Tokio.
Marqué el número y pregunté por la señorita Date, calculando que ya tendría unos cincuenta años. Primero intercambiamos algunas efusiones corteses. La señorita Date es la hija de un antiguo embajador de Japón en Bélgica, un poco como mi negativo. Acabé contándoselo todo:
–Date-san, ¿se acuerda de aquel chico que, por decirlo de algún modo, era mi novio hace veinte años?
–Sí –dijo ella en un tono burlón, como si estuviera sugiriendo que semejante mala conducta por mi parte difícilmente podía caer en el olvido.
–¿Es posible que los ficheros de la embajada aún conserven algún rastro de sus señas?
–Espere un momento, ahora mismo lo busco.
Aprecié que no ironizara sobre la irremediable pérdida de sus señas. Cinco minutos más tarde, Date-san dijo:
–Ya no figura en nuestros ficheros. Pero he recordado que su padre era el director de una escuela de joyería, de la que he encontrado una presentación en internet. Su... su amigo es ahora el vicepresidente. El número de la escuela es el que sigue.
Le di las gracias con entusiasmo y colgué. Ahora sólo me quedaba tener valor. Decidí no pensármelo más y llamar enseguida.
Contestó una telefonista. Solicité hablar con Rinri Nakano. Ella pareció disgustarse educadamente, como si acabara de pedirle hablar con la reina de Inglaterra.
–Es que llamo desde París –dije, sin saber a qué santo encomendarme.
Apiadándose de mí, soltó un suspiro y preguntó de parte de quién.
–Amélie –dije.
Fui agraciada con el equivalente de las Cuatro estaciones para la escuela Nakano: aquello parecía una melopea para luna de miel nipona de los años setenta.
Transcurridos cinco minutos, una voz familiar exclamaba al otro lado del hilo telefónico:
–No es posible. –Rinri habló en un francés impecable.
–¡Qué alegría escucharte! –exclamé bobamente.
Era lo que sentía. No habíamos tenido ningún contacto desde hacía dieciséis años. Rinri era un chico de una bondad absoluta al que había conocido veintitrés años atrás y hacia el cual mis sentimientos nunca habían cambiado: ni amor ni amistad, una especie de fraternidad intensa que, de no haberlo conocido, nunca habría experimentado.
–¿Cómo estás? –me preguntó con entusiasmo.
–Muy bien. ¿Y tú?
Nunca tantas banalidades fueron intercambiadas con tanta alegría. Me di cuenta de que había temido su reacción: cinco años antes, había publicado Ni de Eva ni de Adán, un libro en el que contaba nuestra relación. Es cierto que aquel relato mostraba el maravilloso chico que era él. Pero incluso así podría sentirse dolido conmigo. «Quizá no se haya enterado», pensé; es típico de mí: cuando compruebo que alguien no tiene nada que reprocharme, enseguida imagino algún subterfugio, tan profundo es mi sentimiento de culpabilidad.
Cualquiera diría que Rinri me leía la mente, ya que dijo:
–¡He leído todos tus libros!
–¿De verdad?
–Sí. ¡Y veo todas tus intervenciones televisivas en YouTube!
Soltaba sus afirmaciones con un ánimo risueño que no disimulaba su opinión: estaba claro que mis libros le habían parecido desternillantes, igual que mis intervenciones televisivas. Uf, prueba superada. Rinri es igual que mis padres: pertenece a una categoría de personas que, a la que abro la boca, se parten de risa. Nunca he entendido esta actitud, pero no está exenta de ventajas.
–Rinri, voy a viajar a Tokio a finales de marzo. ¿Crees que podríamos vernos?
–Será un placer.
–¡No sabes cuánto me alegro!
–Tu número de teléfono no aparece en la pantalla. ¿Puedes dármelo?
Se lo dicté y le invité a llamarme tantas veces como quisiera.
–Te envío un abrazo muy fuerte.
–Yo también a ti.
Colgué, conmovida. No me esperaba que todo fuera tan bien.
Siguiendo un impulso, decidí llamar a Nishiosan, mi querida aya, con la que no había vuelto a hablar desde el terremoto de Kobe, diecisiete años atrás. La prueba se me antojó más fácil: era mi niñera, nunca había producido ningún litigio entre nosotras. Es cierto que ella no hablaba nada más que japonés, idioma que yo llevaba dieciséis años sin practicar, pero ¿acaso no me las había apañado con la encantadora chica de la empresa Takamatsu, igual que con la operadora de la escuela Nakano?
Envalentonada, marqué el número de la mujer a la que, de pequeña, quería tanto como a mi madre. Cuando uno llama a Japón, incluso la señal suena distinta: me estaba interrogando respecto a este fenómeno cuando una voz juvenil y despierta resonó:
–¿Es usted Nishio-san? –pregunté.
–Sí.
Debía de ser una de sus hijas. No podía tratarse de mi aya, que tenía setenta y nueve años. Sin demasiada convicción, proseguí:
–¿Es usted Kyoko?
–Sí, soy yo.
Increíble. Había conservado la voz que tenía para mí, cuando tenía cuatro años. Me habría gustado decírselo, pero mis recursos lingüísticos apenas me lo permitían.
–Su voz... ¡es increíble! –repetí como una idiota.
–¿Quién es usted? –preguntó Nishio-san, perpleja.
–Amélie-chan –respondí.
Así es como me llamaba cuando yo era una cría: la pequeña Amélie.
–¡Amélie-chan! –dijo ella, con tanta ternura como si de verdad tuviera sólo cuatro años.
–¿Se acuerda de mí?
–¡Pues claro!
Con lágrimas en los ojos, cada vez me resultaba más difícil seguir hablando.
–Amélie-chan, ¿desde dónde me llamas?
–Desde París.
–¿Cómo?
–París, en Francia.
–¿Y qué haces allí? –me preguntó, como si hubiera cometido una estupidez incomprensible.
Me oí a mí misma responder la siguiente aberración:
–Me he convertido en una escritora famosa.
–Vaya –dijo Nishio-san, como si pensara que le estaba contando una tontería.
–Nishio-san, ¿aceptaría que nos filmaran juntas para la televisión?
Para ser más exactos, eso era lo que yo deseaba pedirle. Pero me estaba expresando en una jerga abominable, así que ella me respondió:
–¿Quieres ver la televisión conmigo? De acuerdo. Tengo un televisor, puedes venir.
–Sí. No. He olvidado tanto el japonés... Unos periodistas franceses quieren conocerla. ¿Acepta?
–¿Tú vendrás con ellos?
–Sí.
–De acuerdo. ¿Cuándo vendrás?
–A finales de marzo.
–De acuerdo. ¿Cómo están tus padres?
Me hablaba como a una amable retrasada que se tiene por escritora famosa cuando ni siquiera es capaz de construir una frase correcta.
Colgué y me tapé la cara con las manos.
El fin de semana siguiente cené con mis padres. Había previsto hablarles de la inminencia de mi viaje a Japón y de mis dos conversaciones telefónicas. En el momento de hacerlo, no logré articular palabra.
Se trata de un fenómeno que me ocurre con frecuencia, sobre todo con mis allegados: deseo confiarles algo que me parece importante y el mecanismo se bloquea. No se trata de algo físico, no es que se me vaya la voz. Es un fenómeno de naturaleza lógica. De repente me asalta la siguiente duda: «¿Por qué iba a contárselo?» Incapaz de hallar una respuesta, me callo.
Mi hermana estaba presente, sin embargo. Me gusta hablar con ella. Pero no me salió nada. Me consolé pensando que aún volvería a cenar con ellos antes de mi viaje a Japón: entonces les comunicaría la noticia.
![]()
No había vuelto a pisar el país del Sol Naciente desde diciembre de 1996. Estábamos a febrero de 2012. La salida estaba prevista para el 27 de marzo.
Dieciséis años sin Japón. El mismo periodo que entre mis cinco y mis veintiún años, que ya me pareció una travesía del desierto. Los peores años fueron los primeros. A los cinco, a los seis, me escondía debajo de la...