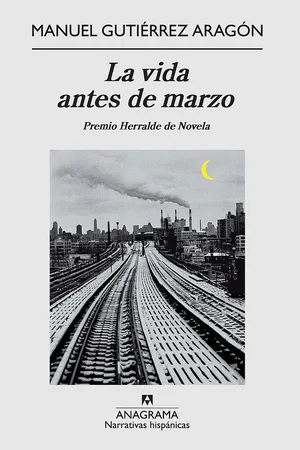![]() MARCA PDF="10"
MARCA PDF="10"
II. El tren
CORTE ![]() MARCA PDF="11"
MARCA PDF="11" EL GRAN EXPRESO DE ORIENTE
El Gran Expreso de Oriente prosigue su marcha, nunca interrumpida por enojosas paradas que desaceleren el recorrido. La formidable inercia de sus cientos de vagones es casi imparable.
Una vez más, la melodía que anuncia un acoplamiento suena por los vagones.
Tiro tariroro roró. Tiro.
Y nuevamente cientos de viajeros se torturarán intentando recordar...
Los recién llegados, sean turistas, hombres de negocios, policías o criminales, se acomodan, y se disponen a dormir, a leer o a escucharse los unos a los otros.
El viajero que de vez en cuando se asoma a estas páginas constata que entre unas cosas y otras se ha quedado distraído, y que el tren ha avanzado bastantes kilómetros. Así que Ángel ha empezado a hablar sin nosotros. Y se ha adentrado en el relato.
–... Papa, papá, mi padre, al contrario del tuyo, según le describes, era un hombre bueno y muy amante de su familia.
No sé, seguramente me lo había prometido. Un premio por algo, o simplemente le acompañaba en uno de sus viajes profesionales. Pero sí tengo el recuerdo, te decía, de esas figuras en el techo de la cueva, y que ahora proyecto imaginariamente sobre estos blancos manteles...
Ángel se queda mirando el lienzo, y enseguida continúa:
–Era una cueva prehistórica, la de Tito Bustillo, en nuestra tierra natal. Ah, ¿entonces la conoces? ¿No la conoces? Bueno, pues si has visto las fotos es casi como si la conocieras: aquellos caballos en las paredes, rojos, nerviosos. Sí, desde luego. No, hombre, eso es en Altamira. En Tito Bustillo están los caballos y los falos estilizados.
Cuando llegamos era lunes, y día de descanso, junto con el martes, fíjate, de eso sí me acuerdo, y de por qué me llevó padre, no. Así somos: memoria regolfada. A mi padre no le importaba el cierre semanal. Por sus visitas de viajante de productos farmacéuticos agropecuarios, mi padre conocía a mucha gente. Al guardián de la cueva también.
Los lunes y los martes cerrado, decía el aviso del edificio de acceso. Pero sí estaba abierto para mi padre y para mí. También para unos visitantes franceses, profesores, deduzco yo ahora, que gozaban del privilegio de una visita privada. Y me acuerdo asimismo del guardián de la cueva, muy serio, muy picado de viruelas, muy profesoral en la modesta versión de guía turístico. Hablaba como si él hubiera descubierto el yacimiento, o hubiera tratado directamente a los cromañones.
Saludó a mi padre como a un viejo conocido:
–¡El Verraco, caramba!
Ésa fue la primera vez que yo oí llamar Verraco a mi padre, por lo menos de manera amistosa.
CORTE Portaba una linterna para iluminar las pinturas. Todo el grupo iba, íbamos, detrás. Éramos una tropa imprecisa tras el hombre aquel, con su cono de luz mostrando escalones, bichos coloreados, más escalones y más animales. De pronto, la luz de la linterna hizo relampaguear unas gafas ovaladas, y debajo de ellas unos labios pintados, de parecido bermellón al de las yeguas rupestres.
Los franceses iban callados, escuchando, pero mi padre aprovechaba las pausas de su amigo el guía para darme sus propias explicaciones.
–Mira, hijo, ésta es la primera pintura erótica en el mundo –decía mi padre–. Un pene en erección, como esperando la cópula de un momento a otro.
Se dirigía a mí, claro, pero la resonancia ampliaba su voz en la bóveda de la cueva. Así que una joven francesa lo oía y sonreía, y mi padre continuaba, ahora mirando ya a la francesa:
–Veinticinco mil años... Todo el mundo busca una explicación a esta representación erótica. La fecundidad, dicen, propiciar la fecundidad. Sí, claro, pero también podían los artistas-magos primitivos representar la fecundidad con un ciruelo y unas ciruelitas, o con una oveja y unas ovejitas. No, esto es deseo. El deseo de un hombre fuerte, peludo, potentísimo, en busca de una hembra receptiva.
Me miró, quizá arrepentido de dejarse arrastrar por su facundia de viajante. Pero nadie le replicó, ni el guardián picado de viruela, ni los visitantes franceses que quizá no entendían bien el castellano, ni yo, anonadado por el sonido de sus palabras en la concavidad de la sima. Sólo la profesora francesa respondía con su sonrisa tras las ovaladas gafas, que lanzaban destellos intermitentes.
CORTE –... un deseo animalizado voluntariamente..., hombres humanos, valga la expresión, por muy paleolíticos que fueran, pero que se convertían en animales a la hora de copular, porque los animales eran dioses, y los hombres se transformaban en animales...
La profesora preguntó algo a mi padre. Mi padre resopló:
–¡Cómo que no hay mujeres en la cueva! ¡Toda la cueva es una vulva, mademoiselle! Quizá pueda usted pensar... mire, venga por aquí. ¡Cuidado! Coja mi brazo, el suelo resbala. Podría imaginarse que esto es el camarín de una virgen. Pero, ojo, también puede ser el templo de una diosa del amor, une déesse, comprenez-vous? L’amour est toujours present, love is always en todas partes, partout.
Sonó el relincho de una potra o una risa nerviosa.
Las gafas lanzaron un último destello. Mi padre y ella se quedaron en la penumbra. Por el lado opuesto, el guardián enfocó con su linterna otro grupo de animales.
–Toda la cueva es un bloque calizo, pero perforado por una red de galerías, salas, pasillos, chimeneas... Un laberinto, caramba.
Siguió hacia el fondo e hizo señas para que los visitantes bajaran la cabeza y no se dieran contra el techo. Yo, tontamente, incliné también la mía, pese a que no llegaba ni a media altura de la de los demás.
–Permanezcan junto a mí, no se pierdan.
–Para formar esta sima se necesitaron millones de años..., ha estado habitada durante veinticinco mil, cuidado con la cabeza.
Yo intentaba no perder de vista a mi padre, que iba por su cuenta. Él conocía la cueva desde que se descubrió, antes de que se abriera al público en general y a franceses en particular.
CORTE El guardián tomó por otro camino distinto al de mi papá.
–Las pinturas datan de hace milenios... Pero, caramba, hay que sumar diez mil años de Magdaleniense a siete mil de Aziliense...
La voz iba y venía, lo mismo que la luz de la linterna.
–... túneles... pozos... –se iba perdiendo la voz– ... misterio... santuario... caramba.
Me quedé rezagado, esperaba que mi padre terminara sus explicaciones a la profesora francesa y volviera por donde yo estaba para reintegrarse al grupo. No fue así: él debía pensar que yo seguiría el itinerario principal. La cosa es que me quedé en la Sala de los Caballos. Solo. La luz de la linterna se alejaba y desaparecía, y después dejó de verse definitivamente.
Es como si en la oscuridad no corriera el tiempo, como si aún no se hubiera inventado el tiempo, perdóname que diga esto delante de ti, que si no eres físico por lo menos tienes trato con la ciencia. ¿Cómo? No, allí no había ninguna tortuga, ni mucho menos un Aquiles, porque, en la era de los cromañón, Aquiles todavía no había nacido.
Tampoco sentí miedo. Sólo algo de frío, de humedad más bien. Al principio, me pesó la soledad, el abandono. Luego me acostumbré, como un muerto debe acostumbrarse a estar en su soledad terrosa. Me empezó a gustar el silencio, la zona oscura poblada de imágenes propias, el galopar de los caballos rojos y negros por dentro de mi propia cabeza, una imagen que aún hoy tengo muy precisa, muy nítida, caramba.
Todo estaba negro, pero poco a poco aparecieron unos puntos de luz. Revolotearon, dieron vueltas. Quizá eran insectos fosforescentes, quizá sólo eran luces creadas por mis propios ojos, como cuando se los aprieta con los párpados cerrados. Vi manchas amarillas, luego azules, una estampida de animales sin sonido, mudos, con los hocicos hacia arriba. Un gran espectáculo sin música, mira tú, como el estallido de una estrella en el cielo de agosto.
No me atrevía a moverme del lugar en que estaba. ¿Era ya una estalagmita? Lo peor es que me acostumbraba a serlo, a formar parte de aquella comunidad de sombras. De pronto, una gota cayó sobre mi cabeza. Si seguía allí me convertiría en verdadera excrecencia calcárea. La gota fue un aviso para que me moviera, para que la estalagmita no se desestalagmitara.
Avancé la pierna un poco, y seguí moviendo la punta del pie hacia adelante, y después a un lado y a otro. No avancé el otro pie hasta estar seguro de que no iba a tropezar con nada. Cuando lo hice, estiré los brazos puestos en cruz. Pero no conseguí tocar las paredes de la cueva. Poco a poco, con cuidado, me desplacé en l...