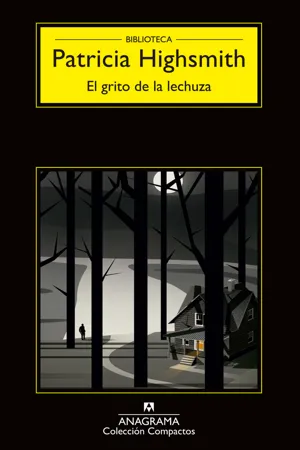
- 312 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El grito de la lechuza
Descripción del libro
Robert Forester, un hombre tímido, ingeniero aeronáutico, que abandona Nueva York porque ya no puede soportar las disputas con su mujer, se refugia en un lugar de Pennsylvania para trabajar y encuentra sosiego contemplando a través de las ventanas de su casita a una muchacha desconocida que se afana en las tareas domésticas. Pero ella y su novio descubren que alguien espía la casa, y la joven sorprende un día a Forester. Entonces empiezan los problemas, y el ingeniero se encuentra de pronto atrapado en un drama de pesadilla, terror morboso y asesinato.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El grito de la lechuza de Patricia Highsmith, Joaquín LLinás en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
1
Robert trabajó cosa de una hora más después del fin de su jornada. No tenía prisa alguna ni hogar que le reclamase, y quedándose en su despacho evitaría el caos que formaban los coches de los empleados al abandonar el parque de estacionamiento de Langley Aeronautics entre las cinco y las cinco y media. Jack Nielson se había quedado también trabajando, según advirtió Robert, y el viejo Benson solía ser el último en abandonar el edificio. Robert apagó su lámpara fluorescente.
–Espérame –dijo Jack, y su voz resonó en la vacía oficina de proyectos.
Robert descolgó el abrigo de su armario metálico. Los dos dieron las buenas noches a Benson y recorrieron el largo vestíbulo encristalado donde estaban los ascensores.
–Vaya, te has puesto zapatos nuevos, ¿verdad?
–¡Hum! –Jack miró sus enormes pies.
–Este mediodía no los llevabas, ¿verdad?
–No, los tenía en mi armario. No los llevo más de un par de horas al día.
Entraron en el ascensor.
–Son bonitos –comentó Robert.
Jack soltó una carcajada.
–Son horribles, pero, chico, son cómodos. Oye, he de pedirte un favor: ¿podrías prestarme diez dólares hasta el día de cobro? Es que hoy...
–Claro que sí –dijo Robert sacando su cartera.
–Betty y yo celebramos nuestro aniversario de boda y vamos a salir a cenar. ¿Quieres venirte a casa a tomar una copa con nosotros? Abriremos una botella de champaña.
Robert le dio los diez billetes.
–Aniversario de boda... Tú y Betty necesitáis estar solos.
–Ven, hombre. Sólo para tomar un trago. Le dije a Betty que intentaría llevarte.
–No, gracias, Jack. ¿Estás seguro de que no necesitarás más dinero si vais a cenar fuera de casa?
–Me sobra, lo necesito sólo para comprar unas flores. Con seis dólares ya habría tenido bastante, pero diez es una cantidad más fácil de recordar. Y no hubiera tenido necesidad de pedirte nada si no hubiese pagado hoy el último plazo de estos zapatos. Por setenta y cinco machacantes ya pueden ser cómodos. Anda, vente con nosotros, Bob.
Se pararon en el aparcamiento. Robert no iría con ellos, pero no encontraba una excusa aceptable. Miró la cara de Jack, alargada, casi fea y rematada por cabellos negros e hirsutos, que empezaban a encanecer en las sienes.
–¿Qué aniversario es?
–El noveno.
Robert movió la cabeza negativamente.
–Me voy a casa, Jack, felicita a Betty de mi parte, ¿quieres?
–¿Se te ocurre algo mejor para celebrarlo? –gritó Jack tras él.
–¡Nada! ¡Hasta mañana!
Robert se metió en su coche y arrancó antes que Jack.
Jack y Betty tenían una casa modesta, casi sórdida, en Langley, y sufrían una sangría económica crónica debido al padre de Jack y a la madre de Betty, siempre enfermos... Jack decía que cuando tenía un poco de dinero ahorrado para unas vacaciones o una mejora de su casa, indefectiblemente se veía obligado a gastarlo en su padre o en su suegra. Sin embargo, Jack y Betty tenían una niña de cinco años, y eran felices.
Anochecía con visible rapidez, como si una marea negra avanzase sobre la tierra. Mientras Robert dejaba atrás los moteles y los puestos de hamburguesas situados al borde de la carretera de Langley, sintió una repulsión casi física a entrar en la ciudad y meterse en su calle. Se desvió hacia una gasolinera, la dejó atrás sin detenerse y enfiló la salida para tomar, en sentido contrario, la dirección por la que había conducido hasta entonces. Se ponía el sol. Era una hora que no le gustaba ni en verano, cuando el crepúsculo es más lento y soportable. Ahora, en invierno, en la campiña solitaria de Pennsylvania, que le resultaba extraña, el ocaso se producía con una rapidez que le aterrorizaba y lo deprimía. Era como una muerte repentina. Los sábados y domingos, cuando no trabajaba, bajaba las persianas a las cuatro de la tarde y encendía las luces. Luego, después de las seis, miraba a través de la ventana: la oscuridad ya había llegado y todo lo invadía. El crepúsculo había terminado.
Robert condujo el coche hacia una pequeña población llamada Humbert Corners, situada a unos once kilómetros de Langley, y tomó una carretera secundaria que la atravesaba internándose en el campo.
Necesitaba ver de nuevo a la muchacha. Quizá por última vez, pensó. Pero también lo había pensado otras veces y ninguna fue la última. Se preguntó a sí mismo si no sería éste el verdadero motivo de haberse quedado trabajando más rato sin necesidad. ¿No se había entretenido lo justo para que hubiere anochecido al abandonar la oficina?
Robert dejó el coche en una senda del bosque cercano a la casa de la joven y siguió a pie. Cuando llegó a una calzada acortó el paso, dejó atrás un poste derribado de baloncesto y penetró en un herbazal que había algo más allá.
La joven estaba en la cocina. Los dos rectángulos de sus ventanas brillaban en la parte de atrás de la casa, y una y otra vez su figura cruzaba uno de los rectángulos, aunque permanecía más tiempo en el de la izquierda, donde estaba la mesa. Desde el lugar en que se encontraba Robert, la ventana era como el visor de una cámara. Nunca se había acercado excesivamente al edificio. Le atemorizaba ser visto por la joven, que lo sorprendiera la policía y ser acusado de merodeador o fisgón. Pero la noche era muy oscura. Se acercó más a la ventana.
Era la cuarta o quinta vez que acudía allí. La primera vez que vio a la muchacha fue un sábado en que había estado paseando por el campo en su coche. Un sábado brillante y soleado del septiembre anterior. Ella estaba sacudiendo una esterilla en el pórtico de la entrada, cuando Robert pasó lentamente por delante de la casa, y aunque la vio apenas diez segundos, su imagen le impresionó como una escena ya vivida anteriormente. Como la fotografía de alguien que hubiese conocido antes en otro lugar. Por unos restos de embalaje en el porche y la ausencia de visillos en las ventanas supuso que la joven habitaba la casa desde una fecha reciente. Era un edificio blanco, de dos plantas, con postigos de color castaño y molduras pardas que necesitaban una buena mano de pintura. El césped estaba descuidado y el caminito de acceso al porche lo bordeaba un vallado roto.
La joven tenía el pelo trigueño y era bastante alta. Esto fue todo lo que él pudo ver desde una distancia de veinte metros aproximadamente. En cuanto a si era bonita o no, no podía decirlo ni le interesó. ¿Qué fue lo que le impresionó? Robert no hubiera podido explicarlo entonces. Pero a la segunda y tercera vez que la vio, en el intervalo de dos o tres semanas, se dio cuenta de lo que le gustaba de ella; su aspecto plácido, su afecto evidente por aquella casa semiarruinada y su alegría de vivir. Todo esto pudo advertirlo observándola a través de la ventana de la cocina.
A unos tres metros de la vivienda se detuvo y se situó fuera del haz luminoso de la ventana. Miró a izquierda y derecha y delante de él. La única luz visible en los alrededores brillaba campo allá, quizás a un kilómetro. Un resplandor solitario en la ventana de una granja. En la cocina, la joven estaba poniendo la mesa para dos, lo cual indicaba que seguramente su novio iría a cenar. Robert lo había visto dos veces, era un hombre alto, de pelo negro y ondulado. Se habían besado. Supuso que estaban enamorados y que se querían casar, y deseó que la muchacha fuese feliz. Robert se acercó algo más deslizando sus pies y, procurando no pisar alguna rama caída, por fin se detuvo agarrando con una mano el tallo de un arbusto.
Aquella noche la muchacha preparaba pollo frito. Había puesto una botella de vino blanco sobre la mesa. Llevaba un delantal y Robert pudo observar que se frotaba una muñeca, seguramente a causa de alguna salpicadura de grasa caliente. A sus oídos llegaron las palabras de un noticiario transmitido por un pequeño aparato de radio. La última vez que estuvo allí, la chica cantaba siguiendo una melodía que surgía del pequeño receptor. Su voz no era buena ni mala, sino simplemente natural y auténtica. La joven debía de medir un metro setenta y cinco, tenía los huesos largos, y pies y manos bien proporcionados. Su edad oscilaba entre los veinte y los veinticinco años. El rostro era terso y claro, y parecía como si jamás hubiese fruncido el ceño. El pelo, castaño claro, le caía en suaves ondas sobre los hombros; dos horquillas lo mantenían sujeto por detrás de las orejas y una raya lo partía en dos mitades. Su boca era grande, de labios delgados, y tenía una expresión de seriedad infantil que también se reflejaba en sus ojos, más bien pequeños. Para Robert aquella mujer parecía estar hecha de una sola pieza, como una estatua perfectamente acabada, y si bien sus ojos no eran demasiado grandes, armonizaban con el resto, y el conjunto resultaba hermoso.
Cuando, al cabo de dos o tres semanas, Robert la vio de nuevo un atardecer, se sintió afectado de tal manera que, durante unos segundos, se le aceleraron los latidos del corazón. Otra noche, un mes antes, le pareció que ella lo miraba a través de la ventana y el corazón de Robert se inmovilizó aquella vez. Miró fijamente hacia ella, sin asustarse ni tratar de esconderse, permaneciendo quieto, experimentando durante breves instantes la desagradable certeza de que le atemorizaba que ella le hubiese visto, y considerando la posibilidad de que la joven –y la situación– reaccionaran de manera peligrosa en los siguientes minutos: acaso ella se dispusiera a llamar a la policía, porque tal vez lo vio perfectamente y sería entonces detenido por merodeador, lo cual significaría el absurdo final de todo. Pero, por suerte, ella no lo había visto y su mirada fija a través de la ventana fue, al parecer, casual.
Su apellido era Thierolf –estaba escrito en el buzón de la calzada–, y eso era lo único que sabía de ella, aparte de que conducía un Volkswagen de color azul pálido. Estaba aparcado al borde de la carretera, porque la casa no tenía garaje. Robert no intentó seguirla ninguna mañana para saber dónde trabajaba. Su placer en observarla, pensó, estaba directamente relacionado con la casa. Le gustaba su apego al hogar y ver cómo colocaba visillos y colgaba cuadros. Gozaba sobre todo atisbando su trajín en la cocina, en lo cual Robert estaba de suerte porque la cocina tenía dos ventanas y ambas quedaban algo tapadas por arbustos que le ofrecían un escondite ideal. Había también en la finca un cobertizo, de unos dos metros de altura, para guardar aperos, además del poste roto de baloncesto al final del camino y que le había servido de escondrijo cierta vez que el novio de la joven compareció con las luces largas de su coche encendidas.
En una ocasión Robert la oyó gritar, cuando el muchacho salía de la casa:
–¡Greg! Greg!, también necesito mantequilla. ¡Qué memoria la mía!
Y Greg había cogido el coche para ir a buscar los víveres olvidados.
Robert, asido al arbolillo, apoyó la frente en su antebrazo y dirigió una última mirada a la muchacha. Había terminado su trabajo y estaba recostada contra el aparador, cerca de la cocina eléctrica, con los tobillos cruzados, fija la mirada en el suelo con una expresión tan distante como si estuviese viendo algo situado a muchos kilómetros de distancia. Un trapo de cocina azul y blanco pendía de sus manos caídas sobre el vientre. De pronto, inesperadamente, sonrió y se apartó del aparador para colgar el trapo en una de las tres perchas rojas de la pared sobre el fregadero. Robert la había visto una tarde clavar aquellas perchas en la pared. Pero ahora la joven avanzó directamente hacia la ventana que tenía delante, y él tuvo el tiempo justo para esconderse detrás del arbusto.
Detestaba actuar como un malhechor, y... precisamente entonces hizo crujir una rama seca. A continuación, pudo oír un ligero golpe y supo lo que era: una horquilla del pelo de la joven había dado contra el vidrio cuando ella se acercó a mirar, y Robert, abochornado, cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió de nuevo, vio que la muchacha tenía la cabeza apoyada en la ventana y miraba a través de los cristales hacia el camino. Robert echó una ojeada al poste caído de baloncesto pensando si podría servirle de escondrijo en el caso de que ella saliera de la casa. Advirtió entonces que el sonido de la radio crecía y sonrió. Estaba asustada, supuso, y por esto intentaba sentirse más acompañada aumentando el volumen sonoro del aparato. Un recurso absurdo y a la vez muy lógico. Lamentó haberle hecho pasar aquel mal rato. Y sabía que no había sido el primero. Era un fisgón muy torpe. Una vez tropezó con un bidón viejo que había a un lado de la casa y la joven, que estaba haciéndose la manicura en el cuarto de estar, saltó de su silla para abrir cautelosamente la puerta del porche gritando:
–¿Quién hay? ¿Hay alguien ahí?
Luego la puerta se cerró y Robert pudo oír el ruido del cerrojo.
Durante su última visita en un atardecer ventoso, la rama de un arbusto arañó repetidamente los postigos de la cocina, y la muchacha, al oír aquel ruido, se acercó a la ventana. Sin embargo, instantes después decidió volver a ver el programa de la televisión. Pero los golpes y roces no cesaron hasta que Robert agarró la rama y la quebró, doblándola, con un fuerte chasquido. Entonces se marchó, dejando la rama doblada pero unida todavía al tronco. ¿Y si luego la muchacha se fijaba en aquella rama casi desgajada y se la mostraba a su novio?
La ignominia de ser atrapado como fisgón le aterrorizaba. Robert había oído decir que esa dase de tipos solían dedicarse a espiar mujeres desnudas, y tenían, además, ciertos hábitos repugnantes. Lo que él sentía, su sufrimiento, era algo parecido a una terrible sed que precisaba saciar. Necesitaba ver a la muchacha y observarla. Admitido esto, también admitía correr el riesgo de ser sorprendido alguna noche. Perdería su empleo. Su amable patrona, la señora Rhoads, de los Apartamentos Camelot, se quedaría horrorizada y lo despediría inmediatamente. Los compañeros de oficina –bueno, excepto Jack Nielson– comentarían:
–¿No te había dicho siempre que notaba algo raro en este tipo?... Nunca quiso jugar al póquer con nosotros. ¿Recuerdas?
Sin embargo, debía aventurarse. Aunque después nadie fuera capaz de comprender que observando a una muchacha que irradiaba serenidad en sus quehaceres hogareños, él se llenaba asimismo de serenidad y de calma, y esto le permitía creer de nuevo que para ciertas personas la vida tenía alegría y sentido. Casi le hacía pensar que él también podría algún día recobrar ese goce y sentido de la existencia. La joven le estaba ayudando mucho.
Robert se estremeció al recordar el estado mental en que se encontraba en el mes de septiembre, cuando llegó a Pennsylvania. Estaba deprimido como jamás lo estuvo en su vida, y llegó a creer que las últimas reservas de optimismo y cordura que le quedaban se le escapaban inexorablemente, como se escurren los últimos granos en un reloj de arena.
Tuvo que imponerse una rutina previamente establecida, como si formase parte de un ejército de un solo hombre: comer, hallar un empleo, dormir, bañarse y afeitarse. Todo apuntado en una lista, para no olvidar nada, porque, de lo contrario, se hubiera desmoronado. Robert suponía que su neurólogo, el doctor Krimmler de Nueva York, hubiese aprobado el sistema. Habían tenido algunas conversaciones al respecto.
Robert le decía:
–Tengo la certeza de que si todo el mundo se despreocupase de lo que hacen los demás, todos viviríamos mejor. Pero aislado en sí mismo el individuo no sabe cómo vivir.
El doctor Krimmler aclaró solemne y convincentemente:
–Esta conducta indiscreta de que me habla no está injustificada. Es simplemente el conjunto de hábitos que la raza humana ha ido adquiriendo a través de los siglos. Dormimos de noche y trabajamos de día...
Índice
- Portada
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- Créditos