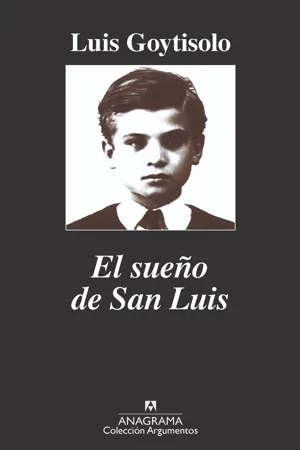![]()
El despertar del solsticio
![]()
En los ejemplos relativos a la presencia del subconsciente en la creación literaria que hemos visto hasta ahora, el papel de los sueños es, a lo sumo, tangencial. No es éste precisamente el caso del que ahora nos vamos a ocupar, donde la interrelación entre sueños y creatividad afecta prácticamente a la totalidad de mis obras. Esto es: frontalmente en lo que se refiere a la gestación de Antagonía, pero asimismo, si bien de forma sesgada y dispersa, al conjunto de mis novelas posteriores, interrelacionándolas de modo semejante al de las diversas estrellas que integran una constelación.
El punto de partida fue un sueño que con ligeras variantes se fue repitiendo a lo largo de los años. Un buen día caigo en la cuenta de que el edificio contiguo a mi casa me pertenece, es de mi propiedad. Se trata siempre de una edificación ruinosa pero de gran valor arquitectónico, por lo general de piedra de sillería, amplios espacios llenos de encanto que está en mi mano reconstruir, lo cual me llena de alegría. En alguna ocasión se trata no de un edificio contiguo sino aislado, situado en campo abierto, que descubro desde la carretera semioculto por la hiedra que lo cubre; de todas formas me pertenece y está en mi mano reconstruirlo. Por lo general, en ambos casos un sol aterciopelado realza la belleza del descubrimiento.
De primera intención, esta serie de sueños cabe interpretarla en relación con el declive del patrimonio familiar creado por el bisabuelo Agustín en Cuba y al gran número de inmuebles que a partir de ahí, como inversión, pudo adquirir en Barcelona. Un patrimonio que se fue esfumando generación tras generación, un declive al que estaba en mi mano poner punto final. De hecho, una interpretación coincidente con la del sueño en que mi padre me visita como para pedirme que haga algo al respecto.
Pero hay variantes del sueño en las que la cuestión patrimonial brilla por su ausencia. Me refiero a otra serie de sueños paralela y alternante respecto a la de la ruina rehabilitable, con la que tiene en común el hecho de un descubrimiento. En este caso, no de una edificación sino de un amplio sector de la ciudad que, incomprensiblemente, con todo y ser de lo más céntrico, yo desconocía por completo. La ciudad varía de un sueño a otro: sus rasgos son generalmente los de Madrid o Barcelona, pero también los sueños de otras que apenas conozco, como Bilbao o Amberes. En cualquier caso, la alegría que me suscita el descubrimiento es la misma que en los sueños del edificio por reconstruir, y de inmediato me dispongo a explorar a fondo ese nuevo espacio que se abre ante mis ojos. Es decir: si algo tienen en común una y otra variante de cada serie es el factor descubrimiento. Un algo que, a modo de metáfora, aparece ya en Antagonía sin que entonces fuera yo consciente de ello.
Todo muy natural: escenas absurdas ya que por algo pertenecen a un sueño, a la vez que de explicación muy sencilla teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, sueños separados entre sí por intervalos de hasta varios años, pero que por algún motivo indeterminado –por no decir caprichoso– han permanecido especialmente preservados en la memoria. El problema sólo se plantea cuando a uno se le ocurre –ideas que le vienen a uno a la cabeza sin saber por qué– considerarlos no aisladamente sino como un conjunto, formando parte de una secuencia, y entonces establecer conexiones entre uno y otro, relacionarlos y situarlos en una serie a partir de un nexo de unión cualquiera, su sucesión en el tiempo, por ejemplo, el orden en que fueron soñados. [...] O preguntarse por las razones de esa persistencia en el recuerdo que les es común, interrogaciones que parecen tantearnos y cuya respuesta presentimos inminente: algo que está resolviéndose a un nivel superior de la conciencia, integrándose en ella. Una invitación como la de ese mar de tarde, soleado y calmo, que uno aseguraría que nos está llamando como llaman las sirenas, no hacia la orilla sino mar adentro desde la orilla, un mar en el que, como acudiendo, uno se adentra, buceando y buceando en los tibios esplendores hasta perder de vista el resto del mundo sublunar. Luego, fuera ya del agua, mientras nos friccionamos el cuerpo con una toalla, el problema se nos planteará de nuevo, ahora desde otra perspectiva, como si mientras buceábamos nuestra mente hubiera seguido trabajando sin que nos apercibiéramos y ahora, en solución de continuidad sólo aparente, las cosas se nos ofrecieran bajo una nueva luz. Y entonces resultará que todo lo que tenía un significado diáfano y unas obvias referencias inmediatas aisladamente considerado, cobra un sentido por completo distinto al entrar a formar parte de una serie, una serie que hemos establecido casi sin saber cómo, de acuerdo con el mismo principio conforme al cual las ideas nos vienen a la cabeza y se van configurando en una obra.9
El 21 de junio del pasado año, propiciado sin duda por el hecho de que yo andaba ya tomando notas sobre el presente ensayo y como si el subconsciente optara por echarme una mano en la tarea emprendida, un nuevo sueño, variante de los anteriores, vino a dar un significativo giro a la imagen de cuantos lo habían precedido, la edificación rehabilitable, la ciudad por explorar. En este caso, lo que descubría de pronto era un gran número de notas sobre una novela en proyecto recogidas en una carpeta que yo había olvidado por completo, si bien recuperé de inmediato la idea, sus líneas maestras, el carácter tan vasto como intrincado del proyecto. Es decir: el hallazgo se refería ya no a una construcción arquitectónica o a un entramado urbano sino a una construcción inmaterial, la propia de la creación literaria. Y junto a esas notas –ya abiertamente esbozadas– las de otros seis relatos más o menos relacionados entre sí. Un total, así pues, de siete, como el número de capítulos de Las afueras. En realidad, una estructura literaria en la que pudiera expresarme debidamente, justo lo que andaba buscando al escribir Las afueras, consciente, una vez acabada, de no haberlo conseguido.
La tendencia a reconstruir, a rehabilitar edificios es, en lo que a mí concierne, una propensión o tendencia de lo más real, una labor a la que me he aplicado tres o cuatro veces a lo largo de los años. Pero el hecho, más que fruto de esos sueños, es una forma de ilustrarlos. Es decir: es el sueño el que utiliza esa tendencia o propensión para referirse a otro tipo de construcciones, las propias de la creación literaria. De hecho, lo que yo andaba buscando desde Las afueras y que sólo se materializó a lo largo de los diecisiete años que me tomó escribir Antagonía, una obra de estructura amplia a la vez que cerrada sobre sí misma. A fin de cuentas, los sueños, lejos de ser una forma de comunicación de carácter más o menos mágico, son la expresión, en otro lenguaje, de preocupaciones íntimas, formuladas no conscientemente sino manifestadas en otro lenguaje; un lenguaje muy similar al que suponen diversos aspectos de la creación literaria propiamente dicha.
Entre otras cosas este sueño arroja nueva luz al sentido de otro muy anterior: la visita de mi padre al amparo de la oscuridad. Especialmente si lo consideramos en su contexto: Nueva York, terminada ya la primera parte de Antagonía pero todavía en trance de publicación. Habían pasado diez años desde que empecé a redactarla y aún quedaban por redactar las tres partes siguientes. Y lo que mi subconsciente estaba diciéndome, utilizando la figura de mi padre, era sencillamente que espabilara, que diez años son muchos años, y el caso es que la redacción definitiva de esas partes siguientes estaba ya lista siete años más tarde. Que la figura elegida fuese la de mi padre también tiene su sentido: fue un gran lector, leía a diario tres periódicos, aparte de obras de carácter científico y ensayístico –era un devoto de Theilhard de Chardin–, pero no recuerdo haberle visto jamás leyendo o hablando de una novela. Sin embargo, un buen día me sorprendió notificándome que había leído Las afueras. «Tienes dotes de atento y fino observador», fue su diagnóstico.
Al dar por terminada Antagonía, la impresión que me dominaba al respecto era la de haberlo dicho todo, de que difícilmente iba ya a poder escribir otra novela de ahí en adelante. Y mis dos obras siguientes –Estela del fuego que se aleja y La paradoja del ave migratoria–, pese a ser del todo independientes, no dejaron de parecerme –erróneamente, pero eso sólo lo he apreciado con el tiempo– de carácter residual, esto es, la cristalización de aspectos no suficientemente desarrollados en Antagonía. El punto de inflexión lo situaba yo por aquel entonces en Estatua con palomas, novela que, pese a dejarme tan insatisfecho como en su día Las afueras, supone abrirse a nuevos ámbitos, intuir la proximidad de un nuevo camino, el que años después se inicia con Diario de 360°.
¿Totalmente nuevo? Yo diría que no. Hay temas que se repiten, aspectos formales y argumentales tocados ya en Antagonía, aunque no surgidos de sus páginas. Algo así como las características de un planeta que se dan también en los planetas vecinos. En Liberación, Oído atento a los pájaros y El lago en las pupilas se retoman, en efecto, planteamientos presentes ya en Antagonía, si bien en contextos muy diferentes; obras entre las que cabe establecer, consideradas en su conjunto, una serie de relaciones similares a las que existen entre las diversas estrellas que configuran una constelación. El paso que va de considerar aisladamente un destacado edificio a situarlo en el contexto del barrio al que pertenece.
¿Cuántas veces, de chico, no me había dicho que la explicación final de algo se encuentra siempre fuera de ese algo, y como aquel que actúa movido por poderes superiores que cree propios, así un dios puede ser a su vez simple criatura de un dios superior a él, cuya existencia desconoce? Aquellas consideraciones que me hizo una tarde, al borde de una balsa, mientras algo más allá mis compañeros jugaban a guerras: la posibilidad de que así como aquella balsa redonda reflejaba igual que una pupila mi figura contra los cielos soleados, mi propia pupila resultase ser, de modo semejante, imagen del universo; si una célula cualquiera de mi ojo, una simple célula, no contendría realmente esos cielos reflejados, y los planetas, astros y galaxias que esos cielos encerraban en su pálido azul, así como los cielos de otras galaxias, incluidas las que, debido a su lejanía, ya ni resultaban visibles o calculables desde ninguno de ellos; y si yo, el niño que contemplaba los cielos reflejados en una balsa, si yo, y conmigo esos cielos reflejados y sus planetas, astros y galaxias, no constituiríamos sin saberlo una insignificante célula del ojo de un chico inconcebiblemente superior, un chico igual a mí en aquel momento, un chico que, al igual que yo, se hallaba contemplando el reflejo de su propia figura contra el cielo soleado en las aguas de una balsa. Y si, a semejanza de esa célula, la de mi ojo, la del suyo, ese nacimiento producido por partenogénesis en un momento determinado, a semejanza de ese instante primigenio y de su posterior expansión, el final de su existencia no respondería a un pequeño accidente traumático, un accidente casual y sin importancia, esa contusión en un ojo que uno de mis compañeros había producido involuntariamente a ...