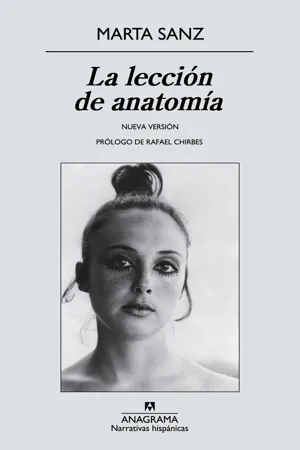![]()
Primera parte
Vallar el jardín
![]()
EL DÍA DEL PARTO DE MI MADRE
El día que mi madre me habló de la experiencia de su parto decidí que nunca tendría hijos. Fue mucho más gráfica la descripción de su parto que la apología de mi nacimiento, aunque ella insistiese en que yo era la niña más hechita de cuantos bebés había tenido la oportunidad de ver de cerca. Mi madre, cuando narra, tiende a ser minuciosa; en cuanto a mí, siempre he sabido escuchar y soy mucho más impresionable de lo que a simple vista pudiera parecer. No recuerdo exactamente la edad a la que se lo pregunté y ella me respondió. Me acuerdo, eso sí, de que yo ya tenía clara la idea del cómo: los huevos, las semillas, el quererse mucho, el no tomarse la pastilla –a propósito–, los besitos, las flores abiertas y la lubricación natural, las cáscaras rotas, los niños-pez y los espermatozoides nadadores. Tampoco recuerdo si el relato fue la respuesta a mi curiosidad o si mi madre tomó la iniciativa. Sin embargo, sí puedo fijar el instante en el que formulé en voz alta el primer mandamiento de mi declaración de principios: a los once años y delante de mis amigas, juré solemnemente que nunca sufriría un parto y, por ende, nunca sería una madre. Mis amigas me admiraron y una niña mayor, que había puesto la oreja en una conversación que no era la suya, se rió de mí, diciendo que yo aún era muy joven para asegurar tal cosa y que nunca se podía decir de esta agua no beberé. Era una niña refranera, de las que saben coser sus retalitos –una niña envejecida no es lo mismo que una niña precoz: la primera tiene achaques e inhibiciones prematuras, es represiva y mimética; la segunda es misteriosa, temible, observadora, vital...–, una niña resabiada a quien me alegro de no haber dado la razón. He cumplido mi promesa y no he bebido de esa agua. Ya no me queda tiempo para arrepentirme y sigo en mis trece con más argumentos que a los once años. Ahora acumulo razones de corte moral, filosófico, histórico y sociológico.
Sin embargo, la causa principal de mi falta de instinto mamífero sigue siendo aquella descripción que no se desarrolló en un solo pase, sino a lo largo de la etapa completa de mi crecimiento. Mi madre no se ponía un día y, cogiéndome del brazo, me susurraba –ella no es dada a los susurros– ven, hija, te voy a contar, sino que las informaciones iban vertiéndose como sin sentir. No se producían esas revelaciones o fracturas del secreto que se utilizan como recurso en las novelas o en las películas. El mundo no se viene abajo de golpe, ni nadie se hace listo de un día para otro.
El relato de mi madre comenzó con las náuseas. Ella, que era una mujer religiosa en aquellos tiempos, dejó de asistir a misa porque el olor del incienso y la contextura de la hostia le producían angustia. Me gusta pensar que yo fui la causa primera del agnosticismo de mi madre. Lo cierto es que ella no se detuvo excesivamente en los síntomas del embarazo. Se concentró en las tres y media de la tarde de un martes lluvioso de otoño; las tres y media de la tarde –ésa es la hora que marcan las agujas del reloj– de un 14 de noviembre de 1967, en Madrid. Mi madre me explicó el significado de las expresiones «no dilatar» y «apretar»; los efectos del suero en un parto inducido; la desproporción existente entre la cabeza de un feto y el orificio de la vagina; las alucinaciones producidas por una sustancia anestésica llamada Pentotal –mi madre tuvo una fantasía vulgar y cursi: ella corre por un prado verde y mi padre la aguarda, como en un anuncio de jabones; es una pena que su experiencia con los psicotrópicos diera tan poco de sí–; me describe también las peculiaridades de un aparato llamado ventosa eléctrica –mi cráneo tiene una impresionante sima en el lado derecho–, la expulsión de la placenta y, sobre todo, me describe la imagen de la sábana roja de sangre que fue la señal de que mi madre se estaba muriendo. Al margen del efecto que este relato matriz produjo en mi formación –hay que subrayar que cada uno transforma el input de su formación como le da la gana y que quizá yo me aproveché de la generosidad informativa de mi madre para justificar mi carencia de instintos–, era lógico que ella me contara estas cosas: yo nunca he estado en peligro de muerte pero, si viajo a un país extranjero, si mi perro se pone malo o si me despiden, siento un impulso irrefrenable por hacer de esa experiencia una narración, lo que no es lo mismo que contarla.
La escena debió de ser espeluznante: una de mis tías abuelas, la tía Pili, mi madrina, entró en la habitación del sanatorio, donde después de los esfuerzos mi madre reposaba, y descubrió que la recién parida se estaba desangrando. Se estaba quedando dormidita. Se moría como quien se dormía. Sin enterarse. Los pelillos de los brazos se me ponían de punta cada vez que mi madre me contaba cómo mi tía la había ayudado a zafarse de las dulcísimas garras de la muerte. En mi infancia, yo no concebía que uno pudiera morirse así, sin enterarse. El sobrecogimiento que me producía la imprevisión de la muerte, la falta de conciencia respecto a la solemnidad del momento, hoy se ha trasmutado en una forma de deseo: ojalá todo el mundo pudiera morirse así, sin enterarse.
Mi madre no tuvo más hijos, porque ningún médico le aseguró que no fuera a quedarse definitivamente dormida después de un segundo parto. El problema se relacionaba con algo llamado «globo de seguridad» del útero. Fue una lástima: ella hubiera tenido tiempo de formar una familia numerosa, porque dio a luz muy joven. Ahora, a veces protesta porque no le he dado nietos. Sus nietos la habrían adorado y yo hubiese sufrido unos celos terribles, no porque mi madre me restara el amor de mis hijos, sino porque mis hijos pudieran restarme el amor de mi madre, a quien quiero por como es –fría y caliente, fuerte y frágil, brusca y delicada, ensimismada y pródiga– y por la forma que eligió para mostrarse frente a mí con esas historias que supo contarme; por el esfuerzo del relato; por la conmoción; por la generosidad. Mi madre habría enseñado a hablar a mis hijos, contándoles cuentos que no fueran de hadas, sino de la vida pura y dura. A mi madre la fantasía le importa un rábano. Sus narraciones, su educación en un colegio de monjas, los nombres de las maestras, sus cuadernos de costura, sus vacaciones de verano en un pueblo de Castilla, sus juegos, sus hermanas, sus padres, su noviazgo, su marido –ella nunca dice «mi marido», sólo «Ramón»; tampoco se dirige a él llamándole «papá»–, su boda, su trabajo, su parto, sus pacientes, su salida de Madrid, el abandono de su profesión, su dedicación exclusiva a mí y a mi padre, fueron posiblemente el catalizador de mi precocidad lingüística: según ella, rompí a hablar a los ocho meses, aunque nunca sabré si el dato es verídico o forma parte de las estrategias narrativas de mi progenitora, que puede pecar de exagerada, aunque nunca falte a la verdad.
La exageración de mi madre se reduce al deleite en el relato que, si bien siempre es realista, ha de tener algo extraordinario para despertar el interés; su intuición sobre el arte de contar está muy por encima de la media. A menudo, interrumpe una de sus explicaciones cotidianas, abriendo mucho los ojos y diciendo:
–Pero en un momento determinado...
En ese momento, que te pilla por sorpresa, el corazón te da un brinco y prevés que lo que va a venir a continuación es para echarse a temblar. Por esa misma sensibilidad narrativa, sus compañeras de colegio y de facultad eran mujeres, vestidas de enfermeras de noche, que llevaban sujetadores con cazuelas y aún usaban liguero, de quienes mi madre sabía hacer personajes míticos a través de la selección de un solo rasgo: el verde mar de los ojos de Margarita, la estatura desmesurada de Maribel, el desparpajo de Elena, la historia adúltera de Gloria con un profesor casado, la adicción a los Bisontes y los dedos tintados de amarilla nicotina de Maru. Luego apareció Marisa, que protagonizó algún episodio que puso de manifiesto el gusto de mi madre por la escatología, aunque ella se niegue a reconocerlo. El carácter voluntarioso de Marisa se concreta en una escena, en la que, limpiando el culo de una monja demenciada, ella refrota y tira de una masa babosa que no se va. Tira de la masa, la retuerce, mientras la monja emite un chillido continuo pero resignado. A la monja se le saltan las lágrimas. Marisa se empeña en hacer bien sus deberes, dejando impoluto el culo de la vieja que, tras este martirio, se ha ganado el cielo más que Santa Ágata de Sicilia, esa virgen a la que los romanos le cortaron las tetas. Marisa regaña a la monja:
–Madre, madre, usted no tiene mucho amor por la higiene que digamos. No se me queje, madre, no se me queje.
Por fin, alguien –¿tal vez mi madre?–, alarmado por el grito sostenido de la monja, se aproxima y advierte a Marisa que la excrecencia –carúncula, callo, verruga, tumor, cococha– que no se va es una almorrana. A mi madre estas cosas le hacen gracia, porque en el fondo conserva un sentido del humor muy propio del gremio sanitario. Así pues, las narraciones realistas de mi madre, una firme defensora de lo verídico y de lo verosímil en la ficción, el continuo proceso de construcción de sus memorias orales, quizá motivaran que yo no pariera unos hijos que no echo en falta y ella sí, pero consiguieron que gracias a mi madre aprendiese a contar.
Las narraciones de otros partos que no fueron el de mi madre también fomentaron mi resistencia a perpetuarme en la carne de mi carne. La infancia es un lugar al que se le ha dado excesiva importancia. La infancia y lo que nos pasa dentro de ella son un buen pretexto para escribir poemas de experiencias extrañadas, en las que los pasillos son demasiado largos, los jardines encierran misterios y la única bofetada que nos dieron en la vida se multiplica en una perturbadora mise en abyme que hace que la cara aún nos duela. El lugar sobrevalorado de la infancia se nos come el presente, con sus revelaciones y sus obscenidades, con su avaricia por apropiarse de imágenes y palabras, con su autoritarismo y su debilidad. Es inevitable: en la infancia se ubican muchas de nuestras primeras veces. Además se suele tener la percepción de que la niñez es el periodo más extenso de la vida: tanto tardaban los años en pasar, que nos quedamos allí, galeotes, resentidos liliputienses, que aún hoy se admiran al observar la propia mano mientras sujeta un libro. La mano exhibe una belleza azul de venas maduras, con máculas de la edad, pero el liliputiense, el galeote, no la reconoce porque le faltan los padrastros, las uñas mordidas, los restos de bolígrafo y de pegamento reseco.
Así que mi madre fue la primera en darme noticia de estas cuestiones, pero no fue la única: también me ilustró Gloria, primípara añosa que se rasgó desde la vagina hasta el ano; Elena, a quien devolvieron a su primer hijo muerto en una caja de zapatos y para la que, en embarazos posteriores, parir niños era algo parecido a cagar; Alicia y esa comadrona inútil que le colocó mal el suero en la vena de la mano; Nathalie, a quien se le reventaron los vasos sanguíneos de la cara a causa de los esfuerzos; Begoña, que fue sometida a una cesárea después de estar en proceso de dilatación durante cinco horas de dolores... Todas tuvieron la culpa de que en mis proyectos no cupiera la idea de formar una familia y dejar de ser hija para convertirme en madre. También he de culparme a mí misma, que escuché con satisfacción y morbosidad extrema sus relatos, y quise enterarme de todo y después todo se lo conté a terceros.
PRIMEROS RECUERDOS
No sé cuál es mi primer recuerdo, aunque sospecho que no es mío, sino un recuerdo de mi madre. No me refiero a que mi primer recuerdo se reduzca a una fotografía mental del interior de su regazo o de su areola, mientras ella me da de mamar y yo le muerdo los pezones. Amamantar a los cachorros, según mi madre, provoca un placer muy relativo. Lo que quiero decir es que mi primer recuerdo posiblemente sea el resultado de una transferencia: la reformulación personal de los relatos de mi madre. Forma parte de mi biografía la imagen de una mujer que acaba de parir y que se va desangrando en la cama del hospital. Veo la habitación en penumbra, huelo el dulzor de las flores, oigo el silbido de los aparatos en funcionamiento de los hospitales y me asusto ante el impacto de la sábana roja. El análisis que mi madre lleva a cabo de mi comportamiento infantil y de mi carácter también forma parte de mi biografía y de algo mucho más trascendente, de mi identidad. En todo caso, atesoro recuerdos precoces: recuerdo el sabor de los plátanos machacados con limón; recuerdo las escoceduras que me producen las bragas de plástico en los muslitos y cómo me aprieta la goma en la tripa; recuerdo el día en que casi muero ahogada entre los resortes de mi trona y el olor del tomate que se cuece despacio en la sartén; recuerdo el estampado de la manta con la que me arropaban y la fisonomía del portero de la casa donde vivíamos; recuerdo mi propia voz, mi baile con las eles y las erres, mientras canto, engañada por mi madre, que sólo pretende descubrir mi posición y evitar una catástrofe:
–Marta, canta. Por la Puerta de Alcalá, la florista viene y va...
–... ¡con los nardos apoyaos en la carera!
Recuerdo mi vocecita chillona acompañándome por la casa y también la recuerdo viniendo desde lejos, como si yo fuera mi madre y estuviese pendiente de mis traspiés por el piso, de mis pasitos sobre el parqué. Mi madre me halaga, haciéndome creer que canto maravillosamente. No quiere que tire del rollo de papel del váter, como los cachorros de pastor alemán; no quiere que me aproxime a las inmediaciones de las ventanas o de los enchufes. El empalme de un cine doméstico está a punto de acabar conmigo. Mi madre siempre me descubre antes de que yo pueda perpetrar pequeñísimas maldades que se volverán contra mí y acabarán infligiéndome algún daño. Entonces y ahora, me siento culpable por ser lista y mala. Un sentimiento de culpa bastante estúpido: siempre me sorprenden antes de que pueda poner en marcha mis maquinaciones, a veces incluso antes de que empiece a concebirlas. Soy una ingenua que se cree muy inteligente y también una egoísta:
–Marta, no seas egoísta.
Es la recomendación perpetua de mi madre. Soy una egoísta que está apegada a sus afectos y que, por encima de casi todo, le teme a la soledad y es exquisita y maniática en la selección de sus animales de compañía. Creo ser alguien que evita las situaciones de conflicto. Así que cuando mi madre me sorprende con el rollo de papel, finjo que no soy yo la que está allí, me doy la vuelta, continúo cantando:
–¡... con los nardos apoyaos en la carera!
Mis primeros recuerdos son míos, pero también de mi madre, y por esa razón respeto sus correcciones. Las dos compartimos ciertos miedos.
–Mira, mamá, ese niño se va a caer.
El niño pierde el equilibrio sobre el borde de la tapia, se precipita contra el suelo y un hilillo de sangre le brota del oído.
–¿Ves, hija? Hay que tener mucho cuidado.
He estado muchas veces inmóvil al lado de un columpio.
Antes de que nos marchásemos de Madrid, mi madre trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación situada en la calle O’Donnell. Esto no es un recuerdo, sino un conocimiento. Allí, en la clínica de O’Donnell, mi madre mueve las rodillas y los dedos de los pies de niños con escoliosis o con parálisis cerebral. También ayuda a estos niños para que comiencen a articular palabras. Es una gran fisioterapeuta, su sueldo es estupendo y los malditos paralíticos cerebrales la quieren mucho. Tanto que a veces sale con una niña agarrada al cuello, un monito que se prende al cuello de su mamá mona. Esa visión me da ganas de vomitar. Tengo celos de los paralíticos cerebrales; sobre todo estoy muy celosa de esa niña que se llama Corina. Nunca llegué a saber qué le ocurría, pero debía de padecer una enfermedad muy grave porque mi madre pasaba gran parte de su jornada laboral tratándola.
–Esta tarde he estado tratando a Corina...
El verbo «tratar», que se usaba en mi casa en su acepción clínica, era un compendio de distintos significados y yo no estaba segura de que todos fueran buenos. Corina tenía un aspecto sano, pero salía, agarrada de la mano de mi madre, de la sala de rehabilitación. Mi madre, cuando íbamos a recogerla, no soltaba a Corina inmediatamente y corría hasta mí. Mi madre siempre ha debido de creer que yo era muy madura. Corina no se despega de mi madre y, cuando se percata de mi presencia, me mira de reojo y se agarra más fuerte y se pone mimosa. Mi madre le acaricia la cara a Corina, le coloca la cinta del pelo, le da un beso, y la niña, que a mí me parece demasiado mayor para precisar tantas atenciones, se cuelga por última vez de su brazo. Mi madre no se fija en que me están castañeteando los dientes. Espero a que termine el galanteo de Corina a cierta distancia, como desde detrás de un vidrio, embozada en mi verdugo, mi bufanda, mi abrigo y mis guantes, oculta entre mi ropa, mirando de frente a Corina mientras sigue pingando del brazo de mi madre, como un monito pesado y lastimero. Luego en casa, mientras mi madre me prepara unos espaguetis con salsa de tomate –una salsa cocinada con esos tomates que aún eran ácidos–, no para de hablar de Corina y yo me voy poniendo torva y circunspecta.
–Esta tarde, mientras trataba a Corina...
Entonces, mi madre interrumpe su discurso: me ha mirado. Le entra la risa floja. Existe un desacuerdo entre su sentido del humor y el mío.
Corina es alta. Mi madre, preocupada por mi peso y mi estatura, me lleva a un pediatra, también altísimo. El pediatra, que es una especie de rey Salomón de Las Palmas de Gran Canaria, pero más adusto, cuando le expresan sus preocupaciones, mira a mis padres de arriba abajo:
–Vosotros ¿os habéis visto?
Mis padres son muy amigos de este pediatra, especialista en endocrinología. A veces, yo juego con Valentina, la hija del pediatra, que será la primera de la lista de amigas altas que, a lo largo de los años y sin saber por qué, he tenido. El especialista en endocrinología me prohíbe comer tomates, porque me producen diarrea y son nocivos para la asimilación del calcio. Recuerdo este dato porque, aunque yo debía de tener aproximadamente tres años, mi madre siempre me ha dado explicaciones pertinentes y científicas, y ha confiado mucho en mi racionalidad: la misma que convertía en infundados mis celos hacia Corina o que me susurraba al oído que no me subiera a las tapias porque era una niña patosa. Los niños de tres años entienden muchas cosas; quizá es que su cerebro está aterradoramente entrenado y expectante, después de haber pasado por el trauma de la adquisición de la lengua materna y de haber iniciado el proceso de construcción de un rudimentario aparato conceptual. Una mesa es una mesa, una madre es una madre, Corina es demasiado alta para ser una niña, mi cuchara es mi cuchara, las inyecciones duelen pero curan. Objetos, vínculos, deberes maternales, sentido de la pertenencia, de la propiedad y de la posesión, relaciones de causa-efecto. El...