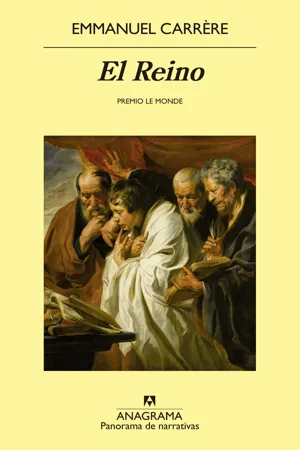![]()
IV. Lucas
(Roma, 60-90)
![]()
1
Pasan dos años, esos dos años de los que no se sabe nada y que he intentado imaginar. Lucas reanuda su relato en agosto del año 60, cuando Porcio Festo sustituye al gobernador Félix. Entre la masa de expedientes que descubre al asumir sus funciones está el de Pablo, ese rabino retenido en una residencia en un ala lejana del palacio, debido a «no se sabe qué disputas referentes a la religión de los judíos y a un tal Jesús, que ha muerto pero que el prisionero asegura que sigue vivo». Festo se encoge de hombros; no parece un caso para la horca, pero le explican que están en tierra de los judíos y que con ellos todo es complicado, la menor discusión puede causar una revuelta. Por un lado los sumos sacerdotes reclaman la cabeza de Pablo, y para tener paz más vale tratarles con deferencia, y por otro Pablo invoca nada menos que el juicio del emperador, a lo que tiene derecho en su calidad de ciudadano romano. Total, un asunto embrollado que Félix ha dejado pudrir adrede para que lo resuelva su sucesor.
Unos días después de su llegada, el reyezuelo de Judea, Herodes Agripa, y su hermana Berenice visitan al nuevo gobernador. Que el soberano local vaya a presentarse ante el enviado de Roma y no al contrario expresa claramente dónde está el poder. Bisnieto del fastuoso y cruel Herodes el Grande, Agripa es un playboy judío totalmente helenizado, romanizado, como los maharajás educados en Cambridge durante la época del Raj. En su juventud anduvo de juerga en Capri con el emperador Calígula. Al volver a su tierra se aburre un poco. Berenice es bonita, inteligente. Vive con su hermano, se dice que se acuestan juntos. Al hilo de la conversación, Festo les confía las molestias que le causa Pablo. Agripa está intrigado. «Tengo curiosidad por escuchar a ese hombre», dice. Por eso que no quede: mandan traer a Pablo, que aparece, encadenado, entre dos soldados, y que no se hace de rogar para contar su historia una vez más. Es la tercera versión que dan los Hechos, queda claro que Lucas no se cansa de esta historia. Como de costumbre, a los oyentes les cautiva la furia perseguidora de Pablo, el camino de Damasco, el gran viraje, pero la resurrección se les atraganta. Cuando la está contando, Festo lo interrumpe: «Estás loco, Pablo. Sabes muchas cosas, pero estás loco de atar.» «En absoluto», dice Pablo, «hablo el lenguaje de la verdad y el sentido común» (de la verdad, quizá; del sentido común, se dice pronto). Pablo se dirige a Agripa: «¿Crees en los profetas, rey Agripa?» Sobrentendido: si crees, ¿qué te impide creer también lo que yo te digo? Divertido, Agripa responde: «Te veo venir, pronto vas a decirme que ya soy cristiano sin saberlo. Te falta poco para hacerlo.» Pablo replica de inmediato: «Poco es ya mucho, y es todo lo que os deseo a los que me escucháis: llegar a ser como yo... ¡pero sin estas cadenas! ¡Ja, ja!»
Conversación de personas bien educadas, tolerantes, ingeniosas, de la que Agripa saca la misma conclusión que Festo: no hay nada grave que reprochar a Pablo. Si no se le hubiese metido en la cabeza recurrir al emperador, lo más sencillo habría sido liberarle discretamente. Pero ha apelado al César. Pues que le vaya bien, dice Agripa, con una mueca escéptica porque de los césares ha frecuentado y adulado a tres, al tomar posesión el último incluso llevó la lisonja hasta el extremo de rebautizar «Neronías» una ciudad de su pequeño reino. Pablo quiere ser juzgado en Roma, pues que lo juzguen en Roma.
Para los amantes de los relatos marítimos, del estilo de Dos años al pie del mástil,5 el capítulo que sigue es una auténtica delicia: cabotaje y después alta mar, tempestad, naufragio, invierno en Malta, motín de la tripulación, hambre y sed... A mí esto me aburre, por lo que me limitaré a señalar que el viaje fue largo y peligroso, que en él Pablo dio pruebas de una valentía igual a su pretensión de dar clases de navegación a marinos aguerridos y Lucas de un conocimiento impresionante del vocabulario náutico. Son sólo aparejos, anclas que se deslizan, remos de cola que se largan, incluso se habla de la cuadra, del que una nota de la TEB me enseña que era una vela pequeña adujada a la proa del barco, el ancestro del foque, sólo que éste es triangular y la cuadra era cuadrada.
En el capítulo de vidas paralelas, señalemos también que en el mismo momento el aristócrata saduceo Josef ben Mathias, de veintiséis años de edad, y que todavía no se llamaba Flavio Josefo, hizo el mismo viaje y escribe un relato casi tan accidentado. Sin embargo, Josefo debió de viajar en condiciones más confortables que Pablo porque no era un prisionero sino un diplomático o más bien un lobbysta que encabezaba una delegación de sacerdotes del Templo que viajaba a Roma para defender sus intereses corporativos ante el emperador Nerón.
2
Cuesta siempre recordarlo a causa de lo que vino más tarde, pero Nerón causó una impresión bastante buena cuando vistió la púrpura imperial después de Tiberio, que era un paranoico, Calígula, que estaba loco de remate, y Claudio, que era tartamudo, borracho, cornudo y estaba dominado por mujeres cuyos nombres han quedado en la historia asociados con el libertinaje (Mesalina) y la intriga (Agripina). Tras haberse desembarazado de Claudio gracias a un plato de setas envenenadas, Agripina maniobró para apartar de la sucesión al heredero legítimo, Británico, en beneficio del hijo de ella, Nerón, que sólo tenía diecisiete años y a través del cual Agripina pensaba reinar. Para ayudarla, hizo que regresara de Córcega, donde, perdido el favor de Claudio, se aburría desde hacía ocho años un personaje con el que ya nos hemos cruzado: Séneca, la voz oficial del estoicismo, banquero riquísimo, político ambicioso y desilusionado que efectuó su gran retorno a los negocios en el papel de preceptor y eminencia gris del joven príncipe. Éste se ganó, en sus comienzos, una reputación de filósofo y filántropo. Se citaba su comentario, cuando le habían hecho firmar su primera sentencia de muerte: «Cómo me gustaría no saber escribir...» Más que la filosofía, de hecho, Nerón amaba las artes: la poesía, el canto, y también los juegos de circo. Empezó a subir al escenario para declamar versos de su cosecha acompañándose de la lira, y a bajar a la pista para conducir carros. Esta costumbre desagradaba al Senado pero gustaba a la plebe. Nerón fue el emperador más popular de toda la dinastía julio-claudiana, y cuando tuvo conciencia de ello el muchacho mofletudo y socarrón cuya vida su madre creía controlar totalmente empezó a emanciparse. Ella se inquietó. Para llamarle al orden, hizo reaparecer de entre bastidores a Británico, el hijastro al que había expulsado. Amenazado por su madre, Nerón hizo exactamente lo que ella habría hecho en su lugar: Británico, como Claudio, murió envenenado. En la obra consagrada a la perfidia que extraerá de este episodio, Racine, que como todos los clásicos franceses creció en el culto a Séneca, silenciará la función del filósofo-preceptor y, de hecho, nadie sabe si estuvo o no al corriente del complot. Es cierto, en cambio, que tras el asesinato de Británico, Séneca, sin rechistar, continuó alabando las virtudes de su alumno, su clemencia y su mansedumbre, sin mencionar, escribe en un panegírico especialmente desmedido, que por la gracia del rostro y la suavidad del canto no desmerece en nada al mismo Apolo.
Séneca, a su vez, no tardará en caer en desgracia y Agripina será asesinada en circunstancias que, como todo lo que cuenta este capítulo, conocemos gracias a los dos grandes historiadores de la época, Tácito y Suetonio. Pero no hemos llegado a este punto, no del todo, cuando Josefo y su delegación de sacerdotes judíos se presentan en la corte del emperador. Nerón es todavía el «monstruo naciente» que quiso pintar Racine. Aún no se ha deshecho de su madre y de su mentor, pero se sacude el yugo de ambos. Abandona a Octavia, la hija de Claudio con la que Agripina le ha obligado a desposarse con el designio de apretar aún más el nudo de crótalos familiar, por una cortesana llamada Popea. Quince siglos más tarde, Monteverdi la convertirá en la heroína de la ópera más amoral y explícitamente erótica de toda la música occidental. Popea debía de ser de armas tomar, pero lo que aquí nos interesa sobre todo es que era judía, o al menos mitad judía, o al menos prosélita. El bufón favorito de Nerón era también judío, y a los viejos senadores les alarmaba esta doble influencia sobre el emperador. Al igual que el satírico Juvenal, versión romana de ese personaje universal que es el reaccionario encantador, cáustico y talentoso, deploraban que el barro del Oronte se vertiera en el Tíber: hay que comprender que la ciudad eterna hierve de inmigrantes orientales cuyas religiones vivaces e invasivas tenían más éxito entre las jóvenes generaciones que el culto exangüe de los dioses locales. La idea que se hacía Nerón del judaísmo debía de ser confusa: si le hubieran dicho que durante el sabbat se solía sacrificar a jóvenes vírgenes, pienso que se lo habría creído y lo habría aprobado. En cualquier caso, en el curso de su embajada, Josefo, que había previsto mostrarse más romano en Roma que los romanos, tuvo la sorpresa casi embarazosa de encontrar a un emperador amigo de los judíos, e incluso, por hablar como los antisemitas de otros tiempos, perfectamente judaizado.
Evidentemente, Pablo no sabe nada de estas costumbres y caprichos imperiales. Como vive en el pequeño universo cerrado de sus iglesias, apenas debe de saber que el césar se llama Nerón. Como Josefo, desembarca en Pozzuoli, cerca de Nápoles, pero Josefo de un camarote de primera clase y él de la bodega, y mientras el lobby de los sumos sacerdotes viaja hacia Roma con gran aparato, él no sólo va andando, como de costumbre, sino también encadenado. En una película no resistiríamos a la tentación de mostrar las ruedas del convoy oficial levantando un chorro de barro que salpica a una hilera de presidiarios entre los cuales reconoceríamos a Pablo. Barbudo, con la cara surcada de arrugas, vestido desde hace seis meses con el mismo manto lleno de mugre, levanta la cabeza, sigue con los ojos el cortejo que se aleja. Reconoceríamos también, caminando a su lado, a Lucas, a Timoteo y, con la muñeca derecha atada por una cadena de alrededor de un metro a la muñeca izquierda del apóstol, al centurión encargado de conducirle desde Cesarea. Este centurión es poco más que un comparsa. Los Hechos nos dicen que se llamaba Julius y que, habiendo cogido aprecio al prisionero durante el viaje, hace todo lo que puede para facilitarle la vida, cosa que también le interesaba a él porque ni siquiera podían separarse para orinar.
Con esta tripulación llegamos a Roma.
3
En La vida cotidiana en Roma en el apogeo del imperio, Jérôme Carcopino se interroga sobre la población de la ciudad en el siglo I y, tras haber dedicado tres páginas grandes a exponer, impugnar y por último demoler las estimaciones de sus colegas, termina disculpándose de su imprecisión proponiendo una cifra «que oscila entre 1.165.050 y 1.677.672 habitantes». Se sitúe la verdad hacia arriba o hacia abajo de esta sorprendente horquilla, Roma era la ciudad más grande del mundo: una metrópoli moderna, una auténtica torre de Babel, y cuando decimos torre hay que entenderlo literalmente, porque bajo la presión incesante de aquellos inmigrantes, cuyo número y costumbres deploraba Juvenal, había crecido verticalmente, un caso único en la Antigüedad. Tito Livio habla de un toro que se escapa del mercado de ganado y sube los escalones de un edificio hasta el tercer piso, desde donde se lanza al vacío, sembrando el pánico entre los viandantes: este tercer piso lo menciona de pasada, como si fuera evidente, cuando en cualquier parte que no fuera Roma resultaría un dato de ciencia ficción. Los edificios se habían elevado tanto desde hacía un siglo, se habían vuelto tan inseguros que el emperador Augusto tuvo que prohibir que sobrepasaran ocho plantas, decreto que los promotores se las ingeniaban para infringir por todos los medios.
Si señalo esto es para que al leer en los Hechos que Pablo, cuando llegó a Roma, fue autorizado a alquilar un pequeño alojamiento, nos lo representemos no como una de aquellas tiendas habitadas que había siempre en las medinas mediterráneas, sino como un estudio o un apartamento de dos habitaciones en uno de esos bloques que hoy conocemos tan bien, donde se amontonan pobres indocumentados en la periferia de las ciudades: degradados al instante después de construidos, insalubres, explotados por arrendadores abusivos que los estrechan todo lo que pueden, con paredes finas como el papel para no perder espacio y escaleras donde la gente mea y caga sin que nadie las limpie. Sólo había verdaderos retretes en los bellos domicilios horizontales de los ricos, y eran una especie de salones fastuosamente decorados, provistos de un círculo de sillas que permitían aliviarse mientras conversaban. Los pordioseros que ocupaban los edificios alquilados debían conformarse con letrinas públicas que además estaban lejos, y las calles al caer la noche se volvían peligrosas: antes de salir a cenar, dice también Juvenal, más valía haber hecho testamento.
Pablo no era amante de las comodidades, era todo menos un hedonista. En aquel nuevo decorado, que habría de ser el último de su vida, debió de sentirse desplazado, pero no abatido. Pienso también que veía en aquellas condiciones de vida, espantosas para un recién llegado, el signo de su convicción reconfortante de que el fin del mundo estaba próximo. Como seguía siendo un prisionero a la espera de ser juzgado, tenía que compartir su alojamiento con un soldado encargado de custodiarle. Lucas no nos dice si este soldado era de tan buena disposición como el centurión Julius. No nos dice tampoco dónde se hospedaron Timoteo y él mismo. Me imagino que cerca de su maestro, en el mismo piso elevado, porque cuanto más alto, menos pagabas: había que subir la escalera, era más peligroso en el caso –frecuente– de incendio y nadie consideraba todavía las vistas como un incentivo. Para acabar con esta ojeada al panorama inmobiliario romano, añadamos que el hecho de que las viviendas se alquilaban baratas en los pisos altos era algo muy relativo, y que el alza de los precios, al igual que la congestión del tráfico, era un tema recurrente en la literatura durante el imperio. El poeta Marcial, representante típico de la clase media pobre que vivía cerca del Quirinal, en el tercer piso de un edificio bastante decente, suspira periódicamente que por el precio de su cuchitril podría vivir en el campo en una pequeña finca muy acogedora. Nada se lo impide, de hecho, pero es en Roma donde suceden estas cosas y a pesar de sus suspiros no se exiliaría por nada del mundo.
Para salir, a Pablo tenían que encadenarle, pero en su chamizo podía hacer lo que quisiera, recibir a quien le apeteciese, y tres días después de su llegada invitó, o más bien convocó en su casa a los judíos notables de Roma. Cabe considerar sorprendente que primero les haya llamado a ellos en vez de a la iglesia cristiana que ya existía en la capital. La explicación, a mi juicio, es que temía que esta iglesia cristiana de obediencia judía, alertada contra él por emisarios de Santiago, le rechazara aún más que los judíos a secas. Lo que refiere Lucas es un diálogo de sordos. Ante unos rabinos desconcertados, que han subido su tramo de escalera sin saber demasiado a qué atenerse, Pablo se defiende con vehemencia de acusaciones de las que sus interlocutores nunca han oído hablar. Tienen buena voluntad, mueven la cabeza...