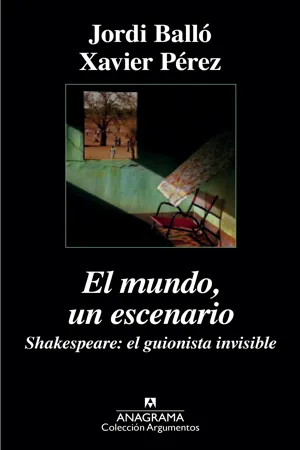![]()
El mundo contemporáneo viene definido por la inmediatez, a tal punto que nadie se puede sorprender de la velocidad con que la mejor ficción audiovisual sabe instalar al público, sin preámbulos ni contemplaciones, en el centro de los conflictos que se dispone a abordar. Es comprensible, en este sentido, que cuando el dramaturgo y guionista Aaron Sorkin asume, en La red social (The Social Network, 2010), la tarea de poner en circulación fílmica la vida de Mark Zuckerberg, el controvertido creador de Facebook, lo haga introduciendo desde el principio a sus espectadores en el centro de una acalorada discusión entre Zuckerberg (Jesse Eisenberg) y su efímera compañera Erica Albright (Rooney Mara), que acabará con la consiguiente ruptura sentimental. Así se lo anuncia ella al final de la conversación (una conversación, pues, que ya está en marcha cuando se inicia el relato fílmico) durante la cual Mark expresa aceleradamente todos sus temores –el temor a no ser aceptado en un club de élite de Harvard, el temor a que la chica se acabe enamorando de un atlético regatista–, aparte de una incomodidad manifiesta, y en la que emergen tanto la vanidad como una ingenua actitud de superioridad con las que él pretende ocultar sus debilidades.
Esta conversación crispada entre el protagonista de La red social y la chica a la que quiere conservar a su lado se produce de manera convulsa, anunciando algunos de los temas que irán apareciendo inexorablemente a lo largo de la película. Por lo tanto, no estamos ni ante un prólogo ni ante una recapitulación, sino frente a la puesta en situación de un personaje que se expresa más rápidamente que las acciones que la narración es capaz de producir. Y, con todo ello, Aaron Sorkin no sólo define magistralmente al protagonista de su guión, sino que deja clara, como si se tratara de un teaser televisivo (lo cual no es nada extraño tratándose de un escritor tan bregado en este medio), la magnitud trágica de los acontecimientos que tendrán lugar a continuación, de los cuales el atribulado Zuckerberg ya ha sido advertido por la muchacha.
A pesar de la brusquedad absoluta de este inicio, ningún espectador de La red social puede sentirse agredido o incomodado, ni tampoco le supondrá el menor esfuerzo acercarse a la comprensión de lo que ha sucedido en la pantalla. La organización de la obertura responde a un principio habitual de la dramaturgia de todos los tiempos, la forma conocida como in media res, y sólo la coincidencia con un momento histórico como el nuestro, tan caracterizado por la asunción vital de que todo puede suceder en cualquier momento, permite que podamos admirar, en paralelo, el pertinente sentido de época que este inicio repentino también otorga al film. Se trata, en efecto, de una característica irrenunciable de la actualidad: en un porcentaje muy alto de los productos audiovisuales que se fabrican anualmente en todo el mundo, la primera secuencia ya muestra a los personajes hablando entre sí como si la historia hubiera empezado, o bien implicados en una acción que ya hace tiempo que tienen preparada. El espectador siente que la vida fluye, que todo existía antes de que conectáramos con la escena que acaba de aparecer ante nosotros, que el relato está en marcha y no nos espera, por mucho que nos reclame. Pero el principio en que se basa este afortunado sistema de iniciar la escena ha acompañado a la cultura de la ficción desde sus orígenes. Y tuvo en la edad de oro del teatro isabelino su plasmación más influyente y paradigmática.
EMPEZAR «LO MÁS TARDE POSIBLE»
Si nos concentramos en la historia filológica de la expresión, veremos que in media res es un término fijado por Horacio [51]1 en su Ars Poetica.2 La teoría literaria lo observa en la estructura narrativa de la Ilíada y, de manera aún más decisiva, de la Odisea y de la Eneida, pues el principio de estos dos poemas, situado cuando la historia ya está muy avanzada, nos conduce a una estructura en flashback donde se narrarán los hechos heroicos que se han producido antes y que suponen el cuerpo central de las aventuras épicas que convertirían en legendarios estos textos inmortales. Pero cuando la ficción audiovisual moderna utiliza este modelo dramático, el recurso de la vuelta atrás no le resulta imprescindible, ni aun necesario. Empezar «lo más tarde posible» es, simplemente, una forma de aceleración de la acción, de confianza en el hecho de que las referencias al pasado se encontrarán finalmente en la propia construcción de los personajes, de que no será necesario visualizar episodios ya vividos, sino que, como en el dinámico teatro isabelino, será en la cabeza del espectador donde se reconstruyan los puentes con los episodios anteriores. El propio Shakespeare lo define sin ambages en el prólogo de Troilo y Crésida (obra centrada, precisamente, en la guerra de Troya), que le sirve, en atrevida paradoja, para defender de forma nítida la estrategia del in media res: «Y yo, Prólogo, en armas he venido, / Pero ni pluma de escritor me manda / Ni palabra de actor. Vengo en la forma / Que cuadra a nuestro asunto, a revelaros, / Nobles espectadores, que el principio / Y los preliminares de esta lucha / Abandonando, / nuestro drama empieza / En su mitad; y, desde allí, la trama / Se desarrolla cual permite un drama.»
Y es que, además, una cosa es empezar la historia por un momento avanzado de la misma, como ya sucedía en la épica grecolatina, y otra más contundente iniciar la escena en un instante particularmente dinámico, sorprendiendo a los personajes en pleno movimiento, lo que Shakespeare llevará a un grado inédito de efectividad. La diferencia entre la forma retórica de la epopeya (o su extensión en la novela moderna) y la celeridad de la inmediatez teatral es, en este sentido, notable. La Ilíada o la Odisea pueden empezar in media res, en un estadio avanzado de las aventuras de sus héroes, pero los dispositivos retóricos del género provocan que la introducción del lector en ese punto de la trama sea pausada y descriptiva. El teatro, en cambio, siempre exige inmediatez, pues lo que se muestra precede a lo que se explica. En la primera gran forma teatral occidental, la tragedia ática, ya se utiliza la estrategia del in media res, pues, cuando la acción se inicia, el conflicto ya está en marcha (en La Orestíada, Clitemnestra y Egisto ya se han convertido en amantes; en Medea, Jasón ya ha decidido abandonar a su mujer) o es la consecuencia inminente de otro conflicto cerrado de forma indigna (el tratamiento a los vencidos en Las troyanas). Pero la organización ritual de la escena ática, con la necesidad, teorizada por Aristóteles, del prólogo previo a la aparición del coro [2], así como los parlamentos explicativos iniciales de dioses o héroes, dificultaban en general la entrada en situación desde una movilidad plena de los personajes. El género de la comedia (y particularmente su evolución latina, a cargo de Plauto o Terencio), al abordar las tramas cotidianas desde una perspectiva laica, desprovista de coro y de todo requerimiento ritual, adoptó ya una forma más avanzada de in media res: sorprender a la acción en medio de una conversación entre distintos personajes.
El teatro isabelino utilizará este mecanismo no sólo en el terreno de la comedia, sino también, de manera revolucionaria, en el ámbito del drama histórico y la tragedia, que perdieron así la solemnidad ritual propia de los griegos (o del latino Séneca). Con la mezcla de tonos que tan felizmente caracterizó el conjunto de su obra, Shakespeare redimensionó el procedimiento con todas sus consecuencias. La gran fuerza de los inicios de su dramaturgia no reside tanto en empezar en un punto más o menos avanzado de la trama como en sorprender la acción de los personajes ya en movimiento en el interior de la escena, absortos en una dinámica de conflicto en marcha en la cual el espectador es invitado a entrar sin ningún tipo de prolegómenos.
La efectividad de este procedimiento del teatro isabelino ha resultado ser tan estimulante para la narrativa audiovisual que no debe extrañarnos que uno de los teóricos del guión más canónicos de la actualidad, Syd Field, se sienta impelido a invocar a Shakespeare cuando da consejos a los futuros guionistas sobre las estrategias de arranque de sus films: «Shakespeare era un maestro de los principios. O bien comienza con una secuencia de acción, como el fantasma que camina por el parapeto de la muralla en Hamlet, o las brujas de Macbeth, o utiliza una escena que revele algo sobre el personaje: Ricardo III es jorobado y se lamenta por el “invierno de nuestro descontento”; Lear exige saber cuánto le aman sus hijas, en términos de dólares y centavos» [41].
Sea, en efecto, para satisfacer la necesidad de presentar a un personaje o para sorprender al público con una situación de alto voltaje, el modelo shakespeariano sorprende (y estimula) por la agilidad con que se permite oberturas que se dirían accidentales o aleatorias. En Romeo y Julieta, dos servidores de los Montesco se encuentran en plena conversación sobre las querellas familiares de sus amos y rivales cuando se encuentran por la calle con unos criados de la familia rival de los Capuleto; Julio César y Coriolano, dos tragedias de la antigüedad romana, se abren, sin ningún tipo de preámbulo, con tumultos urbanos y discusiones en la plaza pública; en las crónicas dramatizadas de la monarquía inglesa abundan los debates políticos tras los muros de los castillos; al principio de Las alegres casadas de Windsor, el juez de paz Shallow se encuentra en plena discusión con el rector del pueblo, Hugh Evans, que intenta convencerlo de que no se querelle contra John Falstaff por una cuestión que tardaremos unos minutos en conocer. La primera frase de esta obra, «Señor Hugh, no me convenceréis», es casi idéntica a aquella con la que se inicia Los dos caballeros de Verona –«Cesa de persuadirme, querido Proteo»–, otro principio in media res que nos incorpora a una no menos enconada discusión entre dos amigos. Y con el memorable duelo de réplicas cruzadas –«Si me amáis verdaderamente, decid cuánto me amáis», «Es muy pobre el amor que puede contarse»–, Antonio y Cleopatra irrumpen en escena, en la obra que lleva sus nombres por título, únicamente precedidos por el breve comentario de un soldado, muy preocupado por el fatídico enamoramiento de su superior. Todo un universo de conflictos, en fin, que se irán resituando en la imaginación de un público que agradece que se le ahorren los protocolos introductorios y se le instale de súbito en el torbellino dramático de la historia.
LA VIVACIDAD DE LAS CONVERSACIONES YA INICIADAS
Este dispositivo parece tener como principio desencadenante la inmediatez del diálogo capturado al vuelo. Resulta lógico, entonces, que la aparición del sonoro permitiera al cine retomar definitivamente el fértil legado isabelino. Así, si atendemos a las primeras películas que fueron vistas por ojos humanos (los films de los hermanos Lumière), deberemos admitir que en ellas tampoco existían pórticos ni artefactos introductorios, pero eso era algo provocado por factores ajenos a toda consideración dramática. La ficción no estaba incluida en el proyecto de aquellos primeros films y el mundo era captado al natural, con una inmediatez fragmentaria que aspiraba a restituir el flujo infinito de la vida de una comunidad, sin principio ni final. Del mismo modo, ese rasgo de modernidad que supone la exaltación del fragmento sufrió una inevitable interrupción cuando la voluntad de ficción condujo al film primitivo hacia articulaciones dramáticas que exigían protocolizar los inicios. La organización del relato en torno a la consabida tríada presentación-nudo-desenlace supone la asunción de un tiempo específico (por breve que sea) para introducir al público en el conocimiento funcional de los personajes y los espacios. El gran cine narrativo del periodo llamado «mudo» tiende a las presentaciones ralentizadas precisamente porque la ausencia de la palabra impide la introducción de informaciones preliminares en el marco dinámico de la pantalla. Será, por tanto, con la aparición del sonoro, cuando, a estas estrategias de presentación pausada, se unan otros dispositivos mucho más revitalizadores del presente inmediato que captaba la cámara. Es cierto que, como aseguraban algunos de sus máximos detractores (Eisenstein o Chaplin, entre los más notorios), el uso del diálogo supuso, en muchos casos, una decantación hacia el estatismo adherido a los modos gestuales del teatro burgués. Pero el latido dramático que intuía el cine, sobre todo en los films más relevantes de la transición del mudo al sonoro, se basó en el viejo dispositivo centrífugo de la escena mutante isabelina, donde la palabra era catapulta de la acción, así como principio dialéctico clave para instalar la noción de conflicto en el espectador.
Si, como ha demostrado Stanley Cavell en un ensayo de referencia [29], la screwball comedy hollywoodiense (y muy especialmente la variante del remarriage) supone la mejor actualización posible del legado shakespeariano, no debe extrañarnos la recurrencia, en las obras maestras de este género, al inicio in media res, a partir del asalto efervescente a diálogos de alta temperatura que remiten a un conflicto ya empezado. La primera frase del primer diálogo de Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934) es muy ilustrativa del poder de este dispositivo en el cine clásico: se trata de la pregunta que, en clara continuación de una conversación ya en marcha, le hace el millonario Edwards (Walter Connolly) a su subordinado en una estancia de su lujoso yate: «¿Huelga de hambre? ¿Cuándo empezó?» Pronto el público descubre que la pregunta se refiere a la hija de Edwards, Ellie (Claudette Colbert), encerrada en su cabina, en protesta por la prohibición paterna de reunirse con el hombre con quien se ha casado en secreto. Un conflicto ya abierto, entonces, que inmediatamente nos catapultará, sin necesidad de más explicaciones, a la consiguiente fuga de la joven heroína (un salto por la borda del barco que marca el ritmo alocado de esta comedia mítica) y que otorga a la protagonista un enorme bagaje preliminar: ni más ni menos que una boda secreta efectuada antes del inicio del relato.
Esta efervescencia centrifugadora, que no da descanso a la obertura, es uno de los legados del clasicismo que mejor han perdurado en los grandes dialoguistas del audiovisual contemporáneo. Ya lo hemos visto en el inicio de La red social, a cargo de Aaron Sorkin, y ahora podemos añadir que no se trata de una excepción en su obra, sino de la plasmación de un rasgo de identidad que Sorkin ya había sabido dosificar magistralmente en su anterior obra maestra serial El ala oeste (The West Wing). Sorkin, inspirándose en gran medida en la velocidad expositiva de las grandes comedias de Hollywood, es consciente de que el inicio in media res es un recurso que el mundo de la ficción episódica puede adoptar sin problemas, quizá porque una de las cosas que más importa a la serialidad es comunicar sensorialmente al espectador que su tiempo transcurre en paralelo al de la propia acción. Y estos principios acelerados son una de las mejores fórmulas para atraparlo en la empatía temporal que se persigue: sabemos que las historias encadenadas basan una gran parte de su arsenal dramático en la conciencia de que los personajes tienen un pasado que desconocemos, y que puede aparecer en cualquier episodio. La creación de Sorkin responde ejemplarmente a estos principios, pues cada capítulo de su crónica del gobierno del ficticio presidente demócrata Josiah Bartlet (Martin Sheen) comienza planteando directamente un conflicto y deja en el aire zonas oscuras e incomprensibles que el espectador sabe que se llenarán de sentido a lo largo de la próxima hora, en la que se irán revelando las causas que han provocado la situación inicial y algunas de sus posibles soluciones. A lo largo de las diversas temporadas, esta forma de empezar in media res se convierte en una característica de la serie...