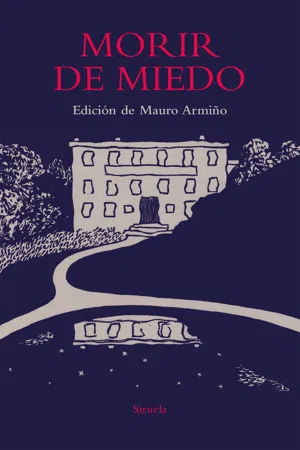![]()
MORIR DE MIEDO
![]()
JACQUES CAZOTTE
EL DIABLO ENAMORADO
Le diable amoureux
(dos fragmentos)
Tenía yo veinticinco años y era capitán de los guardias del rey de Nápoles. Pasábamos mucho tiempo entre camaradas y como jóvenes, es decir, mujeres, juego, hasta donde nos alcanzaba la bolsa, y filosofábamos en nuestros cuarteles cuando no nos quedaba otro recurso.
Una noche, tras habernos extenuado en razonamientos de toda índole alrededor de una pequeñísima frasca de vino de Chipre y de algunas castañas secas, la conversación recayó sobre la cábala y los cabalistas.
Uno de nosotros sostenía que era una ciencia real, y que sus operaciones eran ciertas; cuatro de los más jóvenes le replicaban que era un montón de absurdos, una fuente de pillerías para embaucar a la gente crédula y entretener a los niños.
El mayor de nosotros, flamenco de origen, fumaba una pipa con aire distraído y no decía palabra. Su aire frío y su indiferencia me llamaban la atención en medio de aquel guirigay discordante que nos aturdía y me impedía participar en una conversación demasiado poco ordenada para que pudiera interesarme.
Estábamos en la habitación del fumador; la noche avanzaba. Llegó la hora de separarse, y nos quedamos solos nuestro veterano y yo.
Él siguió fumando flemático; yo permanecí con los codos apoyados sobre la mesa, sin decir nada. Por fin mi hombre rompió el silencio:
—Joven –me dijo–, acabáis de oír mucho ruido. ¿Por qué os habéis mantenido al margen de la trifulca?
—Porque prefiero callarme antes que aprobar o censurar lo que no conozco –le respondí–: ni siquiera sé lo que quiere decir la palabra «cábala».
—Tiene varias significaciones –me dijo–; pero no se trata de ellas, sino de la cosa en sí. ¿Creéis que pueda existir una ciencia que enseña a transformar los metales y a someter los espíritus a nuestra obediencia?
—No sé nada de los espíritus, empezando por el mío, salvo que estoy seguro de su existencia. En cuanto a los metales, conozco el valor de un carlín en el juego, en la posada y en otras partes, y no puedo asegurar ni negar nada acerca de la esencia de unos ni de otros, de las modificaciones e impresiones de que son susceptibles.
—Mi joven camarada, me encanta vuestra ignorancia; vale tanto como la doctrina de los demás; vos, por lo menos, no estáis en el error, y, si no sois instruido, sois susceptible de serlo. Vuestro temperamento, la franqueza de vuestro carácter, la rectitud de vuestro juicio me agradan; yo sé algo más que el común de los hombres; juradme guardar el mayor secreto bajo palabra de honor, prometed comportaros con prudencia, y seréis mi discípulo.
—La proposición que me hacéis, mi querido Soberano, es para mí muy grata. La curiosidad es la más fuerte de mis pasiones. Debo confesaros que, por naturaleza, no estoy muy interesado en nuestros conocimientos corrientes; siempre me han parecido demasiado limitados, y he adivinado esa elevada esfera a la que queréis ayudarme a ascender; pero ¿cuál es la primera clave de la ciencia de que habláis? Según lo que decían nuestros camaradas en la discusión, son los propios espíritus los que nos instruyen; ¿podemos entrar en relación con ellos?
—Vos lo habéis dicho, Álvaro: no aprenderíamos nada por nosotros mismos; en cuanto a la posibilidad de relacionarnos con ellos, voy a daros una prueba indiscutible.
Cuando terminaba esta frase, acababa su pipa. La golpea tres veces para hacer salir un poco de ceniza que quedaba en el fondo, la coloca sobre la mesa bastante cerca de mí, y dice alzando la voz:
—Calderón, venid a buscar mi pipa, encendedla y traédmela de nuevo.
Apenas acababa él de dar la orden cuando veo desaparecer la pipa y, antes de que yo hubiera podido razonar sobre los medios utilizados para ello, ni preguntar quién era aquel Calderón encargado de sus órdenes, la pipa encendida estaba de vuelta; y mi interlocutor había reanudado su ocupación.
Prosiguió con ella un rato, menos por saborear el tabaco que por disfrutar de la sorpresa que me procuraba; luego, levantándose, dijo:
—Entro de guardia al alba, tengo que descansar. Id a acostaros; sed prudente, ya volveremos a vernos.
Me retiré lleno de curiosidad y ávido de ideas nuevas, con las que me prometía saciarme pronto con la ayuda de Soberano. Lo vi al día siguiente, y los siguientes; no tuve otra pasión; me convertí en su sombra.
Le hacía mil preguntas; él eludía unas y respondía a otras con un tono de oráculo. Por último, le presioné sobre el asunto de la religión de los suyos. «Es la religión natural», me respondió. Entramos en algunos detalles; sus decisiones cuadraban mejor con mis inclinaciones que con mis principios, pero quería alcanzar mi objetivo y no debía contrariarle.
—Mandáis sobre los espíritus –le decía–; yo quiero, como vos, tener trato con ellos; lo quiero, lo quiero.
—Sois impetuoso, camarada, aún no habéis pasado vuestro tiempo de prueba; no habéis cumplido ninguna de las condiciones que permiten abordar sin temor esa sublime categoría...
—¿Y me falta mucho?...
—Quizá dos años...
—Abandono entonces el proyecto –exclamé–; me moriría de impaciencia entretanto. Sois cruel, Soberano. No podéis concebir la viveza del deseo que habéis creado en mí; me consume...
—Os creía más prudente, joven, me hacéis temblar por vos y por mí. ¡Cómo! ¿Os expondríais acaso a evocar a los espíritus sin ninguna preparación?...
—¿Y qué podría ocurrirme?
—Yo no digo que necesariamente haya de ocurriros algo malo; si tienen poder sobre nosotros es porque nuestra debilidad, nuestra pusilanimidad se lo otorga; en el fondo hemos nacido para mandar en ellos...
—¡Ah! Yo mandaré en ellos...
—Sí, tenéis el corazón fogoso, pero ¿y si perdéis la cabeza, si os asustan hasta tal punto que...?
—Si basta con no tenerles miedo, no les será fácil asustarme...
—¿Y si vierais al Diablo?...
—Tiraría de las orejas al gran Diablo del infierno.
—¡Bravo! Si tan seguro estáis de vos, podéis arriesgaros, y os prometo mi ayuda. El próximo viernes os espero a cenar con dos de los nuestros, y entonces llevaremos a buen fin la aventura.
Estábamos solo a martes. Jamás cita galante alguna fue esperada con tanta impaciencia. Por fin llega el día fijado; encuentro en casa de mi camarada a dos hombres de una fisonomía poco solícita; cenamos. La conversación versa sobre cosas triviales.
Después de cenar, alguien propone un paseo a pie hacia las ruinas de Portici. Nos ponemos en camino, llegamos. Aquellos restos de los monumentos más augustos, derruidos, rotos, dispersos, cubiertos de zarzas, traen a mi imaginación ideas poco habituales en mí. «He aquí, me decía yo, el poder del tiempo sobre las obras del orgullo y de la habilidad de los hombres». Nos adentramos en las ruinas y llegamos por último, casi a tientas, a través de aquellos restos, a un lugar tan oscuro que ninguna luz exterior podía penetrar en él.
Mi camarada me guiaba del brazo; él deja de caminar y yo me detengo. Entonces uno del grupo golpea el pedernal y enciende una vela. La estancia donde nos encontrábamos se ilumina, aunque débilmente, y descubro que estamos bajo una bóveda bastante bien conservada, de unos veinticinco pies cuadrados poco más o menos, y con cuatro salidas.
Guardábamos el más absoluto silencio. Mi camarada, ayudándose con una caña que le servía de apoyo para caminar, traza un círculo a su alrededor sobre la fina arena que cubría el terreno, y sale de él tras haber dibujado algunos caracteres en ella.
—Entrad en ese pentáculo, amigo mío –me dice–, y no salgáis hasta no recibir las buenas señales...
—Explicaos mejor; ¿a qué señales debo salir?...
—Cuando todo se os haya sometido; pero, si antes el espanto os hiciera dar un paso en falso, podríais correr los mayores riesgos.
Entonces me da una fórmula de evocación breve, perentoria...