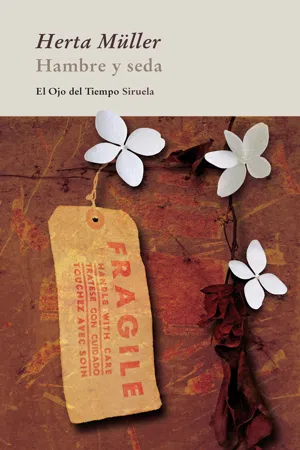![]()
Tres
![]()
Antes se coge a un mentiroso que a un cojo;
la verdad ni siquiera tiene piernas*
El verdadero compromiso de falsear la realidad
La losa que pendía sobre los Estados totalitarios del este se ha hecho añicos y ha desaparecido. La gente levanta la cabeza. Están pálidos, y la luz es casi cegadora. Miran a su alrededor con los ojos muy abiertos: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicarlo?
Eso que ha pasado fueron, para muchos, cuarenta años. Cuarenta años de vida: de respirar, conocer las calles y conocer a las personas, aguzar el oído como un poseso y susurrar. A veces también de hablar en voz alta y por eso luego dormir atemorizado.
La losa, que era pesada y fría y estaba en todas partes, no podía describirse. Y lo que había quedado ahora, roto, desdibujado, esparcido en pedacitos, ya no se veía como un todo. Aunque las manos lo señalen, aunque tiemble la voz al recordarlo… ya no está ahí.
Es como si uno ahora llevara muchos daditos pequeños en el interior de la cabeza. Titilan y le oprimen el cerebro. Es muy difícil explicar lo que son esos daditos.
Uno pregunta y le preguntan… por todas partes se busca la verdad. Y la búsqueda más fácil es hojear los papeles.
Sin embargo, lo vivido es y, al mismo tiempo, ha dejado de ser. Como es algo vivido –es decir: como posee límites temporales–, en cuanto ha pasado, muere. Lo que queda grabado en la cabeza hasta con excesiva claridad no es un mero cúmulo de datos, negro sobre blanco bajo la tapa de los sesos. Los hechos no son así, negro sobre blanco. Lo vivido no se transforma en papel.
Por otro lado, por supuesto que hay papeles. En los expedientes de las instituciones sí que están escritas las cosas negro sobre blanco. Ahora bien, lo que pone en el papel no guarda sino una relación muy relativa con lo que realmente sucedió en el Estado totalitario: a las autoridades que recogían esos hechos en forma de expediente, éstos les servían, en el mejor de los casos, para falsear la realidad.
La versión falseada solía estar casi siempre a un suspiro de distancia del hecho real. Trataba de hacerse simultáneamente, como un fenómeno concomitante del hecho verdadero, no surgía después sino casi a la vez, en paralelo. Y se hacía siguiendo la teoría de: más vale dejar listo hoy y no mañana aquello que pueda hacer falta pasado mañana.
El falseamiento se realizaba a conciencia. Pues el miedo vuelve concienzudo. Era el miedo de los que tienen que trabajar para ganarse el pan: de los ingenieros y profesores, de los periodistas y arquitectos, de los contables y capataces, de los camareros y los porteros. También el miedo de las amas de casa y los jubilados.
Se tenía el mismo miedo por la mujer y los hijos, por la casa y las tierras que por la propia vida. Pues cuando no se trataba de conservar la vida, se trataba de conservarla intacta.
Con todo, había ciertas diferencias:
Los ámbitos en los que era más vergonzosa la recurrencia de los mecanismos de falseamiento en Rumanía (y tal vez no sólo allí) eran la medicina y la justicia. A primera vista no formaban parte del aparato de represión. Sin embargo, los médicos y abogados hacían las veces de esbirros de la policía y de los servicios secretos a diario. Les ofrecían sus conocimientos profesionales como un bastón de apoyo cuando éstos pretendían actuar a su libre albedrío sin tropezar sobre los cadáveres que pudieran dejar sembrados en el camino. Ayudaban a los poderosos a inventar y encubrir crímenes. Por orden suya, falsificaban biografías y causas de defunción. La policía y los servicios secretos les entregaban una lista de encargos. En ella se leía un resultado final. El transcurso de los acontecimientos hasta llegar a tal resultado lo dejaban en manos de esos médicos y abogados. Ellos falseaban minuciosamente, creaban una mentira verosímil como mejor sabían hacer. Y después proporcionaban unos hechos falseados sin fisuras: negro sobre blanco. Al relacionar así unas cosas con otras, al relacionar los datos en sí, todo encaja. Sin embargo, la verdad sólo llega hasta el borde del papel. Cuando se relaciona ese papel con lo vivido, se abre la grieta.
Los periodistas occidentales quieren ser precisos. Buscan la verdad y examinan los papeles. Como están acostumbrados a confiar en el papel, confían… investigan. Relacionan unos con otros los datos reseñados negro sobre blanco y les encajan. Les falta lo vivido. La grieta no se abre.
Así sucede, por ejemplo, que el jefe del Instituto Anatómico Forense de Timişoara, el Dr. Milan Dressler, reparte entre los periodistas occidentales los certificados de defunción que expidió a los muertos del cementerio de pobres de Timişoara. Según los papeles, los muertos hallados en la fosa común en diciembre de 1989 no habían sido torturados por la Securitate durante la revolución y acarreados hasta allí, sino que habían muerto días antes. Y también se suponía que las marcas de los cuerpos eran fruto de la autopsia.
Así pasa que, tanto en la edición de Libération del 4 de abril de 1990 como en Die Zeit del 22 de junio del mismo año y en la entrevista del programa de televisión «Weltspiegel» de ARD, Milan Dressler puede garantizar que habla como representante de la verdad.
«El Dr. Dressler y su equipo presentaron pruebas prácticamente irrefutables, negro sobre blanco, con doble copia. A pesar de todo, muchos ciudadanos (de Rumanía) siguen sin creerle a día de hoy. Dressler recibía llamadas anónimas de amenaza; en una pared apareció una pintada en la que bajo varias cruces se leía: “Dr. Dressler = Securist”» (Die Zeit). Algo más abajo, en el mismo artículo, leemos: «El doctor lucha por su reputación», y también leemos que la gente «consideraba la institución independiente del Anatómico Forense como una agencia del régimen de Ceauşescu».
A eso sólo puedo decir una cosa: yo también.
Porque sé que el Dr. Dressler ya era jefe del Instituto Anatómico Forense de Timişoara durante el régimen de Ceauşescu. Y también sé que, de todas las especialidades de la medicina, a quienes más recurrían la policía y los servicios secretos era a los forenses.
Además, en un Estado dominado por la policía y los servicios secretos no es posible, no hay forma de creerse el concepto de un «instituto forense independiente».
El Instituto Anatómico Forense del Dr. Dressler tiene su sede dentro del propio hospital del distrito de Timişoara. En ese hospital, el jefe de cirugía era un «médico» que, de sus 12.500 lei de sueldo mensual, recibía 7.500 de los servicios secretos, que era amigo del ministro del Interior y a quien Ceauşescu en persona le había regalado un perro: una perrita llamada Carmen para más datos. En ese hospital fueron fusilados numerosos heridos durante la revolución. En ese hospital, durante la revolución, los servicios secretos simularon un apagón para poder sacar cuarenta muertos del depósito y trasladarlos al crematorio de Bucarest en los camiones frigoríficos de un criadero de cerdos en plena noche. Y los empleados de los servicios funerarios que llevaron a cabo la operación eran agentes de la sección de asuntos judiciales de la policía. (Junto con otros quince implicados, ahora comparecen ante los tribunales de Timişoara por genocidio y complicidad en el genocidio.)
El Dr. Dressler reparte sus pruebas documentales entre los periodistas extranjeros sin que ellos se las pidan siquiera, y cuenta con que se compruebe su fiabilidad.
El Dr. Dressler sabe que sus papeles son irrefutables ante cualquier auditoría: mientras los datos que recogen se relacionen únicamente unos con otros, todo seguirá siendo verosímil. Eso no lo pongo en duda; hasta la antigüedad de la tinta encajará si se comprueba. Lo único que pongo en duda es que la información que proporcionan esos papeles tenga algo que ver con los muertos del cementerio de pobres.
Yo no vi al Dr. Dressler falsear nada. Sin embargo, viví tantas cosas durante treinta años en Rumanía que puedo imaginar cómo el rígor mortis se extendía por los cadáveres al tiempo que se secaba la tinta sobre el papel. Puedo imaginar esa simultaneidad. Y respecto a las mutilaciones de los cuerpos de los muertos, hasta en las fotos de los periódicos y en las imágenes de la televisión se ve que no tienen nada que ver con las autopsias.
Y todo eso que viví me dice que el Dr. Dressler no habría podido ser jefe del Anatómico Forense ni un solo día si se hubiera negado a certificar la defunción de todas aquellas personas trituradas por los molinos de la policía y la Securitate de la manera que éstos le indicaban.
Y en el armario del Dr. Dressler tiene que haber cientos de papeles de los muertos que, a lo largo de una década, fueron abatidos a tiros o desgarrados por perros en la frontera yugoslava. Los llevaban al mismo hospital. El Anatómico Forense se ocupaba de ellos. Pasaban una primera vez por los pasillos, medio muertos o muertos, y luego una segunda por los escritorios del Instituto, ahora en calidad de dato para los papeles.
Durante esos últimos diez años, la gente de Timişoara vivió susurrando o muda. Pero no vivió sorda ni ciega. Y las historias truculentas relacionadas con el Dr. Dressler se susurraban a menudo por la ciudad. El nombre del Dr. Dressler es un concepto en esa ciudad. El propio Dr. Dressler se ocupó de ello.
Conozco el cementerio de pobres de Timişoara desde 1985, por una circunstancia que no debería producirse nunca pero que se da en aquellas sociedades en las que la aberración se torna normalidad: en 1985, la búsqueda de un muerto a manos de la Securitate condujo a un escritor a aquel lugar.
En el piso del escritor se produjo, en 1982, uno de los robos que tan frecuentes eran: habían roto la cerradura y los vecinos avisan a la policía. Se hace un informe en el lugar de los hechos anotando el día, la hora, y que se han abierto armarios y revuelto los manuscritos. Las joyas y el dinero, a la vista en la estantería, están intactos. No falta nada excepto un pequeño objeto cotidiano, pues para poder disfrazar de robo con allanamiento lo que en realidad había sido un registro de la Securitate siempre se llevaban algo. Esta vez se trataba de un transistor.
El disfraz es muy poco creíble a propósito. Se trata de que el escritor sepa que le han registrado la casa, como también se trata de que no pueda demostrarlo.
Desde el momento en que se redacta el informe con todos los detalles de lo sucedido, el escritor se encuentra expuesto sin remisión a una mentira: el transistor que falta es la cínica prueba de ello… un hecho tan nimio ya basta para distorsionar la circunstancia entera con respecto a lo sucedido. Pues, como siempre, falsear la realidad es una cuestión de gran sutileza, una labor profesional de humillación.
En el informe se recoge la descripción de una persona: la vecina ha visto en las escaleras a un hombre de unos treinta años, a quien se toma por sospechoso.
Durante tres años no sucede nada. En 1985, el escritor visita la Embajada de la República Federal de Alemania en Bucarest y, para explicarle al funcionario los métodos de la Securitate, le cuenta aquel episodio de cuando, al parecer, entraron a robar en su piso. Unos días más tarde, al poco de volver de Bucarest, el escritor encuentra en su buzón una notificación de la fiscalía del Estado. En ella lee que el preso Augustin Serac, de sesenta años, cuya autoría en el robo se había investigado, ha fallecido en la cárcel.
El escritor intenta encontrar a algún pariente del difunto a través de la fiscalía del Estado. No lo consigue. Se pone a buscar su tumba. La encuentra en el cementerio de pobres de Timişoara: un montículo de tierra recién excavada, una cruz de madera nueva con el nombre y la edad del difunto: Augustin Serac, 60 años. Sobre la tumba hay flores frescas. En el cementerio hay una caseta en cuya pared lateral se ve una pintada en óleo rojo: «Vampiros». Sobre una mesa de hormigón, en medio de la caseta, el cadáver desnudo de un hombre mayor.
Al día siguiente acompaño al escritor al cementerio de pobres. Me enseña la tumba. Sobre la mesa de la caseta encontramos el cadáver desnudo de una mujer joven. Es invierno y hace frío. Junto a la caseta hay un perro. No ladra pero se ve el vaho de su aliento en el aire. Nos mira pero tiene la mirada ausente. De otro montículo de tierra que hay más allá asoman los dedos de una mano. El perro se aleja de nosotros. Va hacia el montículo. Nosotros nos vamos del cementerio.
Unos días más tarde, el escritor ve el cadáver desnudo de un hombre joven sobre la mesa de la caseta. En la tumba de Augustin Serac vuelve a haber flores frescas.
Un hombre de sesenta años no se puede confundir con uno de treinta. Augustin Serac jamás estuvo en el piso del escritor ni vio su transistor jamás.
Quién era Augustin Serac. Por qué estaba en la cárcel. Por qué lo inculparon del registro de la Securitate disfrazado de robo en el piso del escritor. Por qué murió en la cárcel. Por qué lo enterraron en el cementerio de pobres. Quién le traía flores, que había que comprar ex profeso, puesto que era pleno invierno.
Porque una cosa estaba clara: la Securitate se había enterado de la muerte de Augustin Serac. Y siempre que la Securitate estaba enterada de una muerte era porque también estaba implicada en ella.
El cementerio de pobres de Timişoara no sólo es un cementerio de pobres. Allí no sólo están enterradas aquellas personas a quienes la pobreza empujó al borde de la muerte. Allí también están enterradas personas a quienes empujó al borde de la muerte la violencia.
El cementerio de pobres ya era un lugar de los servicios secretos años antes de la revolución. Y cómo no iban a adueñarse los servicios secretos de tal lugar para hacer desaparecer los cadáveres justo en los días de la revolución, en los que está demostrado que se torturó a muchas personas hasta matarlas.
¿Por qué esta última vez se leía en la pared de la caseta del cementerio, esta vez en la pared interior, la pintada: «Esto lo han hecho los asesinos de Ceauşescu. Están entre nosotros. Tenemos que encontrarlos»?
Lo que no se cree nadie del propio país se lo creen quienes vienen de lejos. Buscan la verdad en los mecanismos de la mentir...