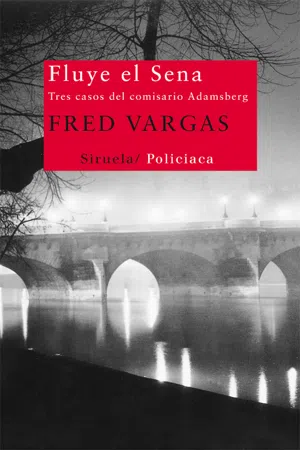![]()
Salud y libertad*
Apostado en un banco público, frente a la comisaría del distrito 5 de París, el viejo Vasco iba escupiendo huesos de aceituna. Cinco puntos si tocaba el pie de la farola. Esperaba la aparición de un policía alto, rubio, de cuerpo lacio, que salía cada mañana hacia las nueve y media y dejaba con semblante triste una moneda en un banco. En ese momento, el viejo, sastre de profesión, estaba realmente pelado. Tal como exponía a quien quisiera prestarle oído, el siglo había doblado las campanas por los virtuosos de la aguja. El «traje a medida» agonizaba.
El hueso pasó a dos centímetros del pie metálico. Vasco suspiró y echó unos tragos de cerveza a morro de una litrona. El mes de julio era caluroso y, a las nueve, ya hacía sed; eso por no mencionar las olivas.
El viejo Vasco llevaba más de tres semanas instalado en el banco, mañana tras mañana, salvo los domingos; había acabado reconociendo varios rostros de la comisaría. Era una buena distracción, mucho mejor de lo previsto, y era increíble lo que se movía esa gente. ¿Para qué?, ya me contarás. El caso es que se agitaban desde la mañana a la noche, cada cual a su manera. Exceptuando al bajito y moreno, el comisario, que se desplazaba siempre muy despacio, como si anduviera bajo el agua. Salía varias veces al día para caminar. El viejo Vasco le decía unas palabras y lo miraba alejarse por la calle, llevado por un ligero tambaleo, con las manos en los bolsillos de un pantalón arrugado. Ese tipo no se planchaba la ropa.
El policía rubio y desgarbado bajó los escalones de la entrada hacia las diez, presionándose la frente con un dedo. Esa mañana llevaba retraso, ya fuera que le doliera la cabeza o que a la comisaría le hubiera caído encima un caso de los gordos. Eran cosas que pasaban, al fin y al cabo, con tanto ajetreo. Vasco lo llamó haciéndole grandes señas, enseñándole el cigarrillo apagado. Pero el teniente Adrien Danglard no parecía tener prisa por cruzar a darle fuego. Miraba fijamente, junto a un banco, un gran perchero de madera del que pendía una chaqueta mugrienta.
–¿Eso es lo que te molesta, hermano? –preguntó el viejo Vasco señalando el perchero.
–¿Qué es esa mierda que has instalado en la calle? –gritó Danglard mientras cruzaba.
–Para tu información, esta mierda se llama galán de noche y sirve para colgar el traje sin que se arrugue. ¿Qué te enseñan en la policía? ¿Ves? Pones el pantalón en esta barra y aquí colocas delicadamente la chaqueta.
–¿Y tienes intención de dejar eso en la acera?
–No señor. Lo encontré ayer en la basura de la calle Grande-Chaumière. Me lo llevaré a casa luego, y lo volveré a traer mañana. Y así cada día.
–¿Y así cada día? –exclamó Danglard–. Pero ¿para qué demonios?
–Para colgar mi traje. Para conversar.
–¿Y tienes que colgarlo en plena calle?
Danglard echó una mirada a la chaqueta raída del anciano.
–¿Qué pasa? –dijo el viejo–. Estoy pasando una mala racha. Esta chaqueta viene de uno de los mejores fabricantes de Londres. ¿Quieres ver la etiqueta?
–Ya me la has enseñado, tu etiqueta.
–Uno de los mejores fabricantes, te digo. Con un buen retal, ya verás el forro que le voy a hacer. Me suplicarás que te lo dé, mi traje inglés. Porque a ti, se te nota que te gusta la ropa. Tienes buen gusto.
–No puedes dejar ese trasto aquí. Está prohibido.
–No molesta a nadie. No empieces a hacerte el madero, que no me gusta que me repriman.
Al teniente, por su parte, no le gustaba que se metieran con él. Y le dolía la cabeza.
–Vas a tirar el galán de noche –dijo con firmeza.
–No. Es mi bien. Es mi dignidad. No se puede quitar eso a un hombre.
–¡Que te den por saco! –dijo Danglard dándole la espalda.
El viejo se rascó la cabeza mientras lo miraba alejarse. Esa mañana no habría moneda. ¿Tirar su galán de noche? ¿Un hallazgo así? Ni hablar. Mantenía bien recta su chaqueta. Y sobre todo le hacía compañía. Es verdad, él se aburría a morir, todos los días en ese banco. El policía no parecía comprender esas cosas.
Vasco se encogió de hombros, sacó un libro del bolsillo y se puso a leer. De nada servía esperar que pasara el comisario bajito y moreno. Había llegado al alba, como de costumbre. Se veía su sombra pasar delante de la ventana del despacho. Ése caminaba mucho, sonreía a menudo, hablaba de buena gana, pero no parecía llevar mucho dinero en el bolsillo.
Danglard entró en el despacho del comisario Adamsberg con dos pastillas en la mano. Adamsberg sabía que buscaba agua y le tendió una botella sin mirarlo realmente. Agitaba una hoja de papel entre los dedos, abanicándose. Danglard conocía suficientemente al comisario para comprender, por la variación de la intensidad en su rostro, que algo interesante se había producido esa mañana. Pero desconfiaba. Adamsberg y él tenían conceptos muy alejados de lo que se entiende por «algo interesante». Así, al comisario le parecía bastante interesante no hacer nada, mientras que a Danglard le parecía mortalmente terrorífico. El teniente echó una mirada suspicaz a la hoja blanca que revoloteaba entre los dedos de Adamsberg. Se tomó las pastillas, torció el gesto por costumbre y tapó sin ruido la botella. A decir verdad, se había acostumbrado a ese hombre, pese a la irritación que le producía el comportamiento inconciliable con su propia manera de existir. Adamsberg se fiaba del instinto y creía en las fuerzas de la humanidad; Danglard se fiaba de la reflexión y creía en las fuerzas del vino blanco.
–El viejo del banco se está pasando de la raya –anunció Danglard guardando la botella.
–¿«Vasco de Gama»?
–Sí, «Vasco de Gama».
–¿Y de qué raya se pasa?
–De la mía.
–Ah. Eso es más preciso.
–Ha traído un gran perchero al que llama galán de noche y en el que ha colgado un harapo al que llama chaqueta.
–Ya lo he visto.
–Y tiene intención de convivir con ese mamotreto en la vía pública.
–¿Le ha pedido usted que se deshaga de eso?
–Sí. Pero dice que es su dignidad, que eso no se le puede quitar a un hombre.
–Claro… –murmuró el comisario.
Danglard abrió sus largos brazos dando vueltas por la estancia. Desde hacía un mes, el viejo, que además exigía que lo llamaran Vasco de Gama, como si no estorbara ya lo suficiente, había instalado su campamento de verano en el banco de enfrente. Allí comía, dormía, leía, y escupía alrededor huesos de aceituna y cáscaras de pistacho. Y desde hacía un mes, como si tal cosa, el comisario lo protegía como si fuera porcelana. Danglard había tratado varias veces de echar a Vasco, cuya vigilancia le parecía no sospechosa, pero sí pesada, y Adamsberg lo había evitado cada vez mascullando que ya lo verían más adelante, que el viejo acabaría cambiando de sitio. Al final, estaban ya en julio, y Vasco no sólo se quedaba, sino que se traía su galán de noche.
–¿Vamos a quedarnos mucho tiempo con ese viejo? –preguntó Danglard.
–No es nuestro –contestó Adamsberg levantando un dedo–. ¿Tanto le molesta?
–Me sale caro. Y me pone nervioso: no da un palo al agua, se pasa el día mirando la calle y recogiendo montones de porquerías que se mete en los bolsillos.
–Yo creo que algo hace.
–Sí. Pone una ramita en un sobre y se lo mete en la cartera. ¿Eso es lo que llama «algo»?
–Eso es algo, pero no me refería a eso. Creo que hace otra cosa al mismo tiempo.
–¿Y por eso lo deja allí? ¿Le interesa? ¿Quiere saber de qué se trata?
–¿Por qué no?
–Realmente, se nota que es verano y que tenemos tiempo que perder.
–¿Por qué no?
Danglard optó, una vez más, por abandonar. De todos modos, Adamsberg había pasado a otro orden de ideas. Estaba jugando con la hoja de papel blanco.
–Ábrame una carpeta nueva, Danglard, tenemos algo que guardar.
Adamsberg sonrió francamente al pasarle la hoja con la punta de los dedos. El papel contenía sólo tres líneas compuestas de pequeños caracteres recortados, cuidadosamente pegados y alineados.
–¿Carta anónima? –preguntó Danglard.
–Eso es.
–Tenemos a patadas.
–Ésta es un poco distinta: no acusa a nadie. Lea, lea, Danglard, le va a divertir, lo sé.
Danglard frunció el entrecejo para leer.
4 de julio
Señor comisario:
Puede que sea un guaperas, pero en el fondo es usted un auténtico gilipollas. Por lo que a mí respecta, he matado con total impunidad.
Salud y libertad,
X
Adamsberg reía.
–Está bien, ¿no? –preguntó.
–¿Es una farsa?
Adamsberg dejó de reír. Se balanceó en la silla sacudiendo la cabeza.
–No tengo esa impresión –acabó diciendo–. La cosa me interesa mucho.
–¿Porque dice que es un guaperas o porque dice que es un auténtico gilipollas?
–Simplemente porque me dice algo. Aquí tenemos un asesino, suponiendo que lo sea, que dice algo. Un asesino que habla. Que ha cometido un crimen discreto, del que está muy orgulloso, pero que no le sirve de nada puesto que no hay nadie para aplaudir. Un provocador, un exhibicionista, incapaz de guardar sus guarradas para él solo.
–Sí –dijo Danglard–. Es banal.
–Pero dificulta las cosas, Dangard. Cabe esperar otra carta, como puede quedarse en esto, satisfecho de haber vomitado su basura y demasiado prudente para seguir adelante. No hay nada que hacer. Él decide. Es desagradable.
–Se lo puede provocar. ¿Mediante la prensa?
–Danglard, usted nunca ha sabido esperar.
–Nunca.
–Es una lástima. Responder arruinaría nuestras probabilidades de recibir otra carta. La frustración es lo que mueve el mundo.
Adamsberg se había levantado y miraba por la ventana. Examinaba la calle, y a Vasco, abajo, que hur...