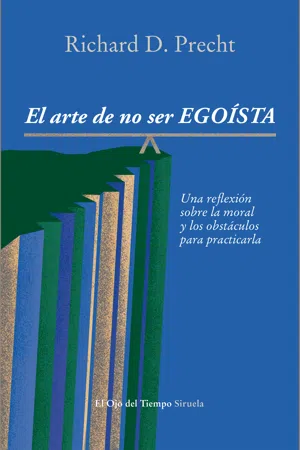![]() EL ARTE DE NO SER EGOÍSTA
EL ARTE DE NO SER EGOÍSTA![]()
Introducción
Cuando el periodista y guionista de televisión austriaco Josef Kirschner escribió en el año 1976 su célebre manual, titulado El arte de ser egoísta, no imaginaba cuánto le habría de superar la realidad social treinta y cinco años después. Kirschner pensaba entonces que nuestra sociedad está enferma porque la mayoría de las personas se amoldan demasiado y con ello pierden la oportunidad de seguir su propio camino1. «Sin consideración alguna se ponen ante nuestros ojos las debilidades que nos impiden la autorrealización», anunciaba la solapa. En lugar de codiciar el amor, la alabanza y el reconocimiento sería mejor que intentáramos imponernos sin demasiados miramientos, liberados de las opiniones de los demás. Mejor un egoísta con éxito que un amoldado mojigato, rezaba la buena nueva.
Hoy nos preocupan otras cosas. La idea de la autorrealización ya no es un sueño lejano, sino una preocupación cotidiana. En el anhelo de ser diferentes a los demás, todos son iguales. Y la palabra egoísmo ha perdido su encanto prohibido. Las «debilidades» que Kirschner quería erradicar, hoy se echan de menos por todas partes: la consideración y la vergüenza, el altruismo y la modestia. Los banqueros, censurados como «egoístas», pasan por ser hoy los causantes de la última crisis financiera. Los economistas y los políticos dudan públicamente de las bondades de un sistema económico que se basa en los principios del egoísmo y del provecho propio. Consejeros empresariales y consultores enseñan al mánager el comportamiento cooperativo. Innumerables oradores ceremoniales, bien pagados, lamentan la pérdida de valores. Y apenas hay un talk show que transcurra sin una llamada difusa a una «nueva moral». Parece que el arte de no ser egoísta hoy se cotiza mucho.
Apelar a la moral en estos casos no le resulta difícil a nadie. Y tiene muchas ventajas. No cuesta nada y causa buena impresión de uno mismo. Pero por muy necesaria que en la era de la sociedad mundial resulte de hecho una nueva consideración de la moral –una moral tras el fin de la competencia sistémica entre socialismo y capitalismo, una moral en la época del cambio climático, del industrialismo feroz y de la catástrofe ecológica, una moral de la sociedad de la información y del multiculturalismo, una moral de la redistribución global y de la guerra justa–, parece que hasta el día de hoy poco sabemos sobre cómo funcionan de hecho moralmente los seres humanos.
En este libro se intentará una aproximación a esta cuestión. ¿Qué sabemos hoy sobre la naturaleza moral del ser humano? ¿Qué tiene que ver la moral con nuestra autocomprensión? ¿Cuándo actuamos moralmente y cuándo no? ¿Por qué no somos todos buenos si nos encantaría serlo? Y ¿qué podría cambiarse en nuestra sociedad para hacerla «mejor» a largo plazo?
¿Qué es siquiera la moral? Es el modo en que nos tratamos. Quien juzga moralmente divide el mundo en dos ámbitos: en lo que aprecia y en lo que menosprecia. Día a día, a veces hora a hora, juzgamos algo como bueno o malo, aceptable o inaceptable. Y lo sorprendente es que la gran mayoría de los seres humanos estamos de acuerdo en qué ha de ser el contenido de lo bueno moralmente. Se trata de los valores de la sinceridad y el amor a la verdad, la amistad, la fidelidad y la lealtad, la asistencia a los demás y el altruismo, la compasión y la misericordia, la amabilidad, la cortesía y el respeto, la valentía y el coraje civil. Todo esto es bueno de algún modo. No obstante, no hay una definición absoluta de lo bueno. Ser valiente es una buena cualidad, pero no en todos los casos. La lealtad honra al leal, pero no siempre. Y la sinceridad no lleva al paraíso sino que parece crear múltiples discordias.
Para entender el bien no basta con saber qué ha de ser. Lo que hemos de entender es nuestra naturaleza complicada y a veces atravesada. Pero ¿qué es eso de «nuestra naturaleza»? Para el filósofo escocés David Hume había dos modos de consideración posibles2. Por un lado se la puede estudiar como un anatomista. Se pregunta entonces por sus «orígenes y principios más secretos». Este trabajo lo realizan hoy los investigadores del cerebro, los biólogos evolucionistas, los ecónomos del comportamiento y los psicólogos sociales. La segunda perspectiva es la de un pintor que pone ante los ojos la «gracia y belleza» del comportamiento humano. Esta tarea recae hoy en el ressort de los teólogos y filósofos morales. Pero así como un buen pintor estudia la anatomía del ser humano, también el filósofo ha de adentrarse hoy en los bocetos de los investigadores del cerebro, biólogos evolucionistas, ecónomos del comportamiento y psicólogos sociales. Pues el estudio de nuestra naturaleza no solo habría de decirnos algo sobre nuestros buenos propósitos, sino también sobre por qué nos guiamos por ellos tan pocas veces. Y quizá ofrecer alguna indicación sobre lo que puede hacerse en contra.
No es fácil decir lo que el ser humano es «por naturaleza». Cualquier explicación se reviste con el ropaje del tiempo en que vive el sastre de sus ideas. Para un pensador de la Edad Media, como Tomás de Aquino, la natura humana era el espíritu insuflado de Dios. Sabemos qué es bueno y malo porque Dios nos ha regalado un tribunal de justicia interior: la conciencia. En el siglo XVIII el tribunal cambió de artífice. Lo que antes había de ser obra de Dios fue para los filósofos de la Ilustración una aportación de nuestra racionalidad. Nuestra clara razón nos informaría con obligatoriedad de qué principios y modos de comportamiento son buenos y cuáles malos. En opinión de muchos científicos del presente, por el contrario, la «conciencia» no es ni un asunto de Dios ni una cosa de la razón, sino un conjunto de instintos sociales biológicamente antiquísimos.
Parece que hoy los biólogos son cada vez más competentes en asuntos de moral. Y parece tener éxito, quizá incluso demasiado, lo que el biólogo evolucionista Edward O. Wilson demandaba ya en el año 1975 que había que quitar de forma provisional la ética de manos de filósofos y «biologizarla»3. De hecho, la versión de los científicos es la más respetada hoy entre el público en general, en la televisión, en los periódicos y en las revistas de cualquier color. Los científicos recuerdan, con autosuficiencia, «que ya antes de la Iglesia había una moral, comercio antes de Estado, cambio antes del oro, contratos sociales antes de Hobbes, instituciones benéficas antes de los derechos humanos, cultura antes de Babilonia, sociedad antes de Grecia, interés propio antes de Adam Smith y codicia antes del capitalismo. Todos estos aspectos son expresión de la naturaleza humana, y esto es así desde el más profundo Pleistoceno de los cazadores y recolectores»4.
No cabe duda alguna de que el origen de nuestra disposición moral está en el reino animal. De todos modos, la cuestión pendiente es hasta qué punto nuestra moral se ha desarrollado consecuente y oportunamente desde el punto de vista tanto biológico como cultural. Está claro que en el curso de la evolución nuestros cerebros hubieron de superar una cantidad increíble de nuevos desafíos. Y cuanto más inteligentes se volvieron parece que más complicada se fue haciendo la difícil y confusa cuestión de la moral. Así como somos proclives a la cooperación, también somos proclives a la desconfianza y a los prejuicios. E igual que añoramos paz y armonía, nos sobrevienen agresiones y odios.
La lógica flexible de la moral que los filósofos buscaron durante dos mil años tampoco se les ha revelado aún a los biólogos. Demasiado deprisa se encastillaron desde el comienzo en el principio «egoísmo». Parece que el motor de nuestra vida social no es otra cosa que el provecho propio. Y así como en el capitalismo el interés particular ha de llevar al final al bienestar de todos, el egoísmo en la naturaleza hubo también de derivar en el mono cooperativo «ser humano». Es fácil de entender. Y hasta hace algunos años también encajaba bien en el espíritu del tiempo. Pero la imagen que muchos científicos diseñaron del ser humano en los años 1980 y 1990 hoy se ha desvanecido. Hace pocos años éramos unos egoístas fríamente calculadores; hoy, en opinión de numerosos biólogos, psicólogos y ecónomos del comportamiento, poseemos un talante bastante simpático y cooperativo. Y nuestro cerebro nos premia con alegría cuando hacemos algo bueno.
También han cambiado de manera radical en el último decenio los puntos de vista sobre el influjo de los genes en nuestro comportamiento. Pero, antes como ahora, los supuestos más importantes sobre la evolución de la cultura humana son especulativos: ya se trate del desarrollo de nuestro cerebro, de la aparición del lenguaje oral, del nexo entre nuestra sexualidad y nuestro comportamiento vinculante, del comienzo de la cooperación y el altruismo, en ningún caso estamos sobre suelo firme.
La exploración de nuestra biología es una fuente importante para el conocimiento de nuestra capacidad de ser «buenos». Pero es solo una entre otras. ¿Por qué animales como nosotros, que tienen objetivos contradictorios, que pueden llorar y sentir alegría por el mal ajeno, habrían de atenerse en su desarrollo a teorías matemáticas y modelos calculados con precisión de su naturaleza y moral? Precisamente el uso irracional que hacemos de nuestra capacidad racional es el motivo de que seamos algo muy especial: cada uno de nosotros siente, piensa y actúa de modo diferente.
Lo que en este libro se reúne sobre el tema de la moral se distribuye en el mundo de las universidades en numerosas especialidades y facultades. Desde la sociobiología hasta la fundamentación filosófico-trascendental de la moral, desde el empirismo inglés hasta la investigación cognitiva, desde Aristóteles hasta la economía del comportamiento, desde la investigación de los primates hasta la etnología, desde la antropología hasta la sociolingüística y desde la investigación del cerebro hasta la psicología social.
La mayoría de los científicos de estas especialidades solo pocas veces tienen en cuenta las investigaciones hechas en otros campos. Con este modo de actuar, la moral del ser humano se desintegra en escuelas teóricas y direcciones de pensamiento, dominios especializados, aspectos parciales y perspectivas. Por ello no será tarea fácil escribir una guía de viaje para la moral. A menudo el camino a través de la espesura de las facultades solo puede recorrerse dificultosamente. E incluso resulta inevitable que queden sin contemplar algunos puntos de interés de la ciencia y sin utilizar una u otra fuente clara.
La primera parte del libro se dedica a la esencia y a las reglas fundamentales de nuestro comportamiento moral. ¿Es el ser humano por naturaleza bueno, malo o nada de ello? El esfuerzo por conseguir una imagen realista del ser humano no ha acabado en absoluto. Intentaré conectar algunas viejas ideas importantes de la filosofía con numerosos resultados, nuevos y novísimos, de la investigación. ¿Es arrastrado el ser humano en el fondo de su corazón por el egoísmo, la codicia, el instinto de poder y el propio interés, como en estos tiempos de crisis financiera (y no solo en estos) se oye y se lee por doquier? Y ¿son sus instintos, los muy citados animal spirits, nada más que algo malo y nocivo? ¿O hay de verdad algo noble, altruista y bueno en el ser humano, como Goethe pretendía? Y si es el caso, ¿qué? Y ¿bajo qué condiciones aparece?
De la idea del bien en Platón se va en primer lugar a las cosmovisiones, a las ideas de que el ser humano podría ser bueno o malo por naturaleza. De estudios sobre monos y antropoides aprendemos la fuerza con que está anclado en nosotros el sentido de la cooperación. Pero también por qué a menudo nos comportamos de forma tan imprevisible. Nuestro sentimiento de comprensión hacia los demás tiene raíces biológicas, igual que nuestro sentimiento de ser tratados de manera injusta. Ser moral es una necesidad humana completamente normal, aunque solo sea porque la mayoría de las veces sienta bastante bien hacer algo bueno. Una vida inmoral, por el contrario, de la que somos conscientes como tal nosotros mismos, es difícil que nos haga felices a largo plazo. Pues el ser humano es el único ser vivo que justifica sus actos ante sí mismo. Y los medios de esa justificación se llaman «motivos». El universo de nuestra moral no consiste en genes o intereses, sino en motivos.
Hasta aquí todo muy bien. Pero ¿por qué van mal tantas cosas en el mundo si casi todos queremos siempre el bien? Nuestra búsqueda de motivos, nuestras evaluaciones y justificaciones no nos convierten necesariamente en seres humanos o animales mejores. Como dote peligrosa, esa búsqueda nos pertrecha con armas apenas controlables, que utilizamos tanto contra nosotros mismos como contra otros. ¿Por qué, por lo demás, casi siempre creemos tener razón? ¿Por qué sentimos culpa tan pocas veces? ¿Cómo conseguimos aplazar y reprimir nuestros buenos propósitos?
La segunda parte del libro se ocupa de estos enredos: de la diferencia entre la psicología de nuestra autoexigencia y la psicología de nuestro comportamiento cotidiano. De la contradicción entre el programa y la ejecución de la moral.
Nuestro dilema no es difícil de aclarar. Por un lado, llevamos en nosotros la herencia antiquísima de nuestros instintos morales, que a menudo nos indican el camino correcto al actuar en nuestro mundo moderno; pero a menudo no. Por otro, la razón no nos libra necesariamente de esa miseria. Cuanto más largo se haga el camino entre nuestros instintos sociales y nuestro pensar, entre nuestro pensar y nuestro actuar, más profundo será también el abismo entre querer y hacer. Es ese foso el que posibilita a posteriori los numerosos escrúpulos morales: que estemos descontentos con nosotros mismos, desesperemos y nos arrepintamos.
Tal vez esta sea la respuesta al dilema de por qué resulta que casi todas las personas que conozco se consideran de algún modo buenas y sin embargo hay tanta injusticia e infamia en el mundo. Porque somos la única especie animal que es capaz de alimentar buenos propósitos y luego pasarlos por alto. Porque conseguimos medir con dos escalas diferentes nuestro caso y el de los otros. Porque solo pocas veces nos avergüenza poner una excusa. Porque nos inclinamos gustosamente a pintar de color de rosa nuestra autoimagen. Y porque nos ejercitamos pronto...