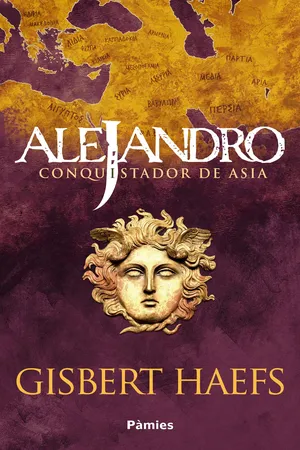![]()
VII
Cantantes en la penumbra
Fue el invierno más horroroso que Dimas pudiera recordar, y el último que pasó con Tecnef. Pella, Aloro, Egas, Metone, Dión, Heraclea, luego hasta la desembocadura del Tempe; hasta allí llegó el otoño, demasiado caluroso y asfixiante. Por las noches, tocaban música para el subestratega de las tropas de élite macedonias que controlaban el valle, el único paso sencillo a Tesalia y a la Hélade; en las noches bochornosas, se iban a dormir bajo la pálida luz de las estrellas, en una terraza arbolada que había sobre el río. Se despertaban tiritando bajo la llovizna, bajo unas nubes que parecían preñadas y un viento gélido de noroeste. Cabalgaron hasta Larisa, donde se quedaron veinte días, tocaron en las tabernas y compraron ropa de invierno a sastres y comerciantes en paños.
Apenas habían hablado desde aquella noche en el puerto de Pella, exceptuando sobre cosas superficiales y cotidianas. Tecnef parecía esperar; no estaba ni con ganas ni en condiciones de influir en el curso de los acontecimientos. Dimas la miraba de reojo, como quien dice, y era consciente de los cambios ocurridos, pero se sentía extrañamente paralizado.
Ni siquiera la destrucción de su música lo afectaba realmente. Los dedos y las cuerdas estaban ocupados entre sí, pero su alma se hallaba al otro lado del mundo. Las piezas que tocaban se convirtieron en edificios deshabitados, recorridos por el aulós de Tecnef como por un viento norte. Las paredes, las piedras, la argamasa aguantaron al principio; pero los muros empezaron a desmoronarse durante los escasos días pasados en Larisa: dedos y cuerdas ya no se encontraron, el músico considerado por los refinados atenienses el citarista más genial de la Oikumene empezó a cometer errores, hizo sonar tonos poco limpios, hasta que el hecho incluso llamó la atención de los clientes nada refinados que pululaban por las tabernas de Larisa.
—¿Qué será de nosotros? —preguntó Tecnef; apoyada sobre el codo izquierdo, observaba a Dimas. Este estaba tumbado boca arriba y contemplaba la viguería del techo. El aire en el pequeño cuarto encima del comedor de la taberna era irrespirable: la lámpara de aceite titilaba debido a la corriente que entraba por la ventana. Los instrumentos estaban en el rincón al lado de la puerta, apoyados en el arcón de mimbre sobre el cual yacía esparcida la ropa.
—Nada importante, ¿no te parece? —Dimas no cambió su posición. Percibía las miradas de Tecnef; su piel parecía notarlas—. Ya ha pasado.
—¿Qué ha pasado?
—Todo. —Hizo un gesto torpe con la mano; el lecho, consistente en sacos de paja, una manta de cuero y pieles, crujió—. Deberías dejarme.
Ella aspiró el aire entre los dientes; Dimas oyó ese ruido que era casi un silbido agudo.
—¿Quieres darte por vencido?
—Cumplirás veintinueve años, Tecnef; yo, treinta y siete. Tú aún serás una mujer durante unos años, yo pronto seré un anciano. Los cuarenta son el límite…
Ella le tocó el pecho, rizó unos cuantos pelos negros en torno a su dedo índice, tironeó un poco, retiró la mano, se metió el dedo en la boca y dibujó con la punta del dedo, con la saliva y con la uña afilada una serpiente sobre el cuerpo de Dimas, una línea que iba desde la tetilla derecha hasta el ombligo y desde allí hasta el miembro, que ya llevaba varias noches sin moverse, nada deseoso de convertirse en falo.
—¿Un anciano? ¿Cuántos tenía Filipo? Tenía… cuarenta y seis cuando se casó por última vez y engendró un hijo. Antípatro tiene sesenta y seis y gobierna Macedonia, Tesalia y la Hélade con mano de hierro…, y no olvidemos Tracia; Parmenión tiene sesenta y seis, se lanza a caballo a la batalla y ama a las mujeres.
Dimas refunfuñó, aunque de manera apenas audible.
—Mis dedos… —Alzó la mano izquierda y la dejó caer de nuevo—. Están blandos, como este… Un tubo agujereado que ya no retiene el vino. Estoy acabado, mujer.
—¡Estarás acabado si te das por vencido!
Durante unos momentos, Dimas reflexionó sobre los múltiples tonos de su voz: había en ella hastío, desesperación, preocupación, pasión herida, esperanzas semienterradas…
—Es que no se trata de darse por vencido o no, porque no hay nada que ganar ni que defender. No hay… nada de nada.
Ella calló, apagó la luz, se envolvió en las pieles. Tal vez lloró un poco antes de dormirse. Dimas yacía inmóvil a su lado, mirando la oscuridad y flotando a la deriva. Se formaron palabras, imágenes; era entrar en barrena, era deslizarse cuesta abajo por los pensamientos, sin un margen, sin un sendero; una quilla sin embarcación, una grada resbaladiza que conducía abajo; la vela de la nueva travesía que Tecnef había querido izar era una lona húmeda de la indiferencia que lo ahogaba, y él estaba acurrucado a su pie, no, junto a la zapata del mástil que ya no podía levantarse. Rio sin hacer ruido; algo que no era él buscaba motivos, como tantas veces en épocas anteriores. La música: briznas aisladas que ya no querían convertirse en un haz bajo sus dedos. El vino: podía beber hasta rebosar, hasta vomitar, pero ni el vino más fuerte era capaz de surtir efecto alguno…, como si ya no quedara nada para aturdir ni para excitar. ¿El amor? Si hubiera habido un camino, no habría podido imaginárselo sin Tecnef, pero no había ningún camino ante él, solo una ciénaga informe, gris y negruzca, de una extensión infinita y carente de toda importancia. Recordó a un Dimas que fuera un muchacho siciliota. A otro, que fuera esclavo en Karjedón. A Dimas el artesano. A Dimas el músico. A Dimas el navegante. A Dimas el espía. La cítara bajo los dedos. Una lima en la mano. Remos y cabos, la espuma salada y el viento frío entre las estrellas… Tecnef en sus brazos. La espada de Alejandro; el refinamiento liso y pulido de Amílcar, como un puñal envuelto en seda; los objetos demenciales de Bonqart; Antípatro, como aceite y hierro, dureza inflexible y astuta flexibilidad; Olimpia, la víbora; Demarato, Bagoas el Íntegro, Demóstenes; Cleónice en la terrible noche de Canopo. Demasiado, demasiado de todo. Huellas de un Dimas que había de fundirse con Tecnef y durar eternamente; huellas de un Dimas que tocaba la cítara y cantaba versos en que la muerte estaba ausente; huellas de un Dimas que aguzaba el oído, que miraba y que pasaba informes; huellas de un Dimas que sostenía la sierra o la espada en la mano; huellas de un Dimas que se desintegraba y se transformaba en un gigantesco luvio y en un enano jorobado. Había sido muchos y ahora no era nadie; la tira que sujetaba la gavilla había sido arrancada por muchas manos y había quedado hecha jirones. La noche, el ojo sin fondo de Polifemo…, ser Nadie en un largo viaje.
Tecnef se quedó en la taberna. La mañana era húmeda y gris; las calles de Larisa, una mezcla de barro y de porquería. Dimas se envolvió bien en la capa. Después de unos pasos, estaba hasta las rodillas cubierto de lodo, de fango, de los desperdicios de la noche, del contenido de las vasijas vaciadas por las ventanas. Allí donde desembocaba en el ágora la estrecha calle en que se encontraba la taberna entre otras casas, todas ellas de madera y de ladrillos, todas ellas inclinadas hacia un lado o hacia delante, como si hubieran de apoyarse unas en otras, una mula estaba destrozando con duras patadas algunas piezas hechas por un alfarero, caídas del tablero en que eran expuestas: La bestia tenía una cinta roja en las crines. El alfarero salió de la casa agitando los brazos y echando pestes, mesándose los pelos y la barba, y amenazando al animal con los puños cerrados.
Un muchacho semidesnudo pasó conduciendo unas cuantas cabras peludas y empapadas por la lluvia, en dirección a la tienda del matarife. Apenas había movimiento en el ágora, que también se utilizaba como plaza del mercado; solo dos o tres campesinos que habían extendido unas lonas de cuero sobre sus carros esperaban con sus verduras otoñales a los clientes.
Dimas se quitó las sandalias embarradas en la siguiente esquina, al lado de un pequeño templo dedicado a Hera, cuyo frontón multicolor parecía un grito estival en medio de la llovizna; se secó las piernas y los pies con un trapo que muchos otros habían usado antes que él, lo retorció, lo volvió a poner en el borde de la cuba llena de un agua de color pardo oscuro y entró en el gran edificio. Aparte de varios escribas y de comerciantes dedicados a comerciar con tierras lejanas, también trabajaba allí el representante de un banco corintio. Era el banco que se ocupaba de los negocios sumamente ramificados del noble Demarato. Según informaciones que Dimas recibiera en algún momento, dicho banco pertenecía a un grupo de comerciantes, el más importante de los cuales era el propio Demarato… ¿Quién si no? De hecho, la planta baja del edificio no era más que una alta sala columnaria. Había una docena de tiendas, talleres, despachos, cuartos de trabajo tanto a la derecha como a la izquierda, separados por tabiques de madera que apenas alcanzaban la altura de un hombre; en el pasillo central pululaban los mendigos, hombres con bandejas colgantes, vendedores, curiosos que buscaban en parte protegerse de la lluvia, y también había mostradores móviles en que se ofrecían frutas, pan, vino y más cosas que, con otra climatología, habrían adornado el ágora.
El banquero, un hombre canoso que, de hecho, más bien parecía un pequeño funcionario, estaba sentado sobre un taburete de madera detrás de su escritorio. Llevaba un abrigo de lana y botas de piel. Su mirada, impregnada de infinito aburrimiento, se alzó con dificultad del tablero de la mesa con sus tablas, rollos, cálamos y barras.
—¿Qué deseas, forastero? —La voz sonaba ronca, resfriada; la nariz era roja—. Cualquiera que sea la cosa que deseas, que nos ilumine a ambos en este espléndido día.
Dimas sacó el rollito de cuero que colgaba de su cuello. Guardaba en él unos recortes de papiro que presentó al banquero.
—Vaya, ...