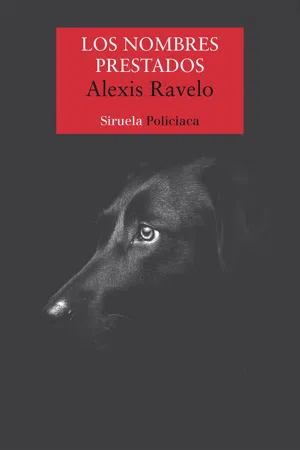
- 280 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Los nombres prestados
Descripción del libro
PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2021PREMIO NOVELPOL 2023
«Una novela, muy bien estructurada, que se sirve de un narrador omnisciente para abordar temas de fondo tan importantes como la identidad, el perdón, la redención y la verdad».Del Acta del Jurado
«Los personajes de Alexis Ravelo están hechos de piel mucho más que de tinta. Ni los buenos lo son por completo, ni los malos son la iniquidad hecha carne. Aman, sienten y sufren, aunque puede que no siempre lo hagan por los motivos más éticos». Marta Marne, El Periódico
Tomás Laguna podría perfectamente ser un corredor de seguros jubilado que ha llegado a Nidocuervo para disfrutar con tranquilidad de su retiro en compañía de su perro Roco. Y Marta Ferrer podría pasar por una traductora que ha encontrado en el pueblo el sitio ideal para vivir en paz con su hijo Abel. Pero lo cierto es que ambos son verdugos insomnes llegados a ese rincón del mundo con nombres prestados, fingiendo que no son quienes hasta hace poco han sido. Sin embargo, el equilibrio entre la realidad y la ficción que cada uno ha elegido para sí es tan frágil que sucesos tan fortuitos como una tormenta o la elección de una foto para la portada de un periódico resucitarán los fantasmas del pasado, devolviendo a sus vidas una violencia que esperaban haber dejado atrás para siempre.
Situada a mediados de los años ochenta del siglo XX, Los nombres prestados es una historia de acción y suspense, un wéstern moderno, una novela negra que funciona también como una alegoría que indaga en las causas y las consecuencias de la violencia política, en la vinculación entre víctimas y verdugos, en las obligadas paradas que habrá de hacer quien recorra el tortuoso camino hacia la redención.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Los nombres prestados de Alexis Ravelo en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura de crímenes y misterio. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
SiruelaAño
2022ISBN de la versión impresa
9788418859670ISBN del libro electrónico
9788418859939LA SANGRE DERRAMADA
Hubo pocos preámbulos: una huida de moscas hacia el interior de las casas, un paredón de nubes avanzando sobre la costa y arrastrándose valle arriba, un breve enrarecimiento del aire. Minutos después de que el cielo se oscureciera, cayeron las primeras gotas, gruesas, aisladas, casi gandulas, levantando besos de polvo en la tierra sedienta.
Blas se asomó a la puerta del bar y, sin girarse hacia Emilia, le dijo:
—Niña, apúntame lo mío. Me voy a casa, que para mí que va a caer la del pulpo.
Don Andrés y los demás dejaron de jugar al dominó y miraron hacia la puerta, a la que se había asomado ya la dueña. Justo en ese instante se oyó un trueno largo como el paso de un tren de mercancías y Nidocuervo se preparó para uno de sus chaparrones formidables, uno de esos que caían solo cada muchos años para devastar los campos y llenar la memoria.
—Tierra de mierda. O nos morimos de sed o nos ahogamos —dijo Blas antes de correr a meterse en el coche.
Sabía, como sabía toda la comarca, que llovería el resto de la mañana y toda la tarde y casi toda la noche. Y que era posible que al día siguiente también lloviese todo el día. El agua desbordaría acequias, estanques y barrancos. El cielo la vomitaría con tal fuerza que arrasaría cultivos, derrumbaría salientes, arrastraría tierras y rocas hacia la costa, borraría carreteras y finalmente se echaría como una estampida de búfalos sobre San Expósito, cuyas alcantarillas ya estarían para ese momento absolutamente anegadas.
Por supuesto, Nidocuervo aguantaría y San Expósito se llevaría lo peor. Al fin y al cabo, Nidocuervo estaba en pendiente, era un villorrio edificado como vivían sus gentes, cuesta arriba o cuesta abajo, según y como se mirase. Los pueblos así siempre están preparados para la lluvia. Una ciudad costera y soleada que vive del turismo jamás lo está.
Hacia mediodía, ya diluviaba y la radio comenzó a emitir avisos de las autoridades. Marta Ferrer los escuchó en una de las pausas para el café y, por primera vez desde que se había ido a vivir a pico Encarnado, lamentó no tener teléfono en casa. Llegó al pueblo con la Siata y aparcó ante el bar, donde Emilia y don Andrés miraban la lluvia con asombro expectante. Los demás se habían ido a cerrar sus casas, a proteger sus ganados, a vigilar tejados y plegar toldos. Don Andrés se había quedado allí porque allí era donde tenía su oficioso despacho de alcalde pedáneo y podía estar pendiente de la situación por si se lo necesitaba. Marta usó el teléfono para llamar a la escuela especial. Le dijeron lo que ya se sospechaba: que se suspendían las actividades, que iban a evacuar.
Diez minutos más tarde, Tomás Laguna vio pasar la camioneta, con las ruedas levantando estelas en los cinco dedos de agua que ya alcanzaba la riada. Al comprender adónde iba, se preguntó si podría llegar a tiempo y si, en caso de hacerlo, lograría regresar. Él también había puesto la radio en una emisora local y sabía que la cosa no pintaba bien.
Salió en los informativos de la noche. Todo el país vio las casas y los comercios inundados; los botes de salvamento cruzando los canales en los que las calles se habían convertido; el agua arrastrando vehículos y mobiliario urbano hasta la desembocadura del barranco de las Lágrimas, que traía desde las cumbres, hecha lodo, la tierra de años de sequía y la maleza que nadie había limpiado en un lustro; los habitantes atrapados en la parte baja de la ciudad refugiados en los pisos de los vecinos de arriba o en las azoteas de sus casas terreras hasta que el mar lograra absorber el torrente o alguien viniera a sacarlos de allí.
La escuela especial estaba en uno de esos barrios, cerca de la iglesia de los Remedios. Tenía una sola planta y, en cuestión de minutos, el patio de la instalación se transformó en una piscina. Por fortuna, personal y alumnado fueron evacuados a tiempo gracias a la previsión de un policía municipal cuya sobrina con síndrome de Down acudía al centro.
Se los trasladó al salón parroquial de la iglesia, y el párroco y su asistenta prepararon una chocolatada para entretenerlos hasta que sus familiares pudieran ir a buscarlos.
Esa fue una de las imágenes que una cámara de televisión captó y que los especiales informativos reprodujeron hasta la saciedad: la del cura, su asistenta y los educadores repartiendo chocolate y lenguas de gato a los adolescentes ajenos al desastre que se cernía sobre la ciudad. Otras fueron las de los padres y madres que conseguían llegar hasta la iglesia y se abrazaban a sus chicos y se los llevaban. Y, entre todas, destacó la de una mujer anónima a quien, al salir de la iglesia cubriendo con un paraguas a un chico gordito en chándal, el viento le echó hacia atrás la capucha del chubasquero, revelando una llamativa melena rojiza tan hermosa como el rostro serio de la mujer, todo lo cual supuso un estallido de belleza en medio de la gris fealdad del temporal, un poema sobre el amor frente al azote de la naturaleza. Un reportero gráfico con buen ojo supo captar esa estampa y, tras ser distribuida por una agencia, se convirtió en la imagen simbólica del desastre para un periódico de una ciudad lejana donde aquella mujer no era anónima para todo el mundo.
En aquella ciudad, un hombre vio esa foto mientras tomaba café en el bar. El hombre sabía fingir y fingió indiferencia mientras leía la noticia en el manoseado ejemplar del establecimiento y examinaba la foto una y otra vez. Cuando ya no le cupo duda, apuntó mentalmente el nombre del sitio, San Expósito. En la otra punta del país. Siempre imaginó que, en su momento, la mujer habría cruzado los Pirineos o que se habría escondido en algún pueblucho de la Meseta. Pero no: había elegido la costa, el Atlántico, el sur, otra muy diferente sucursal del hambre.
El hombre pagó su café y se marchó. Cojeaba de la pierna derecha, cuya rodilla no se doblaba como debería, pero no usaba bastón y era capaz de alcanzar un buen ritmo. Buscó un quiosco, compró un ejemplar del diario y, con el cambio, hizo una llamada telefónica desde una cabina situada en una calle discreta. Al otro lado de la línea, una mujer joven preguntó quién era y él dijo:
—Soy yo.
La mujer reconoció la voz.
—¿Quieres hablar con el Abuelo?
—Ajá.
El hombre escuchó cómo la mujer dejaba el auricular descolgado y se alejaba. Luego, un cuchicheo, unos pasos que iban hasta el teléfono, la voz rasposa del hombre mayor, curtido, con los acentos entreverados de media docena de regiones, diciendo:
—Atanasio, hijo, qué poco te prodigas. Ya estaba yo pensando que te habías olvidado de la familia.
—El trabajo. Tú sabes cómo es la cosa. Uno se lía y se olvida de llamar. ¿Viste a mi prima? Salió hoy en el periódico.
—La vi. Muy guapa, la chiquilla, ¿verdad?
—Mucho. Precisamente estaba pensando en ir a verla.
El abuelo de la voz de lija emitió algo parecido a un gruñido antes de decir:
—No creo que esté para recibir visitas. Pero tu abuela le quiere mandar el suéter que le hizo.
—Por eso. Se lo puedo llevar yo —insistió Atanasio.
—A ti no te quiere ni ver. Mejor que vaya tu hermano. El más pequeño.
—¿Fede?
—Sí.
Ahora fue el hombre quien se demoró unos segundos. Estuvo a punto de intentarlo nuevamente, pero entendió que no lograría convencer al Abuelo.
—Está bien. Se lo diré de tu parte.
—Que se venga a recoger el suéter. Así le veo el pelo.
—De acuerdo. Te dejo, que esto se corta.
—Vale, hijo. Y, si puedes, vente tú también, carajo, que tengo ganas de darte un abrazo.
—Lo intentaré. Besos a la abuela.
—De tu parte.
El hombre colgó, consultó la hora y calculó dónde podría encontrar a Fede en ese momento. El tugurio que se le ocurrió no quedaba lejos. Rengueó dos manzanas por entre la multitud de transeúntes del centro; luego giró en una esquina y prosiguió hasta internarse en un barrio de mala reputación. Una nube de humo envolvía el antro donde tres mesas de tronera de tapetes ajados entretenían a unos cuantos tipos con pinta de haber escapado de prisión diez minutos antes. El sonido de las máquinas tragaperras llegaba desde el fondo, con su reclamo de sirena de feria. El hombre avanzó más allá de los billares, hasta el rincón de la barra en el que el tal Fede bebía una jarra de cerveza intentando, sin conseguirlo, no mancharse la barba con la espuma. Se saludaron con un gesto y el hombre le mostró el periódico.
El otro miró la foto, leyó el titular, buscó la noticia en el interior y la leyó antes de volver a mirar la portada. Finalmente dijo:
—¿Es ella?
El cojo asintió.
—¿Y cuál es el plan?
—Tenemos que ir a ver al Abuelo. Pero te digo ya que lo más probable es que te toque ir a ti.
—¿Y tú?
—A ti no te ha visto nunca.
—Igual me vio alguna vez.
—Pero no se acordará.
—No, no se acordará.
Fede se acarició la barba y formó un arco con las cejas.
—¿Tendré que ir solo?
—Seguramente. —El otro dio un trago largo a su cerveza y volvió a mirar la portada. Parecía poco convencido—. Aquello es pequeño, pero es mejor reconocer primero el terreno.
Fede utilizó tres dedos para juguetear con los rizos de su barba antes de dar un suspiro y dejar la jarra ya vacía.
—Está bien. Vamos a ver al Abuelo.
Salieron a la calle y comen...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- Acta de la reunión del Jurado calificador del Premio de Novela Café Gijón 2021
- UN CHICO, UNA MUJER, UN HOMBRE, UN PERRO
- LA SANGRE DERRAMADA
- LOS MONSTRUOS
- EL ÚLTIMO ALMUERZO
- LA VOZ Y EL BOSQUE
- VERSIÓN OFICIAL
- VIDA DE ROCO
- Agradecimientos