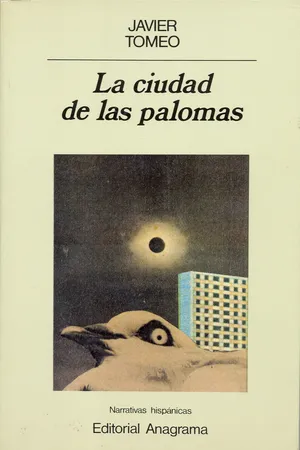![]()
1
Las diez de la mañana. Teodoro salta de la cama y se prepara un café largo. Se sienta luego ante el ordenador (lo compró hace solo quince días y le hizo una especie de altar en un rincón de su cuarto) y durante un buen rato está matando marcianos en el complejo tridimensional de la muerte. Fue una buena idea comprarse esta máquina. Le permite viajar entre las estrellas, rescatar tesoros del fondo del mar o liberar doncellas prisioneras de ogros que tienen el pene en forma de flor de lis. Ahora, por ejemplo, renuncia a los marcianos, se convierte en cazador de leones y la pantalla de cristal líquido se llena de palmeras.
A las doce y media sale por fin a la calle. Los amigos estarán esperándole en el Café de Versalles. Tomarán el aperitivo en la terraza, bajo el toldo de color naranja, y elegirán luego un buen restaurante para comer. Pedro J. propondrá un pequeño restaurante especializado en comidas caseras. Juan L., para llevarle la contraria (y para demostrar a todo el mundo que no le falta el dinero), preferirá cualquier marisquería. Más o menos, lo de cada día.
Hoy, sin embargo, las cosas van a ser distintas. En la calle no hay nadie, ni un alma, todo está cerrado: el supermercado de la acera de enfrente, el quiosco de periódicos, la farmacia, la floristería y el zapatero. No funcionan los semáforos y no circulan los coches. Ni una sola ventana abierta, nadie asomado a los balcones.
Teodoro no se atreve a salir del portal. Lo primero que piensa es que hoy es fiesta y que la gente continúa en sus casas. Un instante después, sin embargo, comprende que eso no es posible. Aunque fuese fiesta, esa circunstancia no podría explicar tanta soledad. Tal vez los vecinos se hayan ido en bloque del barrio. Tal vez continúen en sus casas, aterrorizados por un peligro que él aún no conoce. Sigue cavilando, tratando de encontrar razones, y el silencio, mientras tanto, le va envolviendo en oleadas cada vez más espesas. Parece como si saliese del fondo de todas las cosas. No es, desde luego, el silencio de los días festivos, ni siquiera el que precede a las emboscadas. Es, mejor, el silencio que sigue a la muerte.
No quiere, de cualquier modo, sacar conclusiones precipitadas. Tal vez cuando menos lo espere se presente un vecino para decirle, entre risotadas, que todo fue una broma. Una trampa a gran escala montada por algún personaje influyente, solo para conocer hasta dónde llega su iniciativa y su capacidad de maniobra en una situación límite. Cinco minutos después, sin embargo, no ha llegado ese vecino y el silencio se ha hecho ya duro como una piedra, sin poros ni fisuras.
No puede quedarse todo el día en el portal. Tiene que echarle coraje al asunto y coger al toro por los cuernos. Sale a la calle y se dirige hacia el centro de la ciudad. Camina con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y el aire de quien lo tiene todo hecho. Hasta ayer vivieron en esta ciudad cuarenta mil personas, tal vez cincuenta mil. No puede ser que de la noche a la mañana haya desaparecido todo el mundo. Cuando llega a la Plaza del Centro, sin embargo, continúa sin ver a nadie. El Café de Versalles está cerrado y en la puerta no le espera nadie. Llama por teléfono a Pedro desde la cabina de la esquina y no le responde. Tampoco le responde Juan, ni Rafael, ni Jorgito. No le responde nadie.
Enciende un cigarrillo y se sienta en el bordillo. Se consuela pensando que los teléfonos, por lo menos, continúan funcionando. También funcionan los relojes. El suyo y los grandes relojes de la ciudad, que señalan las horas en lo alto de las torres. Acaba de fumar y se encamina hacia el Barrio Viejo. Tampoco ahí encuentra a nadie. Ni hombres, ni perros, ni gatos. No queda un alma en toda la ciudad, eso parece ya fuera de toda duda. La gente hizo las maletas y tomó las de Villadiego. Se fueron, tal vez, en busca de nuevas oportunidades.
![]()
2
Procura no perder la calma. La situación es insólita, pero extrañas fuerzas le mantienen en vilo. Interpreta todo lo que está ocurriendo como un desafío a su cordura y se propone estar a la altura de sus retadores. Se sienta en un banco de la Plaza del Convento, a la sombra de un plátano, y pasea lentamente la mirada a su alrededor. Ayer mismo, poco más o menos a estas mismas horas, estuvo en este mismo banco, contemplando cómo media docena de ancianos jugaba a la petanca en el centro de la plaza. Enciende el segundo cigarrillo del día y arroja por la nariz una larga columna de humo. Cualquiera que le viese ahora pensaría que se siente muy tranquilo y que, pasados ya los primeros momentos de desconcierto, no tardará en aceptar el nuevo orden de cosas.
El sol brilla en una atmósfera transparente y el rumor de la fuente (el agua mana por la boca de un pececillo de piedra) magnifica el silencio. Cierra los ojos y quiere convencerse de que, cuando vuelva a abrirlos, la plaza habrá recuperado ya sus personajes de siempre. Mujeres cargadas con la cesta de la compra, niños y ancianos recordando al sol antiguas batallas. El milagro, sin embargo, no se produce y cuando abre los ojos continúa estando solo. Piensa otra vez que lo que está ocurriendo constituye un desafío a su cordura. Él ha sido siempre un hombre aficionado a investigar el porqué de las cosas y el simple hecho de verse rodeado de interrogantes (prescindiendo incluso de lo que esos interrogantes puedan significar en sí mismos) es ya suficiente motivo para robarle el sosiego. Las preguntas que puede formularse son muchas (en cierto modo pueden sucederse hasta el infinito, pues la respuesta a cualquiera de ellas entrañaría, a su vez, otras preguntas, y así sucesivamente) pero, fundamentalmente, se reducen a tres principales:
¿Por qué se fueron?
b) ¿Adónde fueron?
c) ¿Cómo se fueron?
No duda ni por un momento de sus sentidos. Piensa, por el contrario, que todo lo que está sucediendo es demasiado absurdo para no ser cierto, y que no deja de ser un contrasentido que sea precisamente él quien se vea en esta situación. Al fin y al cabo, él ha sido siempre un hombre amigo del orden, un modesto cuentacorrentista que nunca estiró más el brazo que la manga. Su vida ha sido siempre anodina y nunca tuvo grandes historias que contar. ¿Por qué he sido yo, se pregunta, el elegido para vivir esta locura?
![]()
3
El rumor de la fuente le recuerda otros sonidos perdidos. Ayer estuvo con sus amigos hasta las nueve de la noche. Quedaron citados para hoy y les dejó sentados alrededor de un par de botellas de vino, discutiendo sobre los problemas de siempre. Luego, mientras regresaba a su casa, se cruzó con una manifestación de obreros en paro. En aquel preciso instante empezó a llover y los hombres, sin dejar de repetir las consignas, se echaron las pancartas por encima de la cabeza para protegerse del agua. Una vez en casa se preparó un par de huevos fritos, calentó el café que le había sobrado de la comida y estuvo sentado frente al televisor hasta el final de la emisión. Alguien (el afilado rostro de algún granuja vagamente identificable) le habló entonces de compromisos irrenunciables y de legítimas aspiraciones. Se metió luego en la cama y por la ventana entreabierta se coló en la habitación un coro de risotadas alejándose calle abajo. El vecino del piso de arriba arrastró una silla por el pasillo y en alguna parte empezó a maullar un gato.
Hasta ese momento, por lo tanto, todo iba desarrollándose normalmente, de acuerdo con los esquemas habituales. ¿Qué fue pues lo que ocurrió luego, mientras él estaba durmiendo?
Poco a poco, va perfeccionando las respuestas. Algo, se dice ahora, golpeó la conciencia de la gente y la obligó a emprender el camino del destierro. Debió de ser una huida ordenada, sin rebeliones postreras ni crispaciones. Sus conciudadanos se concentraron seguramente en alguna plaza y desde allí, como un ejército derrotado, enfilaron silenciosamente cualquiera de las salidas. Resignados a su suerte, abrumados tal vez por oscuros sentimientos de culpabilidad, abandonaron sus coches a lo largo de las aceras y empezaron a caminar hacia el exilio.
La gente, por lo tanto, se fue andando mientras él dormía a pierna suelta. Eso parece seguro. Pero aun suponiendo que las cosas hubiesen ocurrido de ese modo, quedarían otras incógnitas. Por ejemplo, ¿qué hicieron con los enfermos? ¿Qué hicieron con los inválidos? ¿Se los llevaron también con ellos? ¿Les abandonaron a su suerte? ¿Les dejaron en la cama con todos los medicamentos y las muletas al alcance de la mano?
Quedan, en efecto, muchas preguntas por responder, pero puede volverse loco si trata de encontrar rápidamente todas las respuestas. Prefiere esperar que los interrogantes se vayan despejando por sí mismos. Lo mejor que puede hacer pues, en estas circunstancias, es continuar recorriendo la ciudad hasta convencerse de que, tal como parece, se ha quedado solo.
![]()
4
Camina con prisas, como si temiese llegar tarde a una cita. Sigue por el Paseo de Circunvalación, cruza en diagonal la Plaza del Ferrocarril y entra en la estación. Los vagones se alinean a lo largo de los andenes, oscuros y silenciosos como ataúdes. Está pues claro que la gente no cogió el tren para salir de la ciudad. Transportar cuarenta o cincuenta mil personas en unas cuantas horas hubiera exigido la puesta en servicio de todo el parque móvil de la zona. Todos esos vagones no estarían ahora aquí, piensa.
Sale de la estación y regresa a su casa por la Avenida de Icaria. Dos travesías más arriba, en el cruce con la Avenida de Josué, descubre las primeras palomas. Habrá, por lo menos, una docena, y parecen desconcertadas. Se apartan a un lado, cediéndole el paso, pero un instante después empiezan a seguirle, procurando mantener las distancias. Si el hombre se detiene, ellas también lo hacen, pero si acelera el paso, ellas aceleran la marcha. Parecen admiradas de haberse encontrado por fin con alguien vivo. No quieren perderme de vista, piensa Teodoro. Y para comprobar hasta qué punto eso es cierto levanta a un tiempo los brazos y suelta un grito.
No remontan el vuelo. Continúan inmóviles, diez metros más atrás, mirándole fijamente a los ojos....