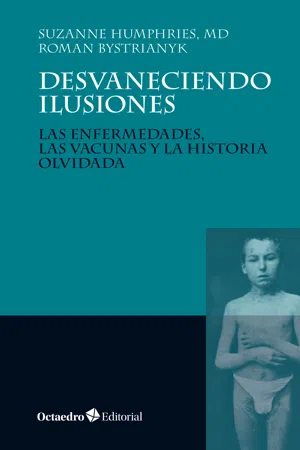![]()
1. Viejos tiempos, pero no tan buenos
Al pasar por la orilla de las hediondas alcantarillas, el sol se reflejaba en un estrecho hilillo de agua que se iba escurriendo. En aquella luz clara, el agua tenía el color oscuro de la hoja de té y el aspecto sólido del mármol negro en la sombra —en realidad parecía más barro acuoso que agua embarrada—; y sin embargo se nos aseguró que era la única agua de que los desdichados habitantes disponían para beber. Vimos con horror desagües y alcantarillas que vertían allí su contenido, vimos todo un banco con excusados construidos sobre él, sin puerta y al aire libre, comunes para hombres y mujeres; oímos cómo sobre él caían cubos y cubos de inmundicia…
—HENRY MAYHEW (1812-1887), 24 de septiembre de 1849
Por la orilla irregular, entre estacas y lavaderos, se entra en el caos de cabañas de una sola planta y dependencia única, en la mayoría de las cuales no existe suelo artificial; cocina, sala de estar y dormitorio, todo en uno… Por todas partes, delante de las puertas, residuos y basura; no se podía ver que hubiera algún tipo de pavimento por debajo de todo aquello, solo se notaba con los pies, aquí y allá…
—FRIEDRICH ENGELS (1820-1895), 1844
Muchos tenemos una imagen del siglo XIX teñida por una gran cantidad de filtros que dan una visión nostálgica y romántica de la época. Imaginamos unos tiempos en que el caballero iba a visitar a una señorita bien vestida que lo recibía en su salita. Unos tiempos en que las personas se dejaban llevar ociosas río abajo en bote de pedales mientras sorbían julepes de menta. Unos tiempos de viajes más elegantes en trenes de vapor que cruzaban por los bellos campos, o de la mujer distinguida de vestido largo y vaporoso, descendiendo de un carruaje tirado por hermosos caballos con ayuda del atildado acompañante de sombrero de copa. Tal vez pensemos en aquellos días de vida sencilla y ordenada como una aparente utopía, libre de los muchos infortunios que azotan a la sociedad actual.
Pero si quitamos los filtros y contemplamos esa época con luz más objetiva, aparece una imagen distinta. Imaginemos un mundo en que se trabajaba sin condiciones sanitarias, seguridad ni unas mínimas leyes laborales y salariales. El XIX fue un siglo en que las personas dedicaban entre 12 y 16 horas diarias al trabajo más tedioso. Imaginemos bandas de chiquillos vagabundeando por las calles y sin nadie que les controlara, porque sus padres trabajaban larguísimas jornadas. Los niños también se empleaban en trabajos deprimentes y peligrosos. Imaginemos Nueva York rodeada no de zonas residenciales, sino de anillos de vertederos llameantes y barrios de chabolas. Ciudades en cuyas calles eran habituales los cerdos, perros, caballos y sus desechos. En todo el mundo proliferaban muchas enfermedades infecciosas, sobre todo en las grandes ciudades. No es esta una descripción del Tercer Mundo, sino de cómo era una gran parte de Estados Unidos y otros países occidentales hace solo unos cien años.
Fotografía 1.1. Siracusa, en el estado de Nueva York. Chabolas sobre una alcantarilla abierta.
Los «viejos buenos tiempos», cuando supuestamente todo, incluida la salud de las personas, era mejor que hoy, son un mito. La historia documentada de la civilización occidental describe una lucha cruda e interminable contra la enfermedad y la muerte, una mortalidad infantil trágicamente alta, y la muerte prematura de los adultos jóvenes. Epidemias mortales atacaban a las comunidades impotentes casi con la misma frecuencia con que llegaban el verano y el invierno, y cada pocos años se repetían grandes catástrofes. En la Inglaterra victoriana, la edad media de muerte entre los pobres urbanos eran los 15 o 16 años.1
Durante el siglo XIX, la cantidad de fábricas aumentó a la par que la población, y la consecuencia fue una avalancha de personas que huían del campo a las ciudades en busca de trabajo. La población de la ciudad de Londres se multiplicó casi por nueve en esos años. La industrialización incrementó los peligros para la salud debido al enorme crecimiento paralelo de las ciudades.
En 1750, en torno al 15 % de la población vivía en ciudades; en 1880, nada menos que el 80 % era urbana. En 1801, uno de cada cinco obreros trabajaba en la manufactura y empleos afines; en 1871, la cifra había aumentado a dos de cada tres. En 1801, Londres, la mayor ciudad occidental, tenía unos 800.000 habitantes; en 1814 su población había aumentado en un millón más, y cuando la reina Victoria murió en 1901, el corazón del imperio (Londres) albergaba a siete millones de habitantes.2
Viviendas insalubres
Las viviendas no podían dar cobijo a toda aquella gran población, y el resultado fueron el hacinamiento y la acumulación de desechos humanos y animales. En algunos casos, edificios grandes, construidos originariamente como fábricas de cerveza o refinerías de azúcar, se dividieron después en numerosas dependencias pequeñas y oscuras para que en ellas vivieran las familias.3 Estas condiciones contribuyeron a unos elevados índices de enfermedad y mortalidad.
El hedor de los «sótanos nauseabundos» con su «infernal sistema de alcantarillado» envenenaba irremediablemente hasta a los ocupantes de la quinta planta… las hondas rodadas del carro mortuorio y la ambulancia llegaban hasta la puerta, porque los ocupantes morían como moscas en todas las estaciones del año, y una décima parte de su población estaba siempre en el hospital.4
Fotografía 1.2. Jefferson Street. En el cobertizo de la derecha hay tres caballos. En el siguiente, seis caballos y dos cabras. En la casa del centro, sin ningún elemento positivo, viven varias familias italianas. A la izquierda, otras casas llenas de familias (1911).
Mucho después, la Comisión de Casas de Vecindad llamaba a los peores barracones «mataderos de niños», y, remitiéndose a las listas de fallecidos, demostró que aquellos chamizos acababan con uno de cada cinco niños que nacían en ellos.5
Si existe algún espacio abierto entre ellas (casas de vecindad), nunca tiene más de un pie de ancho, y se convierte en vertedero de basura y porquería de todo tipo; de manera que toda abertura practicada para la ventilación pasa a ser fuente de más peligros que si no existiera ninguna.6
Aunque a principios del siglo XX se habían producido algunos avances, muchas personas seguían viviendo en condiciones sanitarias ínfimas. Algunas casas contaban con muebles, pero era habitual que los compartieran varias familias. Las historias de sufrimiento y desesperación eran algo común entre los obreros pobres. Había que luchar a diario por la supervivencia. Las personas se encontraban a menudo casi al borde del colapso económico y físico.7
Fotografía 1.3. Supuesta «habitación» de una casa de tres dependencias, no mayor que un armario empotrado con techo inclinado, situada debajo de las escaleras de la entrada principal. En ella, en una cama de tres cuartos, duermen el padre, la madre y el hijo pequeño. El resto de la familia duerme en la habitación de enfrente y la cocina. La «habitación» no tiene luz ni ventilación de ningún tipo (1916).
La deficiente planificación del aumento imparable de comercios y de la población se traducía en unas condiciones urbanas nocivas para la salud. Junto con los abarrotados barrios dormitorio, se construyó todo tipo de comercios, que generaban residuos muy peligrosos. La consecuencia de la falta de reglamentaciones sanitarias y de urbanismo fue un entorno peligroso y deprimente para la clase trabajadora. Un artículo de 1861 sobre las ciudades y parques estadounidenses publicado en Atlantic Monthly describía así la situación de las ciudades:
Calles angostas y tortuosas, la falta de adecuadas alcantarillas y ventilación, la ausencia de previsión y planificación de espacios abiertos para recreo de las personas, la permisión de entierr...