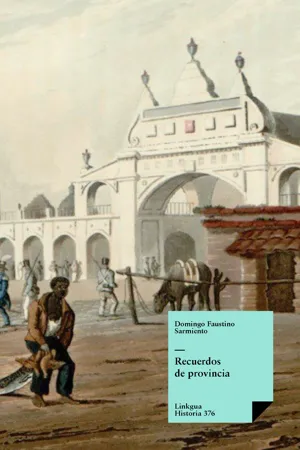La vida pública
A los diez y seis años de mi vida entré a la cárcel, y salí de ella con opiniones políticas, lo contrario de Silvio Péllico, a quien las prisiones enseñaron la moral de la resignación y del anonadamiento. Desde que cayó en mis manos por la primera vez el libro de Las Prisiones, inspirome horror la doctrina del abatimiento moral que el preso salió a predicar por el mundo, y que hallaron tan aceptable los reyes, que se sentían amenazados por la energía de los pueblos. Ya anduviera adelantada la especie humana, si el hombre necesitase para comprender bien los intereses de la patria, tener ejercicios espirituales por ocho años en los calabozos de Espiberg, la Bastilla y los Santos lugares. ¡Ay del mundo, si el zar de Rusia, el emperador de Austria o Rosas pudiesen enseñar moral a los hombres! El libro de Silvio Péllico es la muerte del alma, la moral de los calabozos, el veneno lento de la degradación del espíritu. Su libro y él han pasado por fortuna, y el mundo seguido adelante en despecho de los estropeados, paralíticos y valetudinarios que las luchas políticas han dejado. Era yo tendero de profesión en 1827, y no sé si Cicerón, Franklin, o Temístocles, según el libro que leía en el momento de la catástrofe, cuando me intimaron por la tercera vez cerrar mi tienda e ir a montar guardia en el carácter de alférez de milicias a cuyo rango había sido elevado no hacía mucho tiempo. Contrariábame aquella guardia y al dar parte al Gobierno de haberme recibido del principal sin novedad, añadí un reclamo en el que me quejaba de aquel servicio, decía «con que se nos oprime sin necesidad». Fui relevado de la guardia, y llamado a la presencia del coronel del ejército de Chile don Manuel Quiroga, gobernador de San Juan, que a la sazón tomaba el solcito, sentado en el patio de la casa de gobierno. Esta circunstancia, y mi extremada juventud autorizaban naturalmente el que, al hablarme, conservase el gobernador su asiento y su sombrero. Pero era la primera vez que yo iba a presentarme ante una autoridad, joven, ignorante de la vida, y altivo por educación y acaso por mi contacto diario con César, Cicerón y mis personajes favoritos; y como no respondiese el gobernador a mi respetuoso saludo, antes de contestar yo a su pregunta ¿es ésta señor su firma? levanté precipitadamente mi sombrero, calémelo con intención, y contesté resueltamente, sí señor. La escena muda que pasó enseguida habría dejado perplejo al espectador, dudando quién era el jefe, o el subalterno, quién a quién desafiaba con sus miradas, los ojos clavados el uno en el otro, el gobernador empeñado en hacérmelos bajar a mí, por los rayos de cólera que partían de los suyos, yo con los míos fijos, sin pestañear, para hacerle comprender, que su rabia venía a estrellarse contra una alma parapetada contra toda intimidación. Lo vencí, y enajenado de cólera llamó un edecán y me envió a la cárcel. Volaron algunos a verme, entre ellos Laspiur, hoy ministro, y que me tenía cariño, quien me aconsejó hacer lo que él ha hecho siempre, cejar ante las dificultades. Mi padre vino enseguida, y contándole la historia, me dijo: ha hecho usted una tontera; pero ya está hecha; ahora sufra las consecuencias, sin debilidad. Siguióseme causa, preguntóseme si había oído quejarse del gobierno, respondí que sí, y a muchos. Preguntado quiénes son; respondí que los que han hablado en mi presencia no me han autorizado para comunicar a la autoridad sus dichos. Insisten; me obstino; me amenazan, sácoles la lengua, y la causa fue abandonada, yo puesto en libertad, e iniciado por la autoridad misma en que habían partidos en la ciudad, cuestiones que dividían la República, y que no era en Roma ni en Grecia donde había de buscar yo la libertad y la patria sino allí, en San Juan, en el grande horizonte que abrían los acontecimientos que se estaban preparando en los últimos días de la presidencia de Rivadavia. Hasta la casualidad me empujaba a las luchas de los partidos que aún no conocía. En una fiesta del Pueblo-viejo, disparé un cohete a las patas de un grupo de caballos, y salió de entre los jinetes a maltratarme mi coronel Quiroga ex gobernador entonces, atribuyendo a ultraje intencional lo que no era más que atolondramiento. Hubimos de trabarnos de palabras, y estrecharnos él a caballo y yo a pie. Hacíanle a él voluminosa cauda cincuenta jinetes, y yo que tenía en él y en su ágil caballo fijos los ojos, para evitar un atropellón, empecé a sentir un objeto que me tocaba por detrás de una manera premiosa e indicativa. Estiro una mano a reconocerlo, y toco... el cañón de una pistola que me abandonaban. Yo también era en aquel instante la cabeza de una falange que se había apiñado en mi defensa. El partido federal encabezado por Quiroga Carril, estaba a punto de irse a las manos con el partido unitario, a quien yo servía sin saberlo en aquel momento de punta. El ex gobernador se retiró confundido por la rechifla, y acaso asombrado de tener segunda vez que estrellarse en presencia de un niño que ni lo provocaba con arrogancia, ni cedía con timidez una vez metido en el mal paso. Al día siguiente era yo unitario; algunos meses más tarde conocía la cuestión de los partidos en su esencia, en sus personas y en sus miras, porque desde aquel momento me aboqué el proceso voluminoso de las opiniones adversas.
Cuando la guerra estalló, entregué a mi tía doña Ángela la tienda que tenía a mi cargo, alisteme en las tropas que se habían sublevado contra Facundo Quiroga en las Quijadas, hice la campaña de Jachal, halleme en el encuentro de Tafín, salvé de caer prisionero con las carretas y caballadas que había tomado yo el primero en el Pósito, bajo las órdenes de don Javier Angulo, escapeme con mi padre a Mendoza, donde se habían sublevado contra los Aldaos las tropas mismas que nos habían vencido en San Juan, y a poco fui nombrado con don J. M. Echegarai Albarracín ayudante del general Albarado, quien hizo donación de mi persona al general Moyano que me cobró afición, y me regaló un día, en cambio de una buena travesura, el caballo bayo obero en que don Albín Gutiérrez había dado la batalla en que fue vencido don José Miguel Carrera. Después he sido ayudante de línea incorporado al 2.º de Coraceros del general Paz, instructor aprobado de reclutas, de lo que puede dar testimonio el coronel Chenaut, bajo cuyas órdenes serví quince días; más tarde declarado segundo director de Academia militar por mi conocimiento profundo de las maniobras y táctica de caballería, lo que se explica fácilmente por mi hábito de estudiar; pero la guerra con todas las ilusiones que engendra, y el humo de la gloria que ya embriaga a un capitán de compañía, no me han dejado impresiones más dulces, recuerdos más imperecederos que aquella campaña de Mendoza, que concluyó en la tragedia horrible del Pilar. Fue para mí aquella época la poesía, la idealización, la realización de mis lecturas. Joven de dieciocho años, imberbe, desconocido de todos, yo he vivido en el éxtasis permanente del entusiasmo, y no obstante que nada hice de provecho, porque mi comisión era la de simple ayudante sin soldados a su mando, era o hubiera sido un héroe, pronto siempre a sacrificarme, a morir donde hubiese sido útil, para obtener el más mínimo resultado. Era el primero en las guerrillas, y a media noche el tiroteo lejano me hacía despertar, escabullirme, y lanzarme por calles desconocidas, guiándome por los fogonazos, hasta el teatro de la escaramuza, para gritar, para meter bulla y azuzar el tiroteo. Últimamente me había proporcionado un rifle con que hacía donde había guerrillas un fuego endemoniado, hasta que me lo quitó el general Moyano, como se le quita a los niños el trompo, a fin de que hagan lo que se les manda y de cuyo cumplimiento los distrae el embeleco. Mi padre que me seguía como el ángel tutelar, se me aparecía en estos momentos de embriaguez, a sacarme de atolladeros, que sin su previsión habrían podido serme fatales. De día en día iba haciéndome de mayor número de amigos en la división, y en la mañana del 29 de septiembre día de la derrota nuestra, después de haber por mi vigilancia y previsión salvado el campo de un ataque, por un lienzo de muralla que habían echado abajo en la noche, un joven Gutiérrez me prestó su partida de veinte hombres para ir a escaramucear con el enemigo por otro lado. Era yo esta vez dueño de una fuerza imponente, y la calle de paredes larga como una flauta ahorraba al general la necesidad de trazarse un plan estratégico muy complicado. Avanzar para adelante, y huir para atrás, he aquí las dos operaciones jefes, pivotales de la jornada. Los soldados de ambos bandos, milicianos por lo general, lo que menos deseaban era irse a las manos, y esta era la curiosidad que yo tenía y que me proponía satisfacer. Ordeno un tiroteo que sirva de introducción al capítulo: avánzome enseguida a provocar de palabras, diciéndole montonero, avestruz y otras lindezas al oficial adverso, quien sin avanzarse mucho, me hace fusilar con tres o cuatro de los suyos, que se estaban un minuto apuntándome los tiros. Me ingenio del modo más decente que puedo, para no seguir sirviendo de blanco después de haberme aguantado quince tiros a veinticinco pasos. Mando cargar, nos entreveramos un segundo, y los míos y los ajenos retroceden a un tiempo cada partida por su lado, dejando en el fugaz campo de batalla al pobre general, mohíno de que no siguiera un rato más la broma. Reúnome a los míos, y siento en todas las evoluciones del caballo, que me acompaña un soldado. extrañan su fisonomía los otros, reconócenlo enemigo que se ha quedado entre los nuestros, siendo el poncho el uniforme de todos; lo atacan, lo defiendo, insisten en matarlo, se dispara, salgo a su alcance y al reunirse a los suyos, logro metérmele de por medio, y al sesgar el caballo, acomodarle un chirlo en buena parte, echarlo dentro de la acequia que corría al costado de la calle, y dejar a disposición de los nuestros el caballo ensillado, mientras yo hacía frente a los que venían en su socorro. He aquí la hazaña más contabile que hecho en mis correrías militares. Después era ya hombre hecho, capitán de línea y por necesidad circunspecto.
Asistía con frecuencia a los debates que tenían el general Albarado con el pobre Moyano. Albarado no tenía nunca razón, pero tenía el prestigio de la Guerra de la independencia y oponía a todo la fuerza de inercia, que es el poder más temible. Moyano fue fusilado, y Albarado se retiró tranquilo a San Juan, después de vencido. Más tarde mandaba decir al señor Sarmiento, escritor en Chile, que en la vida de Aldao hacía alusión a su conducta de entonces, que ya él se había vindicado de esos cargos. Mucha sorpresa causó a Frías mi respuesta: Sígale al general que un ayudantito que dio él a Moyano, y reprendió una vez por el ahínco con que oía las conversaciones entre los jefes, es el señor Sarmiento a quien se dirige ahora. Oh! diez veces han perdido la República hombres honrados, pero fríos, incapaces de comprender lo que tenían entre manos. Tomome afición don José María Salinas, ex secretario de Bolívar, patriota entusiasta, adornado de dotes eminentes y que fue degollado por Aldao, mandado mutilar, desfigurado con una barbaridad hasta entonces sin ejemplo. Últimamente en los dos días que precedieron a la derrota del Pilar, por la amistad del doctor Salinas, y las simpatías de los Villanuevas y de Zuloaga que había tomado el mando de la división, fui admitido a los consejos de guerra de los jefes, no obstante mi poca edad, contando con mi discreción, debo creer que suponiéndome rectitud de juicio, pues que de mi resolución no había que dudar.
Terminaron este episodio incidentes que son necesarios al objeto de esta narración. Saben todos el origen de la vergonzosa catástrofe del Pilar. El fraile Aldao borracho, nos disparó seis culebrinas al grupo que formábamos sesenta oficiales en torno de Francisco Aldao su hermano, que había entrado en nuestro campo después de concluido un tratado, entre los dos partidos beligerantes. El desorden de nuestras tropas, dispersas, merced a la paz firmada, se convirtió en derrota en el momento, en despecho de esfuerzos inútiles para restablecer las posiciones. Jamás la naturale...