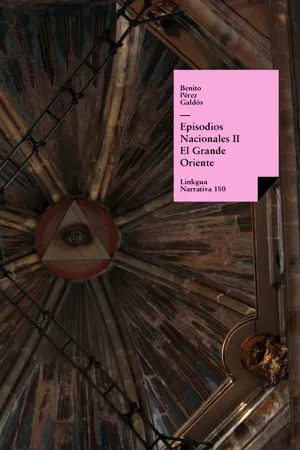XIII
Una mañana, Salvador entró. Como no había temor de sorpresas, Andrea, después de poner en escucha a su criada, según costumbre, abrió al amante las puertas de su habitación.
—Ven aquí —le dijo asomando la linda cara y la mano tras la cortina de la sala donde él esperaba—. Estaremos solos hasta que venga mi tía.
El amante se sentó sin decir nada en un canapé, y Andrea volvió al espejo de donde poco antes se había apartado. Con su preciosa mano se tocaba aquí y allí el recién peinado cabello, dándole la última forma, como artista que remata su obra. Después se puso una flor. Sin retirarse del espejo, porque en él veía la figura del hombre, le habló así:
¿Qué tienes hoy, que estás tan callado?
—Hace pocas noches vi a tu tío, ¿te lo ha dicho? —contestó Salvador.
—Sí, me contó que te había ofrecido un destino y no lo quisiste. ¡Bonito modo de ser agradecido! —dijo Andrea, moviendo su cabeza ante el espejo—. ¡Qué orgullo!... porque no es más que orgullo.
Gracias por tu protección.
¿Qué protección?
—¿No fuiste tú quien dijo a Campos que me proporcionara una posición decente?
—¡Yo! ¿Estás loco? —exclamó Andrea con sorpresa, volviéndose, porque para manifestar cosas importantes no satisface ver la figura del interlocutor reflejada en un espejo.
—No te esfuerces en convencerme de que no fuiste tú —dijo Salvador—. Desde luego, comprendí que tu tío me engañaba.
—Seguramente te engañaba. Bien sabes que nunca me atrevo a hablarle de ti; y cuando lo hago es de la manera más indiferente.
—Extraño que Campos, hombre muy listo, urdiera tan mal su farsa —dijo Salvador—. ¿En qué se funda ese oficioso empeño de favorecerme? No creas, quiere mandarme a América nada menos. Seguramente le estorbo.
—No lo comprendo así. Si quiere favorecerte es porque te estima —repuso Andrea, volviéndose hacia el espejo.
—¿Tú también? —dijo Monsalud con impaciencia y desasosiego.
—¿Qué es eso de yo también? —indicó la indiana jovialmente.
—Quizás tú puedas explicarme lo que la astucia de Campos no ha dejado entrever.
—Querido, yo no puedo explicarte nada, ¿estamos?... Hoy has pisado mala yerba. Ya veo que no me libraré hoy de un poquillo de mareo. ¿Y por qué? por la cosa más natural del mundo: porque mi tío ha querido darte una prueba de lo mucho que te aprecia.
—Sería, no muy natural, sino algo natural esa prueba de estimación si tu tío después de ofrecerme el destino, no me hubiera dicho una cosa grave.
—¿Qué cosa?
Salvador la miró con fijeza.
—Me dijo que pensaba casarte.
Como el lector recordará, Campos no había dicho tal cosa; pero el inquieto joven practicaba el aforismo vulgar que ordena decir mentira para sacar verdad.
—¡Ah! —exclamó Andrea riendo—. Eso es lo que traes hoy. Te conozco, tunante. Vienes mascullando esa idea.
Diciendo esto tomó un abanico, y con expresión de graciosísima burla, sonriente la boca, húmedos los ojos, acercose al joven y empezó a darle aire rápidamente.
—¿Estás sofocado?... Aire, aire, no sea que te dé un síncope. Refréscate, hombre... Que se te quite eso de la cabeza.
Monsalud le arrebató violentamente el abanico, lanzándolo al aire. El abanico atravesó el recinto de un extremo a otro, abriéndose como un pájaro que extiende las alas.
—¡Qué modo de tratar mis joyas!... Pues me gusta —dijo Andrea, corriendo tras el abanico.
Arrodillose para cogerlo del suelo, cerrolo, y empuñándolo a manera de puñal, amenazó a su amante diciéndole:
—Te voy a matar.
Monsalud contemplaba, primero sin enojo, después con gozo, la hermosa figura juguetona y ligera que tenía delante. De súbito Andrea corrió hacia él con los brazos abiertos, y abrazándole el cuello, le apretó fuertemente diciendo:
—Ya me casé, ya me casé, ya me casé.
Repitió esto unas cuarenta veces.
Salvador la obligó a sentarse a su lado.
—A mí se me está preparando una desgracia —le dijo cariñosamente—. Andrea, tengo desde hace muchos días el presentimiento de que esta preciosa cabeza me hará traición. ¿No recuerdas lo que te he dicho tantas veces? Desde que tengo uso de razón no he intentado cosa alguna que haya tenido un desenlace lisonjero para mí. Si alguna vez he conseguido el objeto por mucho tiempo deseado, mi dicha ha sido corta. Siempre que cavilo acerca del resultado de un asunto cualquiera que me intranquiliza, no puedo apartar de mi pensamiento la idea de un éxito desgraciado, y siempre acierto... Tengo la desdicha de no haberme equivocado una sola vez. Yo no sé qué pensar de mí. Si se castigan en la tierra las faltas, las que yo he cometido no corresponden a los golpes que en diversas ocasiones me han venido de arriba. Fui jurado y cayó José I; tuve amores, y por poco muero en ellos; conspiré, y la conspiración salió mal; dejé de conspirar, y salió bien... En fin, tú sabes mi vida toda y podrás juzgarlo. Si es verdad que los hombres nacen con buena o mala estrella, la que andaba por los cielos el día en que yo vine al mundo era la más mala, la más perra de todas.
—Eso que dices, ¿tiene algo que ver con mi casamiento? —preguntole Andrea con malicia.
—Tiene que ver, sí. Te quise y te quiero. Si tú me correspondieras con la fidelidad constante que yo...