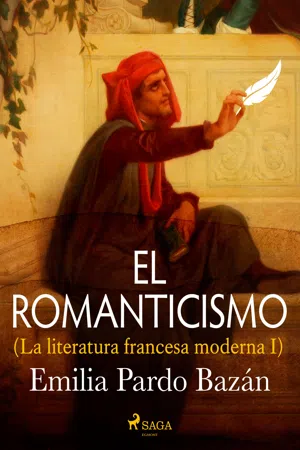
- 55 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El romanticismo (La literatura francesa moderna I)
Descripción del libro
El romanticismo (La literatura francesa moderna I) es una obra de la escritora Emilia Pardo Bazán que analiza las tendencias de la literatura francesa coetánea, sobre todo en autores como Zola, mientras que lo contrapone a las tendencias literarias españolas.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El romanticismo (La literatura francesa moderna I) de Emilia Pardo Bazán en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Littérature y Critique littéraire. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LittératureCategoría
Critique littéraire- III -
La poesía lírica.- El platonismo: Lamartine.- El clasicismo: Delavigne.- Supervivencia de la Enciclopedia: Béranger.- El arte aristocrático: Alfredo de Vigny.- Sainte Beuve.- La última expresión romántica: Alfredo de Musset
-76-
El que venía a renovar la poesía y a expresar el estado general de conciencia que siguió a la caída del Imperio, Alfonso de Lamartine23 , tenía un gran antecedente: era lo menos literato posible, en el sentido profesional de la palabra. Hízose literato años después, compelido por la inexorable necesidad; pero cuando apareció en escena, nadie como él pudo ampararse en frescura a la violeta silvestre. Chateaubriand, al publicar su primer libro, poseía ya un pasado literario, relación y -77- trato con gente del oficio, esbozos y manuscritos guardados en carpetas; no así Lamartine. Influencias del hogar y de la religión; una infancia tranquila y dulce pasada en el campo, en la solariega residencia de Milly; una madre amante y tierna, empapada en las teorías pedagógicas de Juan Jacobo; un colegio católico, el de Belley, formaron apaciblemente el alma de Lamartine. La revolución no pudo hacerle pesimista como al conde de Maistre, porque Lamartine estaba en la cuna cuando regía el Terror; en cambio, el Imperio, su seco positivismo y su brutalidad de acción, le lastimaron y repugnaron.
Contaba Lamartine treinta años ya; había servido en los Guardias de Corps, había viajado, amado a la supuesta Elvira, y no había impreso ni un renglón desigual. Un amigo suyo, publicista, acertó a ver sobre su mesa un manuscrito: eran las Meditaciones. Tan ajeno estaba a sospechar que Lamartine compusiese versos, que le preguntó si aquellos eran suyos; leyolos con sorpresa, con asombro, con éxtasis; amenazó con publicarlos, y Lamartine se alarmó sinceramente. Trazadas aquellas estrofas para desahogar su corazón, para evocar un recuerdo querido, para derramar la plenitud del alma, no aspiraba a la celebridad, y hasta temía profanar sus sentimientos más puros si entregaba a la multitud lo que debe guardarse sellado en lo íntimo. Este recato, este miedo a rasgar el velo de la poesía y al par los estremecimientos de la vocación poética, nadie los -78- contará mejor que Lamartine mismo; oigámosle: «Siempre recordaré -dice en su lírico estilo- las horas pasadas en la linde del bosque, a la sombra del silvestre manzano, o corriendo por las colinas, en alas del interior entusiasmo que me devoraba. La alondra cantora huía impulsada por el viento; así mis pensamientos arrebataban mi alma en un torbellino incesante, ¿Eran mis impresiones de tristeza o de alegría? No lo sé. Participaban a la vez de todos los sentimientos; eran amor y religión, presentimientos de la vida futura, gozo y lágrimas, desesperación y esperanza invencible. Era la naturaleza que hablaba a un corazón virgen; pero, en suma, era poesía. Yo trataba de expresar esta poesía con versos, y estos versos no tenía a nadie a quien leerlos; me los leía a mí propio, y encontraba, con dolor y asombro, que no se parecían a los demás que yo veía por ahí en los tomos flamantes recién publicados. Y pensaba: no van a hacer caso de los míos; parecerán raros, extraños, locos; por lo cual, apenas borrajeados, los quemaba. He destruido así tomos enteros de esta primera y vaga poesía del corazón, e hice bien, pues si los publicase caerían en ridículo y concitarían el desprecio de los que alardeaban de literatos entonces».
He citado estas palabras del poeta porque el estado de exaltación en que se pinta, el transporte que le causan las voces de la naturaleza es un fenómeno general de 1815 a 1820: reinaba entonces indefinible inquietud, y aspiraba -79- a concretarse en forma poética y musical, como sólo podía expresarla Lamartine. A la generación sanguínea del Imperio sucedía la generación nerviosa, sentimental y neocristiana de la Restauración; y el joven obscuro y desconocido que rasgaba o quemaba sus versos según iba componiéndolos, iba a encarnar en estrofas deliciosas esas aspiraciones de su edad, iba a exhalar los sollozos divinos; se preparaba a sustituir las cuerdas de la lira mitológica con fibras del corazón humano.
Por muy espontáneo que fuese Lamartine al aparecer en el horizonte de la poesía, tuvo antecesores y confesó maestros; no sólo le precedieron las tiernas elegías de Millevoye, en especial la titulada La caída de las hojas, sino también, y muy principalmente, Bernardino de Saint-Pierre, el Tasso, Osián, Goëthe con su Werther, influyeron en la formación del genio lamartiniano. Sólo que en Lamartine estas influencias pierden el carácter de literarias: van a depositarse en el sentimiento, no en la memoria, y en vez de dictar imitaciones más o menos felices, infunden un modo de ser que es ya genial y propio, cuando por primera vez se manifiesta. Si Lamartine atravesó ese período en que un poeta titubea siguiendo los pasos de otro poeta, jamás lo sabremos, porque al publicarse las Meditaciones ya no se proponía modelo, sino que producía obra perfecta en sí, donde se revela de una vez el gran poeta nuevo, superior al pasado, igual únicamente a sí mismo.
-80-
En este respecto, Lamartine se diferenciaba de cuantos le habían precedido, de los románticos de la época imperial. Ni Chateaubriand, que practicó el romanticismo sin entender ni aceptar su teoría; ni la Staël, que definió y teorizó el romanticismo sin practicarlo, consiguieron desechar el lastre del siglo XVIII que llevaban como se lleva al cuello una piedra pesada. El primer romántico puro y sin aleación de clasicismo, y el primer cristiano sin mezcla de paganismo ni de rebeldía, es Lamartine.
Los temas de la poesía de Lamartine se reducen a dos principales, y que acaban por fundirse: Dios y el amor. Una de las fuentes más secas y más cubiertas por arena infecunda y abrasada en el siglo XVIII, fue el amor humano. De él habían hecho asunto para estampitas galantes, tema para madrigales libertinos, en que la frivolidad de la forma no acertaba a velar el descarnado materialismo del fondo. Parecerá a primera vista que no cabe juzgar a una sociedad según su manera de entender, describir y expresar por medio del arte el sentimiento amoroso; y, sin embargo, hay pocos síntomas tan elocuentes y tan significativos para el observador: como se siente, así se vive, y esto lo veremos más probado cuanto más penetremos y avancemos en el conocimiento de la literatura francesa. Aquella aridez de la época de Voltaire, sólo contrastada por las expansiones equívocas de Rousseau; aquella licencia del Directorio, aquel cortejar -81- a paso de ataque del Imperio, son característicos. De manera bien distinta sentía ya la generación de Lamartine, la que entre 1820 y 1830 sufría las borrascas del corazón y el ansia de lo infinito; y el poeta que encerró en estrofas melodiosas la forma de su manera de sentir, aparece como un revelador, casi como un apóstol. En la poesía de Lamartine, el amor es una especie de efusión platónica que se eleva hasta la religiosidad y que por el camino de la exaltación sentimental viene a abismarse en Dios. Las almas de los enamorados píntalas Lamartine ascendiendo juntas al través de los ilimitados espacios sobre las alas del amor y, convertidas en un rayo de luz, caen transportadas en el santuario de la divinidad, y se confunden y mezclan para siempre en su seno. Es un reflejo del Paraíso de Dante, que embalsama el lirismo moderno, y aspira a remontarse hasta Platón y la escuela alejandrina, cuyas doctrinas bebía Lamartine en las lecciones de Víctor Cousín, ya que no en el texto mismo del filósofo de la armonía y la pureza.
Al lado de este culto y del amor que le ganó los corazones de las mujeres y de la juventud -según él mismo solía decir-, Lamartine envió al cielo el incienso de otro culto: el de la inspiración, el de la Musa. Los versos de Lamartine, aquellos que ocultaba y se resistía a entregar a la curiosidad del vulgo, eran como holocausto ofrecido a una deidad, como el himno que entonan los bracmanes alzando las manos en figura de copa. Hay que leer la protesta -82- de Lamartine cuando le acusaron de poner su musa al servicio de las pasiones políticas. «¡No -exclama-, no he cortado yo las alas del ángel para amarrarlo aullando al carro de las facciones! Lo que hice con la Musa fue conducirla a lo más secreto de la soledad, como hace con una cándida hermosura un celoso amante; defender sus lindos pies de los guijarros y del barro de la tierra, que herirían y mancharían su tierna desnudez; ceñir su frente de inmortales estrellas; perfumar mi corazón para albergarla, y no permitir que bajo sus alas se cobijasen sino el amor y la oración!».
Cuando el amigo que sorprendió el manuscrito de Lamartine consiguió llevárselo a la imprenta: cuando cayó su maná celeste sobre las almas que peregrinaban en el desierto; cuando las ondas del lago lamartiniano derramaron su frescura misteriosa, esencia de la poesía misma, estalló un clamor de entusiasmo. Muchos no habían encontrado esperanza ni consuelo en las demostraciones apologéticas del Genio del Cristianismo, ni en las flamígeras visiones y vaticinios del conde de Maistre, pero sintieron penetrar hasta los huesos el dulce rocío de los versos de Lamartine, y lloraron, como lloró Alfredo de Musset en una negra noche de desesperación, al escuchar su acento divino, Lamartine había nacido para ser un foco que atrajese los rayos dispersos de la simpatía; poeta elegiaco, nada tuvo de misántropo, ni su dolor y sus quejas se parecen en cosa alguna al amargo esplín de René, ni al -83- tedio de Werther. Lamartine es un creyente, aunque por momentos desfallezca y dude; un alma embebida de resignación y paz; un optimista que se entrega en brazos de Dios; uno de los que no han renegado, ni blasfemado, ni escupido al cielo; de los consoladores, de los que llevan en las manos el bálsamo de nardo para ungir a la humanidad, aunque al verter la fragante esencia la mezclen y disuelvan con sus lágrimas. Sencillo, espontáneo, revestido de paciencia y conformidad, pero siempre noble. Muchos tienen a Lamartine por el poeta más verdadero del período romántico, en el cual representa el lirismo, el elemento íntimo de la poesía, el que revela el alma; y no un alma excepcional, ulcerada y misantrópica como la de un Byron o la de un Alfredo de Vigny, sino un alma espejo, donde todos ven reflejarse la suya propia, y cuyas efusiones, por lo mismo, tienen que ser en alto grado humanas y universales. Lamartine gozó de este privilegio, porque, según la feliz expresión de un crítico francés, al hacerse centro del mundo no olvidó que el centro supone la circunferencia. Desde Lamartine, la poesía, y en general la literatura, van paulatinamente desviándose del público, situándose aparte y fuera de él, hasta llegar a completo divorcio y, más tarde, a oposición. Hubo otros poetas más populares que Lamartine en un momento dado, por ejemplo, Víctor Hugo; más predilectos de la juventud, y lo fue Alfredo de Musset; más familiares al vulgo, más corrientes y burgueses, y lo fue Béranger; pero más dulcemente -84- pegados al corazón que Lamartine, más en armonía con un sentimiento general perenne, que ni depende de las vicisitudes políticas, ni de las escuelas literarias, sino de un fondo moral y religioso constante en nosotros sin que nos demos cuenta de su presencia, no los hubo entonces, y ¡quién sueña en que los haya ahora!
Lamartine era simpático, cualidad difícil de analizar, como no sabemos analizar la sensación del calor, pero que a manera de calor se percibe y siente. Simpático, no al estilo del calvatrueno Alfredo de Musset, que escandalizaba a las gentes timoratas, ni al del pedestre Béranger, sino al modo que es simpático un caballero noble y apuesto, algo melancólico, a quien atribuimos sentimientos elevadísimos, en quien no podemos concebir acción grosera ni baja. El nombre de Alfonso de Lamartine tiene el sonido del órgano de una catedral al anochecer.
Tal vez el secreto del atractivo de Lamartine consista en que, efectivamente, fueron sus versos melodías de órgano, música religiosa, y su alma, a pesar de ciertos dejos panteísticos, un alma empapada en Cristo.
Las virtudes que emanan de la poesía de Lamartine, especialmente de las Meditaciones y de las Armonías, son la resignación, la oración, la castidad, la paciencia y un cristianismo exento de toda pasión política, sin tendencias reaccionarias. Es realmente angélica en sus primeras poesías y en mucha parte de Jocelyn la inspiración de Lamartine.
-85-
No extrañemos que cuajase pronto la leyenda de Lamartine, y que la figura del gran idealista se idealizase, convirtiéndose en algo inmaterial y etéreo. Lemaître describe al Lamartine de la leyenda «pío, célico, lánguido, afeminado, de pie sobre un promontorio, entre nubes, el cabello flotante, el arpa de David apoyada contra el luengo levitón». Era el cisne, que no se comprende sino bogando en el lago azul, a la sombra de los pensativos sauces; a su nombre latían apresuradamente los corazones femeninos, y de los rincones de provincia, de ciudades arcaicas semejantes a las que describe Balzac en algunas de sus novelas, recibía Lamartine cartas henchidas de suspiros, con tímidas declaraciones y petitorios de rizos de pelo, o cuadernos de poesías donde un alma solitaria exhalaba sus querellas imitando las estancias de las Meditaciones, y queriendo seguir al poeta al través del espacio.
El verdadero Lamartine en nada se parecía a ese ser espiritado y quimérico. Era el Lamartine real y efectivo un hombre sano y de arrogante presencia, alto, esbelto y musculoso; su temperamento equilibrado se debía a los años de infancia y juventud pasados en el campo y a una sangre rica y pura. La vida agreste, la caza, el ejercicio, semanas enteras en el monte, entre los pastores de ovejas, le robustecieron el cuerpo; el cariño de sus hermanos y su madre le saneó el corazón. No se crió pegado a las faldas, ni con la candidez seráfica que la leyenda le atribuía; vivió, antes de la -86- celebridad, a estilo de señorito de provincia, de alegre estudiante que tiene aficiones literarias, que opta a premios de juegos florales, que corre aventurillas amorosas, que juega alguna vez, contrae deudas y escribe a su madre pare que le saque de apuros. La leyenda, lo mismo que el arte, transforma cuanto toca. Así, Lamartine, para sus fervientes admiradores, las damas que le adivinaron poeta y prepararon con triunfos de salón otros universales, fue un caballero del Cisne. Nunca debemos pisotear una leyenda, sino acariciarla y llevarla en el seno, a estilo de gusano de seda que ha de hilar la materia primera de una tela riquísima. En una de sus poesías, Lamartine, de quien se ha dicho satíricamente que poseía el don de la inexactitud, y que bordaba sus recuerdos hasta desfigurarlos, habló de cierta yedra tupida que tapizaba las paredes de su casa de Milly. Jamás había existido tal yedra; pero la madre del poeta, con piadosa mano, apresurose a plantarla, y hoy se enseña al viajero. La madre del poeta, al plantar la yedra, colaboró para el ideal.
Del hidalgo campesino y del cazador que duerme en la majada y se levanta con estrellas, aparecen rastros a cada instante en los versos de Lamartine. Familiarizado con la naturaleza, la sintió y describió con efusión piadosa, y el fondo campestre de Jocelyn es su mayor encanto. Las estrofas de Lamartine, si a veces huelen a incienso, otras veces transcienden a heno recién segado. No es Lamartine, -87- sin embargo, un paisajista de profesión; el paisaje le sirve de fondo, nunca de asunto; y si en otros poetas la tierra pesa y las montañas abruman, en Lamartine todo es vaporoso y fluido; con razón se ha dicho de sus descripciones que tienen por objeto hacer leve, y como a flor de sentidos, la sensación.
Rebosa Lamartine espontaneidad y facilidad, que a veces rayan en negligencia. Improvisador genial, no trabaja sus versos a cincel y martillo como Víctor Hugo: los canta. La blandura y la ondulación, la penumbra y el misterio de la cadencia de las cláusulas, delicadamente engarzadas en diamantina y sutil cadena, son las dotes de Lamartine, poeta sugestivo ante todo; por ellas se explica el actual renacimiento lamartiniano, el culto que los decadentistas rinden al cantor de Elvira. En sus versos saborean la dulzura del período lento y flexible, que puede compararse al largo assai en la melodía; de él podrían aprender la voluptuosa languidez y la incidencia suave; en él encuentran la exquisita morbidezza, la estrofa indecisa de contornos, vista a la claridad de la luna y como al través de un velo de encaje: el anhelo del decadentismo, para eterna desesperación de sus adeptos, realizado por un poeta natural, sencillo y sincero, de quien se ha dicho que por momentos hasta parece un poeta primitivo, poseedor de la abundancia caudalosa y la inocencia juvenil que caracteriza a las edades pastoriles y agrícolas del mundo. Este sabor primitivo de Lamartine se -88- ha demostrado comparando trozos de sus poesías a otros sacados de los antiquísimos poemas indios, el Mahabarata, el Ramayana y el libro sagrado de los Vedas.
En todo autor fecundo hay una o dos obras que se destacan de entre las demás, o por expresar mejor su ser artístico, o por ejercer mayor acción literaria. De Chateaubriand escogeríamos, como influencia, el Genio del Cristianismo, y René, por lo bien que descubre el alma del poeta. Las dos obras significativas de Lamartine son las Meditaciones y Jocelyn. En las Armonías se aísla del mundo, es abstracto y metafísico; en las Meditaciones, tierno y claro. Jocelyn, anunciado como episodio de un poema interminable, del cual era otro fragmento suelto La caída de un ángel, causó transportes parecidos a los que acogieron las Meditaciones: el sacrificio del cristiano, el platonismo del enamorado, la caridad heroica del sacerdote, despertaron ese entusiasmo ardoroso y refrigerante a la vez que causa la obra de arte cuando se armoniza con lo más elevado y noble de nuestro ser moral, y nos hace estrechar en un solo abrazo la bondad y la belleza, hermanas no siempre unidas. Abarcarlas juntas, es el sueño que hizo soñar Lamartine, y el alma humana se lo agradeció.
No cabe aquí un estudio completo de las obras de Lamartine; son tantas, que hasta la lista parecería enfadosa. Si desde el año 48 puede decirse que su misión poética terminó, hasta la hora de su muerte, hasta los setenta y nueve -89- de su edad, siguió produciendo, apremiado por las deudas. Poseía el peligroso don de la facilidad y la fluidez de estilo; brotábale la elocuencia con limpidez de manantial. Las obras de Lamartine que han dejado memoria son, sin duda: en verso, las Meditaciones y las Armonías; en prosa, la Historia de los Girondinos, las Confidencias autobiográficas, con los encantadores episodios de Graziella y Rafael, y algunas páginas insuperables que se encuentran en las Biografías, entre ellas la semblanza de Fenelón, de tanta felicidad expresiva como un buen retrato al óleo. Lo demás es trabajo encargado por los editores, cobrado con una mano y entregado con otra a los acreedores impacientes: no hay para qué hablar de él, como no sea para lamentar que a tal extremidad se viese reducido el Cisne.
Lamartine no sabía calcular; era fastuoso y liberal como un magnate, y aunque en algunos de sus biógrafos se lee que casó con mujer rica, lo cierto es que ni aun tuvo esa previsión: tomó esposa -son sus propias palabras, y no hay motivo para dudar de ellas- «para ordenar severamente su inútil existencia; para vivir según las leyes establecidas, divinas y humanas; porque los días corren, los años se van, acábase la vida, y necesitamos para ella un objeto, y objeto elevado, a fin de agradar a Dios, fuera del cual todo es nada. Así encontraremos la paz del alma y la verdad interior». Excelente era el propósito, pero al ordenar el corazón y las pasiones, no supo Lamartine ordenar la -90- bolsa: tuvo la imprevisión de la cigarra, que canta y no entroja para el invierno. A Lamartine, por otra parte, no le estaría bien el papel de hormiga. Su viaje a Oriente lo realizó con la magnificencia de un soberano: aspiraba a la aureola que los países lejanos dan a los peregrinos de la poesía, y que si no era la ganada en Grecia por Byron, podía competir con la que de América trajo Chateaubriand. Después, la caída de los Borbones y el advenimiento de la rama de Orleans le empujaron a la política; su campaña tribunicia fue brillante y no tan vacía de ideas como algunos aseguran: su conducta honrosa y hasta heroica; su papel, decisivo en la Revolución de 1848. Esta página de la vida de Lamartine merece ser estudiada. Existe hoy una escuela fundada y capitaneada por el profesor italiano César Lombroso, que sostiene y pretende probar con datos estadísticos, por cierto muy incoherentes y nada exactos, que el genio es una psicopatía, y los individuos superiores o ...
Índice
- El romanticismo (La literatura francesa moderna I)
- Copyright
- Other
- Prefacio
- - I -
- - II -
- - III -
- - IV -
- - V -
- - VI -
- - VII -
- - VIII -
- - IX -
- - X -
- - XI -
- Epílogo
- SobreEl romanticismo (La literatura francesa moderna I)