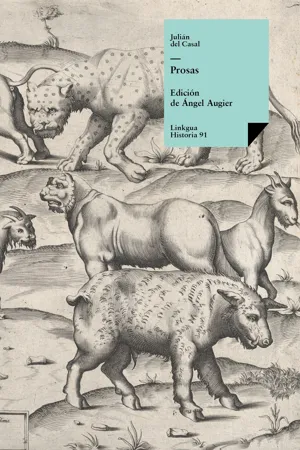Bustos
I. Ricardo del Monte
Una noche, en la iglesia del antiguo convento de religiosos dominicos, donde se efectuaba una gran ceremonia nupcial, vi deslizarse por una de las naves laterales, entre el humo azulado del incienso que amortiguaba el brillo de las mechas rojas y negras de los cirios amarillentos, encendidos en el altar, la figura de un caballero retardado que fue a detenerse a la sombra de una columna blanca y dorada, como temeroso de ser visto y ávido de observarlo todo.
Mientras la concurrencia se agrupaba en torno del altar, formando una masa negra, rumorosa y compacta, entre la cual estallaban las blancuras satinadas de las pecheras triangulares y las desnudeces rosáceas de los brazos femeninos, mientras los sacerdotes, revestidos de brillantes casullas de seda color de salmón, cuyas franjas de oro ardían, espejeaban y se oscurecían en el presbiterio, consagraban la unión de los contrayentes; mientras el órgano, desde lo alto del coro, derramaba sus armonías por los ámbitos del templo, lo mismo que una cascada, desde la altura de una montaña, vierte sus raudales en el seno de un bosque, alumbrado por estrellas; aquel caballero atravesó sereno las penumbras del templo, ora solo, ora acompañado, estrechando unas veces las manos de un concurrente, cambiando luego unas frases con otro, recibiendo saludos de todos y fijando frecuentemente sus miradas en los grupos femeninos, de los que emergían crujidos de telas rozadas, susurros de abanicos agitados, cuchicheos de labios sonrientes y ráfagas de perfumes desvanecidos.
Cuando el cortejo nupcial, terminada la ceremonia religiosa, invadió la regia mansión de los jóvenes desposados, volví a encontrar al desconocido caballero y, al preguntar su nombre, alguien dejó caer en mi oído, como moneda de oro en cojín de raso, el de uno de los escritores cubanos que ya la fama me había dado a conocer: Ricardo del Monte. Observándolo entonces mejor, a las llamas doradas y azules del gas que opalizaba la blancura mate de las bombas de cristal, se presentó ante mi vista, del mismo modo que se presentaba hoy, como un hombre de mediana edad, más bien delgado que grueso, revelando en su traje la severa elegancia de un londinense y en sus maneras la delicadeza encantadora de un diplomático, a la vez que el deseo incesante de buscar la sombra, de huir de los sitios de honor, de pasar inadvertido entre los concurrentes y de no atraer las miradas de ninguno de ellos. Mas, como el número de los invitados era excesivo, tenía que permanecer en puesto fijo, satisfaciendo de esta manera mi despierta e infatigable curiosidad. Su estatura era proporcionada, no muy alta ni muy baja. Encima del busto erguido, modelado perfectamente por la negrura atornasolada del frac, que no dejaba adivinar extenuación alguna en el pecho, ni el más simple encorvamiento sobre las espaldas, se elevaba su rostro pálido, de una palidez morena, coloreada por el brillo cálido, de un rojo quemado, de ardiente sangre tropical. El tono general era análogo al de los antiguos retratos alemanes. La frente noble, ancha, alta, serena, luminosa y que parecía, como de la que habla el poeta, tallada para el laurel, estaba coronada de sedosa cabellera, mitad negra, de un negro azuloso, y mitad gris, de un gris anacarado. Tendida casi toda sobre la parte central de su cabeza homérica por medio de una raya trazada a flor de la sien izquierda, descendía luego, rizada en ondas, sin velar la frente, sobre las líneas posteriores del cuello y sobre los lóbulos de las orejas. Bajo el arco de las cejas, anchas, y espesas, brillaban sus pupilas negras, dentro de sus órbitas blancas y brillantes, destellando miradas vagas, bondadosas y desencantadas. La nariz, delgada en la parte superior y ensanchada en la inferior, dejaba ver un bigote fino y ondeado, del mismo color que los cabellos, caído sobre el arco rojizo de los labios, donde se asomaba de vez en cuando, una sonrisa triste, lánguida y acariciadora. Sobre los extremos del bigote, partiendo de las fosas nasales, dos curvas se abrían e iban a perderse en el nacimiento de la barba, toda ella rasurada como la de un sacerdote, próximas ya a la cavidad de las mejillas. Del conjunto de su persona se desprendían, como vapores perfumados del disco de un astro, cierta indolencia criolla, cierta modestia natural y, por encima de todo, cierta bondad oculta, discreta, silenciosa, atrayente, retentiva y espiritual.
Tal como lo he presentado físicamente, lo he visto muchas veces en su gabinete de trabajo, después que su bondad generosa, por una parte, y mi gratitud infinita, por otra, me hubieron franqueado la entrada en él, permitiéndome gozar de su benevolencia paternal, de su deleitosa conversación, de su sabiduría inconmensurable y hasta de su restringida intimidad. Allí junto a su mesa, rodeado de estantes de libros, de pirámides de periódicos, de montículos de papeles, de baterías de plumas, de espátulas, de lápices y de tinteros, en una palabra, de todo el armamento necesario a un mariscal del periodismo, he podido entrever a veces su ente moral que, como un ópalo matices, como un tapiz colores, como un cofre perfumes, como una ola rumores, presenta aspectos diversos. Quien haya tenido el honor, como yo lo he tenido, de acercarse algún tiempo a él, se habrá convencido de que, contrario a las leyendas que flotan alrededor de su personalidad, es un hombre enamorado del deber, al que sacrifica sus mejores horas; tímido, con esa timidez de los espíritus delicados que, a los ojos del vulgo, reviste el carácter del desdén; bondadoso en alto grado, sin que sus mercedes vayan acompañadas del estrépito que reclama la vanidad de los Mecenas del día; honrado sin alharacas, hasta el punto de que las babosas de la calumnia ni siquiera han intentado empañar su reputación; altivo, no con la altivez de los pedantes, sino con la de los hombres que tienen conciencia de su valer; frío en sus manifestaciones exteriores, como todos los que han oído la voz de la experiencia y en quienes la razón impera despóticamente sobre las demás facultades; escéptico, a la manera de aquellos que la ciencia ha nutrido con el licor corrosivo de sus pezones emponzoñados; optimista, pero conservando siempre, en el fondo del alma, gérmenes de pesimismo que se complace en ocultar, pero que asoman, de tarde en tarde, a la superficie de sus palabras y hasta de sus actos; misántropo, de una misantropía serena, hija de su carácter reconcentrado más bien que del menosprecio de sus semejantes; taciturno, como si llevase en el seno de su espíritu la tristeza de un ensueño desvanecido; irónico, con la ironía que asaetea el lado ridículo de todas las cosas; entusiasta por las grandes figuras humanas e indiferente hacia las que vaguean todavía en los limbos de la celebridad.
Fuera de las tareas que le impone la dirección de su periódico, al que consagra la mayor parte de su tiempo, demostrando hacia él una ternura análoga a la que abriga un corazón paterno por el hijo que ha visto nacer, que se ha desarrollado entre sus brazos, que le sirve de apoyo en la ruta de la vida y que lo ha de coronar de laureles en la ancianidad, su ocupación favorita es la lectura, la cual ha amontonado en el interior de su cerebro tal cantidad de sabiduría, que se le puede consultar, como a una biblioteca viviente, seguro de que, sobre cualquier materia que se le interrogue, la respuesta ha de ser satisfactoria, porque por su intelecto, como por el de Goethe, ha desfilado la inmensa legión de conocimientos de todas las órdenes, de todos los tiempos y de todos los países. Conquistador absoluto de los secretos de numerosos idiomas, no solo ha podido gustar, saborear y aquilatar el mérito de las obras escritas en cada uno de ellos, sino que podría también, sin gran esfuerzo, vaciar sus ideas en el molde de algunos, especialmente en el inglés, en el francés, en el latín, en el griego, en el italiano y en el alemán, los cuales conoce de la misma manera que el español. Además de sus conquistas filológicas, ha asaltado después los baluartes de las métricas respectivas, saliendo armado, como un Atila, de magnífico botín de combinaciones rítmicas que, unidas a la afinación maravillosa de su oído poético, lo hace muy sensible a las armonías y a las disonancias musicales de los versos.
Siempre que su espíritu, rompiendo la clámide del silencio en que voluntariamente esconde sus encantos, se pone en comunicación con el de los seres que se encuentran a su alrededor, el goce que estos experimentan es semejante al del viajero que, hastiado de la monotonía del paisaje y del silencio tenebroso del aire, sintiera abrirse ante su vista una gruta mágica, donde la frescura de los hilos de agua se desliza sobre un tapiz formado de pedrerías, entre la que el diamante fulgura sus rayos, el rubí su fuego, la esmeralda su verdor, la perla su nácar, el zafiro su azul y la amatista sus tonos episcopales. Desde que la voz le asoma al borde de los labios, sus pupilas se encienden, su rostro se colorea, sus gestos se animan y las frases abren sus alas, volando lentas, pero frescas, perfumadas y coloreadas, al alma de sus auditores. En la conversación, lo mismo que en sus trabajos literarios, revela su amor a las minuciosidades, a la par que el anhelo de perfección que le asedia incesantemente para realizar todos sus actos, hasta los más sencillos, los más comunes y los más insignificantes. Ambas cosas hacen a veces que, al empezar una narración, la idea fundamental se oscurezca momentáneamente, bajo la formidable avalancha de detalles con que la quiere presentar, y que tenga luego que hacer un esfuerzo, del que sale siempre vencedor, merced a su destreza, para hacerla resurgir, avasalladora y sideral, a las miradas de todos.
Aunque ha consagrado la fuerza de sus mejores años a las faenas periodísticas, al igual de todos aquellos que, con una pluma en la mano pero sin fortuna en el arca, se ven obligados a vivir en países americanos, países jóvenes, países industriales, países de burócratas, países de aventureros, donde desaguan las inmundicias humanas de la civilización europea, donde medran los contrabandistas de zarpas leoninas y de almas bituminosas, donde imperan los mercaderes de vientres paquidérmicos y de rostros farisaicos, donde el azúcar, el guano, las pieles o la manteca de cerdo se cotizan más alto que el mejor poema, el mejor cuadro, la mejor estatua o la mejor sinfonía; ha publicado en otra época, estudios críticos y posteriormente algunas composiciones poéticas que, en unión de numerosos artículos políticos, a los que no ha querido otorgar la paternidad, bastan por sí solos para conferirles el báculo del crítico, la espada del polemista y la corona del poeta.
De s...