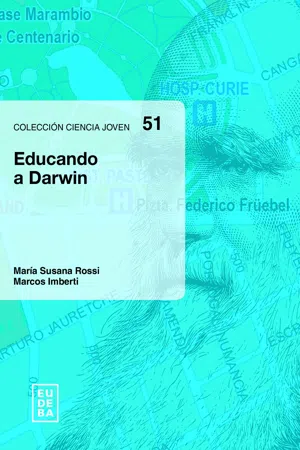El coro
Cuando volví en mí, distinguí las luces de los faroles de Parque Centenario a través de la neblina perezosa que me envolvía.
—Annie, despierte, ya estamos afuera… —la voz de Darwin me llegaba implorante desde un lugar indefinido—. Annie....
Darwin estaba arrodillado a mi lado. Me incorporé como pude y apenas pude responderle.
—Aquí estoy... ¿Qué pasó?
—¿Me escucha? ¿Está bien? Un sabotaje, supongo. Calma. Ya está a salvo, Annie.
— Pero... qué pasó ¿Dónde están Haeckel y von Baer?
—Haeckel y von Baer cubrieron nuestra huída...
En el momento en el que Darwin me decía estas palabras sentí una opresión en el pecho. Por nuestros dos amigos, pero debo reconocer que en particular por Haeckel ¿Acaso se había sacrificado por mí?, ¿estaría en riesgo de vida? Bueno, no sé qué riesgo de vida podría correr un fantasma, pero sea como fuere, ese hombre estaba dándome una prueba de su valor, de su interés en mí. Sentí culpa por haberlo ofendido cuando discutimos. Me pregunté si lo volvería a ver.
—¡Volvamos a ayudarlos! —solté.
—Despreocúpese. No podemos volver allí. Si todo sale bien, los volveremos a encontrar pronto.
Miré alrededor: estábamos en la vereda frente a la explanada del Instituto Leloir. Debíamos irnos de allí inmediatamente.
—Vamos al museo entonces —dije, mientras intentaba torpemente incorporarme. Me sentía muy débil. Todavía estaba bajo los efectos de los vapores.
—¡De ninguna manera vamos a volver al museo! —dijo Darwin ayudándome a ponerme de pie.
—¿Adónde quiere ir a estas horas?
—Todavía me quedan muchas cosas por aprender y las horas de la noche corren.
—¿Cómo dice? ¡Es demasiado tarde!
—Quiero saber... No. Corrijo: necesito saber.
—Necesita saber...
—Sí, eso mismo. Von Baer y colegas embriólogos del siglo XIX sabían que el ambiente influye sobre el desarrollo embrionario, pero no tenían las herramientas teóricas ni experimentales para abordar este asunto. Necesito ir a un laboratorio donde trabajen en este tema, querida Ana.
Respiré hondo. Esta noche no terminaría nunca, pensé. Me acordé de Marcos atrapado en el museo. Yo, en cambio, había logrado escapar de ahí, pero estaba atrapada en la voluntad de saber a toda costa del viejo. De cualquier manera, a esa altura de la noche ya estaba resignada a acompañar a ese viejo loco donde su curiosidad lo llevara.
—Bueno... vamos. No se me ocurre mejor lugar que el Laboratorio de Epigenética de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Caminamos por la avenida Patricias Argentinas hacia Antonio Machado para tomar el colectivo 42 que llega hasta la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Ciudad Universitaria. Debía estar muy entrada la noche porque ya no se escuchaban los redoblantes de las comparsas que horas antes llenaban el aire del parque. Darwin caminaba muy lentamente, mirando con asombro lo poco que le permitía la luz de los faroles. Un patrullero que circulaba por Patricias Argentinas se nos aproximó y disminuyó la marcha cuando pasó a nuestro lado. Casi con medio cuerpo afuera, uno de los policías nos miró de arriba abajo. Imagínense qué dupla formábamos. Rogué que no se detuvieran; yo no tenía ninguna explicación razonable que darles. Cuando vi que el patrullero se alejaba, el alma me volvió al cuerpo.
El poste indicador del cruce de Ambrosetti y Machado parecía algo inclinado, como a punto de caerse, pero todavía señalaba claramente que debíamos girar a la izquierda para encontrar la parada del 42. Seguimos el camino acompañados por el silencio casi absoluto de la noche. Pero me di cuenta de que algo no estaba bien cuando llegamos a la avenida Díaz Vélez ¡Díaz Vélez estaba del otro lado del parque!
—Me parece que estoy perdida... Caminamos en la dirección equivocada.
—Mmm... Había un cartel indicador en una de las esquinas... Estaba mal colocado, o bien había sido virado ¿En qué dirección estamos yendo? Veamos... —dijo mientras alzaba la vista hacia el cielo despejado—. Estamos caminando hacia el sur... y deberíamos dirigirnos al oeste, ¿verdad, Ana?
—Sí, sí, creo que sí.
—Ya sé qué pasó: no me extrañaría que alguien intentara apartarnos de nuestro camino. Debe haber sido él quien viró el poste del cartel que indicaba las calles. Volvamos sobre nuestros pasos.
Por fin llegamos a la parada. El 42 llegó casi vacío. Pagué los dos pasajes, tratando de obviar la mirada de perplejidad del conductor que de cualquier manera no hizo ningún comentario, por suerte. Nos sentamos en los asientos del medio del colectivo vacío, excepto por un hombre mayor y harapiento que dormía en los del fondo. Veníamos en silencio Darwin y yo cuando una frenada brusca en un semáforo despertó a nuestro acompañante.
—¡Ey, no somos ganado! ¡Fíjese lo que hace, chofer! —dijo una voz aguardentosa que venía acercándose desde el fondo—. Acá hay gente, ¿no ve? —agregó tambaleándose hacia nosotros. Parecía tener encima unos tragos de más.
—¡Eh, compadre! ¿Cómo está? Hace tanto que no me invita una ginebrita —dijo el hombre poniéndole una mano en el hombro a Darwin.
—Disculpe, caballero. Me debe estar confundiendo con otra persona —contestó Darwin.
—¡Vamos! ¿No tiene ganas de otra charla filosófica? Qué gran relator de historias nos perdimos desde que dejó de ir al bar. Justo estoy yendo para ahí ahora, los muchachos de la barra lo extrañan, don Eduardo ¡Súmese esta noche! —dijo el hombre.
—Ciertamente, mi nombre no es Eduardo. Se lo repito: no soy quien usted piensa —replicó Darwin mientras se ponía de pie, como protegiéndome del borracho.
—Ah, ahora entiendo... ¡Tiene mejores planes! ¡Jajaja! Qué envidia, compadre... —dijo coronando la frase con un hipo y dirigiéndome la mirada—. Un gusto conocerla, señorita ¡Tenga cuidado con este galán! ¡Jajaja! —su risa era como un estruendo.
—No le permitiré esa ofensa. Le voy a pedir que se retire —dijo cortante Darwin.
—No se preocupe, don Eduardo. La parada que viene es la del bar —el borracho caminó a duras penas hasta la puerta del colectivo—. ¡Parada, chofer! —gritó.
El colectivo se acercó a la vereda, se abrió la puerta de salida y, levantando la mano como sosteniendo una copa, antes de bajar lanzó al aire:
—¡Salud! ¡Por la selección natural! Nos vemos, don Eduardo.
Darwin volvió a su asiento e inmediatamente apartó su mirada de mí sin decir nada. Quedé sorprendida. Hubo un minuto de silencio.
—Nunca había visto que a un fantasma se le pusiera la cara roja —le dije para ver su reacción.
—Usted nunca había visto un fantasma, Ana. No saque conclusiones apresuradas.
El viaje continuó en silencio, pero yo por dentro me estaba muriendo de la risa.
Cuando bajamos en Ciudad Universitaria solo unas pocas luces del Pabellón II de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales estaban encendidas. Subimos las escalinatas. El muchacho que hacía guardia esa noche me conocía. Lo saludé cordialmente y le dije al pasar algo vago sobre un experimento nocturno del que debía tomar datos. Pasamos sin problemas a pesar de su mirada de desconcierto. Ayudó el que estuviese algo adormilado.
El Laboratorio de Epigenética quedaba en el cuarto piso, propuse subir por las escaleras, sería más discreto y, además, según recordaba, los ascensores del viejo edificio pocas veces funcionaban. Llegué al cuarto piso con mi último aliento, pero Darwin en cambio parecía no haber hecho ningún esfuerzo. Empecé a toser.
—Le convendría hacer ejercicio más seguido, Ana.
—No es eso, es que aquí hay humo de tabaco y soy muy sensible ¿Usted no lo siente?
De pronto al fondo de pasillo vimos la sombra de un hombre que caminaba dejando tras sí una estela de humo.
—Esto es una pipa —dijo Darwin—. ¡Amigo Waddington!
¿Sería Conrad Hal Waddington, el biólogo escocés que creó el término “epigenética”? El hombre giró sobre sí. Era delgado, alto y de piel muy blanca. Su andar aristocrático hacía lucir el traje de fino tweed gris que llevaba puesto. ¡Era el primer fantasma elegante que conocía!
—Me parece que estamos buscando lo mismo, sir Charles —dijo el hombre.
—Efectivamente, querido Conrad. Le presento a Ana, recientemente graduada como bióloga, ella nos guiará esta noche —dijo Darwin como si hubiese visto al hombre ayer.
—Un placer conocerla, Ana. ¿Conoce usted el Laboratorio de Epigenética? —dijo Waddington con una leve inclinación de su cabeza mientras me extendía la mano.
—Un placer conocerlo —respondí. Su mano estaba helada—. He leído mucho sobre usted, por inquietud propia principalmente. Será un gran honor guiarlo esta noche.
—Waddington se había interesado en cómo ocurre el desarrollo embrionario –el proceso en sí y el ambiente en el que ocurre–. La visión de Waddington era muy distinta a la visión en ascenso en su época, que sostenía que el fenotipo de un organismo, es decir, rasgos como el color del pelaje, la forma del cuerpo o si es carnívoro o herbívoro, por ejemplo, estaba determinado casi exclusivamente por sus genes. Waddington representaba para mí un biólogo que se había contrapuesto a la visión reduccionista (1) sobre la relación entre los genes y el fenotipo. Para él no era suficiente conocer cuáles eran las variantes genéticas de un organismo para predecir cuáles serían sus características. Tenía tantas preguntas para hacerle…
—Aquí tenemos un laboratorio entero de Epigenética a nuestra disposición —interrumpió Waddington—. Entremos… —por el filo de la puerta del laboratorio se escapaba una luz pálida. ¿Habría alguien adentro?, me pregunté. En ese momento me di cuenta de que Waddington traía una caja de herramientas en su mano izquierda. Sin mediar palabra dejó la caja en el piso, se puso su pipa en la boca, largó una gran bocanada de humo y, tomando aire, atravesó la pared del laboratorio con sus dos manos. De adentro de la pared salió un ruido de cañería rota. Enseguida sacó las manos de la pared ¡sin ni un solo rasguño!, y golpeó la puerta del laboratorio.
—¿Quién es? —se escuchó una voz aguda del otro lado.
—Somos de mantenimiento, venimos a arreglar una pérdida en las cañerías...
—Pero a estas horas... —replicó una voz desde adentro, mientras alguien abría tímidamente la puerta.
—Hay un problema en una de las calderas del edificio y se originó en una pérdida en este laboratorio. Tenemos que repararla inmediatamente —dijo Waddington mientras Darwin y yo nos miramos mudos de asombro. La puerta se abrió lo suficiente como para distinguir dos ojitos brillantes detrás de un enorme par de anteojos. Una cara enjuta de nariz puntiaguda, enmarcada por orejas grandes como hechas de papiros, nos miraba con desconfianza.
—Pasen, pero estoy trabajando... ¿Dónde está la pérdida? —era un hombrecito pequeño o más bien empequeñecido por la curvatura de su espalda. Llevaba puesto un guardapolvo azul marino y sostenía por la cola a un ratoncito que se movía como nadando en el aire.
—La pérdida está en el desagüe, a sus espaldas... La licenciada Ana nos asesorará —el hombrecito nos abrió la puerta e inmediatamente se volvió hacia una celda de esas que se usan en experimentación con animales, y dejó con delicadeza al ratoncito frente a un laberinto. Enseguida pareció olvidarse de nosotros, lo único que parecía interesarle era el recorrido del ratón. Entramos. El laboratorio estaba impregnado con olores a alimento para animales y aserrín. Un asco. En un pequeño cuarto adjunto se veían repisas repletas de jaulitas de acrílico. Los ratones más enérgicos arañaban inútilmente las paredes de sus jaulas, produciendo un ruidito agudo muy molesto. Sobre las mesadas había una decena de pequeñas celdas de plástico transparente, mucho más chicas que una caja de zapatos. Por lo demás, me recordaba a cualquier laboratorio de prácticas de Biología Molecular de la facultad: computadoras, lupas, balanzas centrífugas, baños termostatizados, etc., paredes blancas. Tal vez más pequeño, como en el que abandonamos a los profesores von Baer y Haeckel. Mi admirador, Haeckel… ¿qué habría pasado con él? ¿Por qué ahora me interesaba por él? No era el momento para buscar una respuesta. El hombrecito de guardapolvo azul se sentó frente a una de las celdas y tomó un cronómetro en una mano. Parecía ignorarnos por completo. Waddington se acercó con pasos decididos al desagüe y apoyó la caja de herramientas sobre la mesada mientras Darwin y yo lo seguimos sin chistar. Abrió la caja y tomó una llave inglesa que sostuvo con poca pericia. Me pareció que ni siquiera sabía bien cómo manejarla. El agua rezumaba lentamente desde el desagüe.
—¿Qué hacemos ahora? —le preguntó Darwin a Waddington en un susurro.
—Usted sígame en todo lo que yo le pida, y tenga cuidado de no salirse del personaje. Este ratón de laboratorio parece ser muy suspicaz —le respondió Waddington—. Distráigalo, gánese su confianza mientras yo exploro el laboratorio. Tome, aquí tiene esta… cosa —dijo mientras le entregaba la llave inglesa.
Darwin me dijo aún más bajo:
—Ana, póngase aquí tapando el desagüe, que nuestro anfitrión no vea este desastre —mirando al hombrecito exclamó—: ¡Estos caños! ¡Cada día los hacen peores!
—Mmm… sí, sí —el hombrecito miraba su cronómetro y tomaba notas en un cuaderno.
Waddington se detuvo frente a un poster colgado de la pared que mostraba un gráfico. Lo miró abstraído durante un largo rato.
—A ver… —dijo Darwin mientras quitaba la tapa del desagüe sin esfuerzo. Un borbotón formó un charco considerable—. ¡Diantres! Los problemas de trabajar de emergencia a estas horas ¿Qué lo tiene tan ocupado a usted esta madrugada, doctor?
—Sí, sí… —dijo el científico, sin prestarnos atención.
—Parece enfrascado en su experimento —me dijo Darwin, yo seguía enmudecida—. A ver si así nos toma en cuenta —levantó la llave inglesa por sobre su cabeza y, con una velocidad fantasmal hizo la hizo caer sobre el borde del desagüe.
Se escuchó un estruendo que nos hizo saltar a todos.
—¡¿Quiere hacer menos ruido, por favor?! —dijo,...