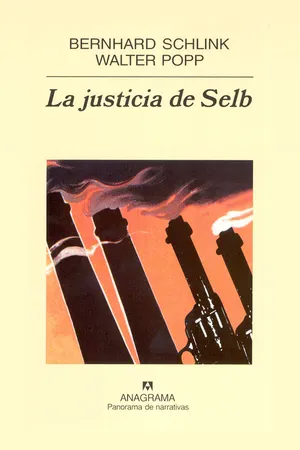
- 328 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La justicia de Selb
Descripción del libro
Un grupo industrial farmacéutico ha encargado al detective privado Gerhard Selb, de 68 años, que busque a un pirata informático que pone en jaque el sistema informático de la empresa que dirige su cuñado. A lo largo de la resolución del caso deberá enfrentarse a su propio pasado como joven y resuelto fiscal nazi, y encontrar una solución particular para esclarecer dos asesinatos cuya herramienta ingenua había sido.
En esta espléndida novela, escrita por Bernhard Schlink y Walter Popp, aparece por primera vez el investigador Selb, cuyas siguientes peripecias nos relatará, ya en solitario, el autor de El lector en otras dos novelas.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a La justicia de Selb de Bernhard Schlink, Ángel Repáraz en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Segunda parte
1. FELIZMENTE A TURBO LE GUSTA EL CAVIAR
En agosto estaba de nuevo en Mannheim.
Siempre me ha gustado viajar en vacaciones, y las semanas en el Egeo transcurrieron bajo un resplandor claro y azul. Pero también desde que soy mayor regreso con más ganas que antes a casa. A ésta vine a vivir tras la muerte de Klara. No pude imponer mi gusto durante nuestro matrimonio, así que con cincuenta y seis años tuve que recuperar las alegrías de amueblar un piso, las otras las disfruté ya en la juventud. Me gustan mis dos pesados sofás de cuero, que costaron una fortuna y que resisten mis resacas, las viejas estanterías de farmacia donde tengo mis libros y discos, y en el despacho la cama de barco, que he encajado en un hueco de la pared. A mi regreso me alegra también siempre encontrar a Turbo, al que desde luego sé en buenas manos con la vecina, pero que sin mí sufre a su modo silencioso.
Había dejado las maletas en el suelo y abierto la puerta, y, mientras Turbo se colgaba de la pernera de mi pantalón, descubrí ante mí una enorme cesta de regalo en el pasillo.
La puerta de la vivienda contigua se abrió, y la señora Weiland me saludó:
–Qué bien que ya esté de vuelta, señor Selb. Santo cielo, qué moreno está. Su gato le ha echado mucho de menos, psss, psss, ¿no es verdad, minino? ¿Ha visto ya la cesta? Llegó hace tres semanas con un chófer de la RCW. Lástima de flores, eran bonitas. Pensé ponerlas en un jarrón, pero también se habrían marchitado. El correo está en su escritorio, como siempre.
Le di las gracias y busqué protección de su verborrea detrás de la puerta de mi casa.
Desde el pâté de foie gras hasta el caviar Malossol estaban allí todos los artículos exquisitos que me gustan y los que no me gustan. Felizmente a Turbo le gusta el caviar. El tarjetón adjunto, con un artístico logotipo de la empresa, estaba firmado por Firner. La RCW agradecía mis inapreciables servicios.
También me habían pagado. Entre el correo encontré los extractos de mi cuenta, postales de las vacaciones de Eberhard y Willy y las inevitables facturas. Había olvidado cancelar la suscripción del Mannheimer Morgen; la señora Wieland había apilado limpiamente los periódicos en la mesa de la cocina. Los estuve hojeando antes de echarlos a la basura, sintiendo el sabor insulso de la excitación política rancia.
Abrí las maletas y puse la lavadora en marcha. Luego fui a hacer la compra; dejé que la señora del panadero, el carnicero y el encargado de los ultramarinos admiraran mi aspecto recuperado y pregunté por las novedades, como si en mi ausencia se hubieran producido grandes acontecimientos.
Era época de vacaciones escolares. Los comercios y las calles estaban vacíos; mi mirada de conductor descubría sitios para aparcar en los lugares más insospechadas y sobre la ciudad reinaba la calma veraniega. Había traído de las vacaciones esa ligereza que permite a uno tras su regreso vivir al principio el ambiente familiar como nuevo y distinto. Todo eso me causaba la impresión de estar flotando, y quería seguir disfrutándola. Dejé para la tarde la visita al despacho. Con inquietud fui dando un paseo hasta el Kleiner Rosengarten, ¿estaría cerrado por vacaciones? Pero ya de lejos vi a Giovanni de pie a la puerta del jardín y con la servilleta sobre el brazo.
–¿Tú otra ves aquí de Gresia? Gresia non bueno. Ven, yo a ti hacer spaghetti a la gorgonzola.
–Sí, italiani formidables.
Jugábamos al alemán-conversa-con-trabajador-emigrado.
Giovanni me trajo el frascati y me habló de una película nueva.
–Habría sido un papel para usted, un asesino que también habría podido ser detective privado.
Tras los spaghetti a la gorgonzola, el café y el sambuca, una horita con el Süddeutsche en los jardines del Depósito de Agua, un helado y otro café en Gmeiner, me fui al despacho. La cosa no estaba tan mal. El contestador automático había comunicado mi ausencia hasta ese día, y no tenía llamadas. En el correo, junto al boletín de la Asociación Federal de Detectives Alemanes, una notificación de impuestos, propaganda diversa y una invitación para suscribirse al Diccionario Evangélico Estatal, encontré dos cartas. Thomas me ofrecía un puesto como docente en los estudios de Diplomatura en Seguridad de la Escuela Técnica Superior de Mannheim. Las Aseguradoras Reunidas de Heidelberg me pedían que contactara con ellas en cuanto volviera de las vacaciones.
Quité un poco el polvo, hojeé los boletines, saqué de un cajón del escritorio la botella de sambuca, la lata del café en granos y el vaso y me serví. Desde luego me niego a aceptar el cliché del whisky en el escritorio del detective, pero una botella tiene que haber. Luego grabé el nuevo mensaje para el contestador, acordé una cita con las Aseguradoras de Heidelberg, dejé para otro momento la contestación a la oferta de Thomas y me fui a casa. Desde primera hora de la tarde permanecí en el balcón resolviendo pequeños detalles. Con los extractos bancarios me puse a hacer cuentas y comprobé que con los casos que me habían ocupado hasta entonces ya había cubierto casi mi plan anual de trabajo. Y esto después las vacaciones. Muy tranquilizador.
Conseguí mantener mi grato estado de indecisión todavía en las siguientes semanas. Seguía sin entusiasmo el caso de fraude con una compañía de seguros que me habían confiado. Sergej Mencke, mediocre bailarín del Teatro Nacional de Mannheim, había suscrito un elevado seguro para sus piernas y poco después se había roto una de modo más bien complicado. No podría volver a bailar. La cosa rondaba el millón de marcos, y la aseguradora quería tener la certeza de que allí no había nada raro. La idea de que alguien se rompiera a propósito la pierna me resultaba espantosa. Cuando era pequeño, mi madre me contó, para ilustrar la fuerza de voluntad del hombre, que cuando Ignacio de Loyola vio que la fractura de su pierna había soldado mal volvió a rompérsela con un martillo. Siempre he abominado de los que se automutilan, el pequeño espartano que permite que el zorro le devore la tripa, Mucio Escévola e Ignacio de Loyola. Pero por mí podrían haber dado a todos ellos un millón de marcos si de esa forma hubieran desaparecido de los textos escolares. Mi bailarín decía que la rotura se había producido al cerrar la pesada puerta de su Volvo; la tarde del día en cuestión tuvo mucha fiebre, añadía, y a pesar de ello tuvo que soportar una aparición en público, después de lo cual ya no volvió a sentirse en condiciones. Por eso, siempre según él, cerró de golpe la puerta, aunque todavía tenía fuera la pierna. Permanecí mucho tiempo sentado en mi coche e intenté imaginar si algo así sería posible. No pude hacer mucho más a causa de las vacaciones teatrales que habían dispersado en todas las direcciones a sus amigos y colegas.
A veces pensaba en la señora Buchendorff y en Mischkey. En los periódicos no había leído nada sobre su caso. En una ocasión en que pasé con cierta prisa por la Rathenaustrasse vi que las persianas del primer piso estaban cerradas.
2. EN EL COCHE TODO ESTABA EN ORDEN
Fue pura casualidad que escuchara a tiempo su mensaje, a primera hora de la tarde de un día de mediados de septiembre. Normalmente, escucho los mensajes que llegan a esas horas al anochecer o a la mañana siguiente. La señora Buchendorff había llamado pronto por la tarde para preguntar si podía hablar conmigo a la salida del trabajo. Yo había olvidado el paraguas y tuve que volver al despacho, vi la señal en el contestador y la llamé. Quedamos para las cinco. Su voz sonaba débil.
Poco antes de las cinco estaba yo en mi despacho. Preparé café, lavé las tazas, ordené los papeles del escritorio, me aflojé la corbata, me abrí el botón superior de la camisa, volví a ajustarme la corbata y estuve desplazando de un lado a otro las sillas delante del escritorio. Al final estaban donde siempre. La señora Buchendorff fue puntual.
–Ya no sé si he hecho bien en venir. Quizá sean todo fantasías mías.
Sofocada, se hallaba de pie junto a la palmera de interior. Sonreía insegura, estaba pálida y tenía ojeras. Cuando le ayudé a quitarse el abrigo sus movimientos fueron de inquietud.
–Siéntese. ¿Le apetece un café?
–Desde hace días sólo tomo café. Pero sí, déme una taza, por favor.
–¿Con leche y azúcar?
Estaba con sus pensamientos en otra parte y no contestó. Entonces me miró con una resolución que contuvo enérgicamente sus dudas e inseguridades.
–¿Entiende algo de asesinatos?
Puse con cuidado las tazas sobre la mesa y me senté en mi silla.
–He trabajado en casos de asesinato. ¿Por qué lo pregunta?
–Peter ha muerto, Peter Mischkey. Fue un accidente, dicen, pero sencillamente no puedo creerlo.
–¡Dios mío!
Me levanté y me puse a caminar arriba y abajo detrás del escritorio. Me sentí desfallecer. Yo había destruido en verano parte de la vivacidad de Mischkey en la pista de tenis, y ahora estaba muerto.
¿No había destruido también entonces algo de ella? ¿Por qué venía a mi oficina a pesar de ello?
–Usted lo vio una sola vez, jugando al tenis, y jugó como un loco, y es verdad que también conducía como un loco, pero nunca tuvo un accidente y se mantenía siempre muy seguro y concentrado. Esto no cuadra con lo que dicen que ha pasado ahora.
Así que no sabía nada de mi encuentro con Mischkey en Heidelberg. Y el partido de tenis tampoco lo habría mencionado si hubiera sabido que así yo había probado la autoría de Mischkey. Al parecer, él no le había contado nada, y tampoco como secretaria de Firner se había enterado de nada. Yo no sabía qué pensar.
–Mischkey me gustaba, y siento terriblemente, señora Buchendorff, enterarme de su muerte. Pero los dos sabemos que hasta el mejor conductor puede tener accidentes. ¿Por qué cree usted que no fue un accidente?
–¿Conoce el puente de ferrocarril que hay entre Eppelheim y Wieblingen? Allí ocurrió, hace dos semanas. Según el informe de la policía, el coche de Peter patinó en el puente, rompió la valla y cayó a las vías, no en las de tránsito, sino en las que están en medio. Llevaba puesto el cinturón, pero quedó aprisionado bajo el coche. Se rompió una vértebra cervical, y murió al instante. –Rompió a sollozar, sacó el pañuelo y se sonó–. Discúlpeme. Hacía el trayecto todos los jueves; después de la sauna en la piscina de Eppelheim ensayaba con su banda en Wieblingen. Tenía dotes para la música, sabe usted, y era realmente bueno con el piano. El tramo del puente es prácticamente recto, el piso estaba seco y la visibilidad era buena. A veces hay niebla allí, pero esa noche no.
–¿Hay testigos?
–La policía no ha encontrado a ninguno. Y también era tarde, hacia las once.
–¿Examinaron el coche?
–La policía dice que en el coche todo estaba en orden.
No tuve que preguntar por Mischkey. Se lo habían llevado al depósito forense, y si allí le hubieran detectado alcohol en la sangre, un paro cardíaco o cualquier cosa de ese tipo, la policía se lo habría dicho a la señora Buchendorff. Por un momento vi a Mischkey en la mesa de mármol de las autopsias. De joven, cuando era fiscal, tuve que presenciarlas a menudo. Por la cabeza se me pasó la imagen de las virutas con que al final llenaban la cavidad del estómago y las grandes puntadas para coserlo.
–Anteayer fue el entierro.
Me puse a pensar.
–Dígame, señora Buchendorff, ¿hay otros motivos, aparte de la forma como sucedió, por los que duda de la versión del accidente?
–En las últimas semanas a menudo estaba desconocido. Se le veía...
Índice
- Portada
- Primera parte
- Segunda parte
- Tercera parte
- Créditos
- Notas