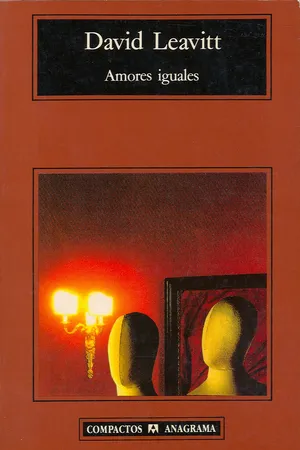
- 360 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Amores iguales
Descripción del libro
Louise Cooper ha padecido un cancer durante los últimos quince años. Su vida, simple y a la vez difícil, como la define su hijo Danny, un abogado homosexual, llega a su término, y en el núcleo familiar –ese vórtice que fascina a Leavitt, para quien la familia «es la mayor y mejor excusa literaria que se ha inventado»– todo parece estallar, y salen a la luz sentimientos reprimidos durante largo tiempo.
Pero Amores iguales, aunque hable de la muerte, no es un libro triste. De él ha dicho su autor que es «una novela que trata sobre el poder femenino, sobre mujeres fuertes, mucho más fuertes que los hombres, y también pienso que es el libro más optimista que he escrito».
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Amores iguales de David Leavitt, Juan Gabriel López Guix en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Primera parte
La primera vez que Louise creyó que se moría, pidió a Danny y April que se acercaran a la cama de hospital en que yacía y les dijo:
–Hay algo de lo que quiero hablaros, chicos.
April, que acababa de cumplir dieciséis años, se apartó la larga melena y exclamó:
–¡Venga, mamá!
Danny, sin embargo, no dijo nada.
–No, estoy hablando en serio –insistió Louise–. Ahora me doy cuenta de que he hecho cosas que no os han gustado, como no dejarte ir a ese concierto, April, porque era muy tarde, o, a ti, Danny, no dejarte ver El exorcista. Pero debéis comprenderme: tenía mis razones. Recordad que, a medida que uno se hace mayor, todo el mundo es hijo de alguien pero solo algunas personas son la madre de alguien. –Extendió el brazo para arreglarse la almohada y, sin darse cuenta, dio un tirón al tubo del gota a gota–. ¡Maldita sea! –exclamó–. Nat, ayúdame con esta condenada cama. Nunca consigo aclararme.
Desde el sillón esquinero de vinilo en el que estaba sentado clasificando papeles, Nat se incorporó de un salto. Se sentía más útil cuando manejaba una máquina. Chasqueó los dedos y empezó a manipular los botones del tablero de mandos de la cama.
–Un poco más alto –dijo Louise mientras la cama se movía y zumbaba–. No tanto.
–Mamá –dijo April–, sé que ser madre no es nada fácil.
–Pues a veces has actuado como si me guardaras rencor, cariño, y eso no podría soportarlo si...
–¡Pero si lo entiendo! Tenías que tomar decisiones buenas para nosotros, aunque no nos gustaran. Siempre lo he entendido. –Tomó la mano de su madre y prosiguió–: Te quiero, mamá.
De pronto, las dos empezaron a llorar.
–Bueno, supongo que solo quería decirte que yo también te quiero, cariño –dijo Louise–. Tenía que sacármelo del pecho. Danny, ¿me pasas un kleenex?
Se sonó. Por lo general, sus emociones se expresaban de un modo digestivo o respiratorio. Tenía cuarenta y cuatro años.
Pero, tal como se vio más tarde, no se estaba muriendo. El mal iba a recorrer su serpenteante camino durante nueve años más sin que Louise volviera a creer de nuevo que se moría. La enfermedad se instaló en casa como una tía mayor en un dormitorio de la parte de atrás. Vivió con ellos, se sentaba a la mesa de la cocina con ellos, se convirtió en algo normal.
No obstante, a partir de entonces existió para todos una línea divisoria, un antes y un después. Algunos detalles indestructibles se imprimieron en sus recuerdos a largo plazo. Para Louise, fue la ducha matutina en que notó por primera vez el bulto en el pecho; para Nat, el pedazo de papel rosa en el que la secretaria del departamento escribió: «Llame a la señora Cooper inmediatamente»; para April, el sorprendente silencio de la casa, cuando volvió ese día del instituto y no encontró a nadie. Y, para Danny, cuando lo llamaron en plena clase del señor Weston –estaban dando Grecia antigua– y, en el despacho del colegio, la secretaria le dijo:
–Danny, ha llamado tu padre para decir que tu madre no podrá venir para llevarte al dentista. Te recogerá tu hermana.
April llegó a la hora convenida conduciendo el coche de Louise, y Danny supo que algo grave pasaba. Hacía solo dos semanas que April tenía el permiso y, en circunstancias normales, no le habrían dejado conducir el coche de Louise.
–¡A ver si nos estrellamos! –dijo Danny mientras salían del aparcamiento del colegio.
–¿Quieres tranquilizarte? –contestó April–. Saqué un noventa y ocho en el examen y sé lo que me hago.
Él no entendió nunca por qué ella decidió decírselo cuando estaban en medio del tráfico, pero April solía seguir estrategias precipitadas y poco prácticas.
–Danny, han tenido que ingresar a mamá en el hospital –dijo. Se descubrió un bulto en el pecho y tienen que quitárselo. Probablemente no será nada, nada por lo que preocuparse.
Y antes de que pudiera decir nada, antes de que él pudiera pensar una pregunta o mendigar una frase tranquilizadora, ella estalló en un ataque de sollozos tan violento que las manos le empezaron a temblar y el coche se desvió hacia el bordillo.
–¡April, no conduzcas ahora! ¡Cuidado!
–¡Estoy bien, estoy bien! –gritó April.
El autocontrol nunca sería su especialidad. Mucho tiempo después, cuando Danny le dijo que era homosexual, ella le contestó:
–Todo lo que puedo decirte, Danny, es que se lo cuentes a papá y a mamá esta noche porque no sé si seré capaz de callarme.
Lo dijo en tono casi de disculpa, como si sus acciones estuvieran determinadas por demonios que permutaban circuitos en su cerebro. Al parecer, lo máximo que podía hacer era ofrecer un pequeño aviso por adelantado.
La segunda vez que Louise pensó que se moría fue completamente diferente. Fue un momento sombrío y confuso; no hubo pronunciamientos ni ofrendas a la vera de la cama. Estaba sentada con Danny en el comedor del Neiman-Marcus, viendo cómo su hijo se comía un bocadillo llamado Gran Pagoda: cuadraditos de tostada con pisos de beicon, pavo y castaña de agua ensartados con decorativos palillos de aspecto oriental. Era a finales de agosto. Nat no estaba, April no estaba. Las últimas tardes de verano transcurrían a toda velocidad hacia crepúsculos cada vez más tempranos, que acercaban un día el momento de tirar el calendario. Alrededor de ellos, la gente combatía la incipiente nostalgia de final de temporada con la vuelta a las compras escolares, nuevas ropas, programas de curso y quincenas blancas; pero, como todos los años, Danny y Louise parecían quedar marginados de toda esa actividad, con los pies helados en el lodo nostálgico, los opresivos vestigios de un verano que había pasado deprisa, sin haber sido suficientemente apreciado o disfrutado. Nat siempre se las arreglaba para hacer un viaje de negocios en esta época del año, un poco de cháchara con alguna compañía y unos cuantos polvos rápidos en el Intercontinental Marriot Sheraton Hilton. (Según el chiste de Louise). Y April también estaba siempre fuera; incluso mejor que Nat, se las había arreglado para desconectarse por completo del calendario, para encontrar un modo de vivir y trabajar al margen de los horarios nacionales. Así que Louise y Danny se encontraban juntos a finales de agosto, como siempre, comiendo en el restaurante de NeimanMarcus, cosa que nunca habían hecho y que jamás volverían a hacer, y Louise, por segunda vez en su vida, creyó que se moría. Pero esa vez ya sabía que no debía compartir con nadie el bulto, la biopsia, el bario, el escáner TAC y la llamada telefónica que haría por la mañana para saber el resultado. Danny, repantigado en la silla, mordía indolente su Gran Pagoda, como diciendo que nada podría mejorar aquel momento. Alrededor de ellos, el hielo sonaba en los vasos de té helado de mujeres de aspecto adinerado, se oía el tranquilizador sonido de voces bajas que discutían sobre dietas, infidelidades televisivas o los achaques de las esposas de los hombres más ricos del mundo.
Sin embargo, de nuevo resultó que había sido perdonada.
–¡Buenas noticias! –dijo el médico al otro lado del teléfono.
Todavía enferma, pero no moribunda. Danny, a pesar de las protestas, pasó a undécimo curso. Nat volvió. Louise tenía cincuenta y tres años.
Una vez, estando Danny en casa de visita, fue con su madre a una tienda de géneros de punto. Caminaron juntos por las brillantes aceras de California Avenue, pasaron el Fine Arts Theatre, Round Table Pizza, La Caniche Pet Shoppe y Country Sun Natural Foods. Louise llevaba unos vaqueros azul celeste, unos vaqueros de mujer, con flores en la cadera, y una deshilachada rebeca amarilla.
–¿Sabes una cosa, Danny? –dijo–. La mayoría de la gente dice que hacerse viejo es muy duro, pero a medida que me hago vieja me convenzo cada vez más de que ser viejo es algo formidable. Te relajas, no te preocupas tanto de las cosas, trabajas menos. Y lo mejor de todo, es que sabes mucho más que cuando eras joven.
–No seas ridícula, mamá –protestó Danny–. No eres vieja.
–¡Y además están los descuentos! En el cine, el autobús... No sabría decirte cómo me gustan los descuentos.
–No los mereces –dijo Danny, y, al agitar el brazo, le golpeó con fuerza en el antebrazo.
Inmediatamente, apareció un hematoma; el pigmento rojo se extendió con rapidez bajo la piel.
–¡Oh, te he hecho daño!
Ella se encogió de hombros.
–No es nada, solo una hemorragia subcutánea.
¡Solo! En su torpeza extendió de nuevo de brazo para cogerle el suyo y de nuevo la golpeó sin querer.
–¡Danny! –dijo Louise.
Otro verdugón rojo, del tamaño de una moneda de medio dólar, floreció bajo la piel de la muñeca.
–Ten cuidado.
Se bajó delicadamente la manga.
–Lo siento.
–Oh, no es nada, me salen continuamente.
Fueron a la tienda de géneros de punto. Era un lugar polvoriento, lleno de revistas de patrones y estanterías en la pared atestadas de madejas clasificadas según los colores del espectro. Había mujeres sentadas alrededor de una gran mesa de escuela elemental, haciendo punto con largas agujas rosas; bebían café y hojeaban revistas. Louise se unió al círculo; aunque no se conocieran, las mujeres hablaban entre ellas con intimidad, en voz baja. Louise buscaba un conjunto que hacerle al futuro nieto de una amiga –desde hacía un par de años había dejado de mencionar la esperanza de tener uno propio–; pasaba fotografías de chalecos amarillos, zapatitos, elegantes trajes gris para niños pequeños y gorritos estampados con patos. Se subió las mangas y descubrió dos delicados y pecosos antebrazos alarmantemente adornados de espirales y círculos rojo oscuro, manchas de sangre, como la ropa de camuflaje del ejército. Tenía sesenta y un años.
De pequeño, Danny era tímido y cuidadoso; por lo menos, en lo referente a su madre. Una vez, cuando tenía unos seis años, alarmado por las diapositivas de pulmones cancerosos que su profesor les había mostrado en la clase antitabaco, escondió todos los cigarrillos de Louise. Esa tarde, ella los buscó durante cerca de una hora por toda la casa, miró bajo las almohadas y cojines, vació cubos de basura, incluso examinó el congelador. Entonces se dio cuenta de que él la miraba.
–¿Has tocado mis cigarrillos? –le preguntó en tono glacial plantándose ante él.
–Fumar es malo.
–Dime dónde demonios has puesto mis cigarrillos o acabarás recibiendo, jovencito.
–Fumar es malo.
–Te lo advierto, Danny.
–Están en la caja de los juguetes.
Él la siguió hasta su habitación y la contempló abrir la caja y sacar los juguetes con una violencia desenfrenada.
–Dios mío –dijo Louise mientras desgarraba el celofán del cartón de tabaco–, ¿es que ninguno de tus profesores te enseña a ocuparte de tus propios asuntos?
Permaneció inclinada, intentando encender el cigarrillo en el hueco de su mano al mismo tiempo que lo reprendía, y él observó con cierta curiosidad su lucha con el encendedor. Louise aspiró una larga y desesperada chupada y echó el humo hacia la ventana abierta. Mientras fumaba, mantuvo un brazo cruzado sobre su pecho y no se dignó mirar a su hijo.
Fumó durante seis años más, hasta que la primera operación quirúrgica la obligó a dejar el tabaco. En ese intervalo, Danny nunca volvió a tocar los grandes cartones rojos que Louise guardaba apilados en el estante debajo del cajón de las servilletas, ni siquiera se le ocurrió hacerlo. Aquella tarde aprendió lo frágiles y desesperadas que eran las necesidades de su madre; aprendió que no podían ser tratadas a la ligera y que no se podía privar caballerosamente de ellas. A partir de entonces, supo que tendría que encontrar modos más secretos y subterráneos para protegerla, modos que ella nunca reconociera.
Cuando Nat Cooper hacía sexto, en 1934, escribió una redacción titulada «Mi árbol genealógico produce chiflados». Empezaba con la frase: «El árbol genealógico de los Cooper tiene pocas raíces y muchas ramas». Y era verdad: diez hijas y dos hijos, nacidos de Max y Nettie, quienes habían llegado de Lituania. Max tuvo que disfrazarse de mujer para escapar del alistamiento; se hizo pasar por la hermana de su esposa. Sobre sus propios padres, hermanas, hermanos, tías y tíos, nadie parecía saber nada. Presumiblemente, todos murieron en los pogromos. Max y Nettie eran un árbol joven, una simple rama cortada y trasplantada a un clima más cálido. Sus doce hijos tuvieron cuarenta y tres niños, sus cuarenta y tres nietos tuvieron sesenta hijos más. Sin embargo, muy pocos permanecieron en Boston; la mayoría se trasladó hacia el sur, a Florida, o, como Nat, hacia el oeste.
De mayor, a Danny le gustaba decir que había nacido en ningún sitio, en una ciudad que habría podido quedar reducida a la nada con tanta rapidez como se había alzado de ella, una ciudad solo un año más vieja que él. La ciudad se llamaba Carrollton, California, y había sido construida sobre basura: «relleno de bahía» era el término correcto. ...
Índice
- Portada
- Primera parte
- Segunda parte
- Tercera parte
- Créditos