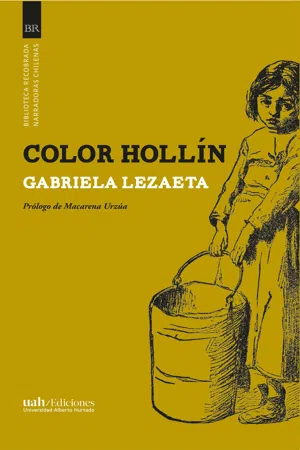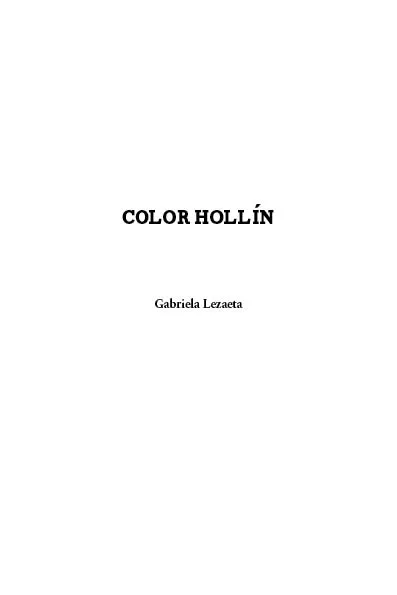![]()
![]()
A pesar del pensionista, solución en parte al problema económico, la rutina del rancho era la misma. El viejo encerrado en su silencio y en su hábito de dormir la siesta y echar maíz a las gallinas, que vivían en libertad por la pieza y el sitio. Un sitio nominal, sin dueño, sin cerco, limitado por la desigualdad del terreno, y por el que la vieja solía corretear persiguiendo a los chanchos del vecino que irrumpían a comerse sus choclos.
La María en cambio, dulcemente revuelta en sus quince años que escondían una mujer físicamente madura, desgranaba el tiempo entre sus dedos nerviosos, convirtiéndolo en ansiedad y maíz.
—¡María! —ordenaba la vieja en una arrastrar de chancletas—, llévale su plato a don Paulo.
—¿Por qué no lo lleva usté? —alegaba defendiéndose de las oleadas calientes que la recorrían, coloreándole las mejillas, perturbándole el compás de la respiración.
Inútil escabullirse ante las injurias de la madrastra. Lo tomaba temblando, y era como si el humo que se desprendía del plato coronado de cebollas viniera directamente de su cuerpo.
El hombre no hacía más que pintar: unos adefesios muy distintos a los temas escogidos. Por ahí decían que era loco y tal vez era cierto.
Cuidado, Mariita —le contaban de chica—, cuidado con las culebras embrujás. Si las miras en los ojos te esclavizan, y te dejan para siempre girando como un trompo alrededor de ti misma.
Y lo recordaba ahora, al verlo pasar con su tela, su indiferencia, sus hombros puntudos como dos estacas. A pesar de la advertencia del cuento, sentía a sus ojos clavarse en él sin su permiso. Y eran ellos los culpables, los que al adherirse como sanguijuelas, la hacían desear la caricia de esas largas manos huesudas, seducida como por una de aquellas culebras malditas.
A veces le parecía sorprender una respuesta, aún cuando no la mirase de frente: un punzazo en la espalda, en la nuca o donde posare él los suyos. Una sensación casi dolorosa.
No había defensa posible al tratarse de un hechizo. Y María desgranaba su maíz y su tiempo en la espera.
Titubeó un poco al instalar su atril en medio del camino. Tendría que resignarse a compartir el momento íntimo de la creación con los transeúntes, esa tropa de fantasmas harapientos, terrosos, borrachos que circulaban por ahí esparciendo sus olores, las carrasperas y gargajos de sus bronquitis crónicas. Desde el punto de vista de su pintura era el sitio perfecto: en primer plano los alambres telefónicos y eléctricos entrecruzados, más atrás la asimetría endiablada de los ranchos, empujándose, equilibrándose en el terreno desigual; tan pronto desolado al acercarse a las márgenes del río como reapareciendo unos metros más allá sobre un suave lomaje con su adorno de bosquecitos bajos, arbustos y eucaliptus nuevos.
Colocó su cajón de espaldas al cerro haciendo caso omiso a la puesta de sol. El impacto de la fealdad o de una conmovedora pobreza, un muro derruido, símbolo decadente de vejez, de pretérito, o la carcoma verdosa de un fierro oxidado, eran para él fuente de inspiración y no ese rubicundo y estúpido sol burgués.
Abrió la caja de madera haciendo el habitual despliegue de pinceles y tubos de colores. Se sentía1 rico al empezar como ahora con una remesa nueva de óleos y un frasco lleno de trementina. Equilibrando la tela empezó a silbar una cancioncilla. Pronto lo descubrirían los chiquillos y con ellos las chanzas y la pérdida de este inspirado momento de soledad.
A su lado pasó una mujer arrastrando unas ramas secas sujetas por un alambre. Dejando en la tierra una huella honda y rayada siguió hasta muy lejos con su cabeza vuelta, espiando la primera capa de gris con que había embadurnado el cuadro.
Pablo la miró. Era flaca y con su falda de ruedo desigual parecía un espantapájaros, pero el recuerdo de sus ojos bonitos iba tras ella igual que la leña, a rastras. Volvió él a su gris; a pensar en las hembras de su preferencia que allí abundaban: sin maquillaje, de piel seca y dura, de cabelleras primitivas lavadas con el mismo jabón en polvo de la artesa. En las noches salía a caminar espiando los recovecos de sombra de los bosquecillos por el gusto de descubrirlas en sus amores prohibidos. Y para Pablo, el sexo en el contacto con la tierra se purificaba y adquiría aquí algo limpio en su forma ruda de amar, algo limpio en la mugre, en el aire con olor a río. Lo que siempre faltó en las piezas alfombradas de su niñez, en el perfume a tabaco habano, a polvos importados que a veces volaban desde el cisne plumífero del tocador de ella. De la gran puta que era su madre.
Pablo dejó de silbar y marcó tres sombras oscuras sobre el gris para indicar las casuchas… ¡La mugre! Aquí no la encontraba; quedó allá, en su niñez. En la pieza en que se ahogaba junto con su virilidad naciente, saturándose los pulmones de polvos faciales y extractos de esencias como de un “smog” malsano.
Vagar es fácil; se comienza por las calles y los parques. ¡Oh, la delicia de la brisa fresca! En vez del calor húmedo y viciado de una pieza de hotel en que la ropa se seca por cansancio, sin aire y sin sol.
Tres niños que venían por el camino, a saltos, a empujones, a brincos, se detuvieron rodeándolo; un cuarto apareció quién sabe de dónde. Ya me descubrieron los condenados, se dijo, resignándose.
—¿Qué es eso d’iahí? —mostró uno en la esquina del cuadro.
—El techo de una casa.
—No parece.
—Parece un gato —dijo otro; y con el dedo borroneó la mancha oscura formando una cola.
Pablo le golpeó la mano con el pincel. Apenas le pareció una caricia al pelusa andrajoso, acostumbrado a soportar castigos mayores y empezó a burlarse, riéndose.
Traviesos, atrevidos, eran aquí todos los niños. Insoportables. Se recordó a sí mismo cuando tenía esa edad. Quieto, silencioso, capaz de sumergirse en un libro o pasar horas en el cine, viendo en el rotativo dos veces la película de fondo.
Ahora lo cercaban, por un lado los eucaliptus y por el otro las piedras; la arena anunciando la proximidad del río. Respiró con ansias el aire perfumado, el olor a madera que venía envuelto en humo.
Los niños, aburridos, se fueron y el suyo también se retiró al pasado. Su infancia estaba enterrada y nada podía ya dolerle. Y en la pintura estaba encontrándose con un desconocido.
Los alambres entrecruzados del teléfono y la electricidad en su juego geométrico sobre las oscuras manchas de las casuchas se iban lejos con su carga comunicativa y alegre sin detenerse allí.
Sobre la tarde ya casi oscura se aproximaba la figura de María, con un cubo de agua como pretexto. Pablo la divisó con un vuelco. Iba a pasar cerca. Ya no osaba defenderse; uno de estos días tendría que ceder al embrujo de María. Ni siquiera la pintura lo salvaba; distraído, incapaz de soportar más tiempo a esta virgen imprudente que lo cercaba con sus caderas macizas y sus miradas sedientas.
Pasó muy cerca pero él no levantó los ojos, tratando de evitar su contacto, ese golpe de corriente del que saltaría la chispa incendiaria. Se sentía tan a gusto aquí que hubiera deseado no tener ningún embrollo que lo hiciera perder este techo.
—¡Buenas tardes, on Paulo!
—¡Buenas! —siguió pintando, ya sin ver las últimas correcciones. Se había vuelto noche cerrada. Refunfuñando esperó que pasara para guardar sus útiles; no fuera que se le ocurriera acompañarlo.
En la esquina techada de totora, primaveral ángulo de las dos piezas destinado al cesto de ropa, dormía el pintor, el hombre que llegó a denunciar la pobreza. Convirtió en vacaciones largas una añoranza del campo que guardó desde su infancia. Despertaba tarde, cuando ya la muchacha había preparado el desayuno y repartido el alimento de las gallinas. Un rayo de sol que jugaba a ponerle un anteojo amarillo y luminoso, le servía de despertador, y al abrir los párpados todavía pesados de sueños matinales, María frente a él era su primera realidad, peinando a esa hora su mata de pelo negro, con la blusa abierta descuidadamente, a pies desnudos en la tierra todavía fría.
—Te levantas con las gallinas…
Le contestó con su sonrisa de siempre cargada con el enigma de la tierra.
—¿Qué piensas?
—Cosas.
¿Qué pensaba una muchacha así? ¿La mole imponente de la cordillera en el horizonte era algo para ella a más de ser una sombra y piedras? ¿O tal vez albergó de cuando en cuando una rebelión por su pobreza? ¿O ambiciones? Imposible descifrar el hermetismo de su sangre aindiada, y Pablo fumando el primer cigarrillo de la mañana, sentía crecer hacia ella, al mirarla, una ira sorda.
—Pásame los fósforos —le mintió ese día, escondie...