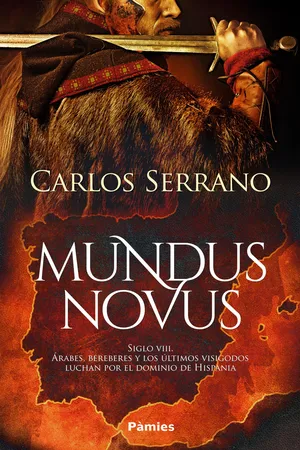![]()
1
«Luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los siete sellos, y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno: “¡Ven!”. Miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona, y salió triunfante y para triunfar».
Juan, Apocalypsis, 6:1
12 de junio sub era 781 (743 d. C)
Pallantia, Marca Superior de al-Ándalus
El canto del gallo despertó a Fidel de Pallantia en pleno sueño profundo. Sobresaltado, el emérito prelado trató de despejarse dirigiéndose hacia el barril de agua que descansaba en un rincón de su habitación, borrando de sus ojos todo rastro de legañas. Después, conteniendo un bostezo, abrió su armario, y tomó por vestidura un sencillo camisón. Tenía poca ropa, pues había vendido la mayoría de sus prendas: prefería un jamón curado que un guante de piel de armiño.
La vega del Carrión agonizaba de hambre, y más se iba a pasar de continuar aquel calor. Pallantia era célebre por sus frías amanecidas y neblinosos mediodías. Sin embargo, hacía mucho tiempo que la ciudad no vivía las heladas que recordaban los ancianos. Tampoco la lluvia hacía acto de presencia. El propio obispo Fidel podía jurar que solo había visto llover durante treinta veces en su vida, y eso, para un hombre de casi cuarenta años, era muy poco. Nadie podría decir que no lo había intentado: Fidel ofició misas diarias, ayunó en las cuaresmas que cumplía a rajatabla, y no había fiesta santa que no se guardase de celebrar. A pesar de todo, el agua, sorda ante sus rezos, permanecía en las montañas, reticente a bajar al llano.
Despierta su mente tras la higiene, el obispo Fidel encaminó sus pasos hacia el ancho escritorio que presidía su aposento. Desde la ventana de este pudo ver los campos y corrales vacíos de animales que rodeaban la vega del Carrión. Los pastores de las montañas los habían abandonado hacía semanas, rumbo a los pastos altos, y él se había despedido de ellos, deseándoles buena fortuna. Uno de ellos portaba consigo su anillo obispal, inútil desde hacía meses, y un rollo de pergamino escrito por su propia mano, una copia del mensaje que, entre plumas y tinteros, descansaba sobre su el escritorio, bajo la ventana.
Dejando escapar un suspiro, Fidel de Pallantia, obispo depuesto de su cargo, reinició la lectura de un mensaje llegado desde el sur a lomos de caballo, causante recurrente de largos desvelos durante las tres últimas semanas.
«Juan de Damasco, presbítero de San Saba y guardián del Santo Sepulcro de Jerusalén, a los obispos de Hispania:
Frías son las noches que os esperan bajo la luna, mas sabed que Cristo ha procurado vuestra salvación. Estudiad, hermanos hispanos, las palabras de Juan Evangelista: un mundo nuevo nacerá tras el Juicio Final. Tras el galope de los jinetes, buscad el mar de cristal, aferraos a los huesos de los santos y, junto a la blanca orilla, esperad la llegada del apóstol de Occidente: él salvará el reino de los cristianos».
El obispo Fidel entornó los ojos y se mordió los labios, como cada vez que trataba de comprender el mensaje de Juan de Damasco, sabio entre los sabios. La hazaña que escondía aquella carta que había cruzado de este a oeste el Mediterráneo le causaba una admiración que rayaba el milagro: solo por intercesión de Dios podría haber logrado el mensaje abrirse paso entre los mares musulmanes y los castillos cristianos.
El relincho de un caballo hizo saltar de la silla al obispo, absorto como estaba en aquellas acusadoras palabras. Será Munio cepillando a Áyax…, se dijo Fidel, tratando de concentrarse en el pergamino. Las palabras de Juan Damasceno brillaban ante él con intensidad, sumergiéndolo en el mundo de las elucubraciones. La mención al Juicio Final lo condujo hacia un libro, el Apocalypsis de Juan, que el autor de la carta alentaba a estudiar.
Era de esperar que Juan de Damasco recurriese a dicha lectura, un escrito que guiaba a los cristianos desde que fue creado en un oscuro calabozo de Patmos. El «mar de cristal» era parte del trayecto hacia el Juicio Final, y era de recibo que Juan Damasceno exhortase a los hispanos a buscarlo. Más confusión le causaba la mención a los «huesos santos». Las diócesis de la Península eran ricas en restos santos de mártires cristianos que se acumulaban en viejas catacumbas, o bajo los altares de las iglesias. Nadie les prestaba la mayor atención, y solo las tumbas de los grandes santos, como Eulalia de Emérita, despertaban actos de fe comparables a las peregrinaciones que se efectuaban hacia Tierra Santa. ¿Y qué decir de la mención a un «apóstol de Occidente», tan misteriosa como errada para cualquiera que conociese las vidas de los discípulos? Un solo nombre, san Martín de Turones, acudía a la mente del antiguo obispo, sin arraigar por intuirlo errado…
Fidel de Pallantia volvió el rostro al escuchar un repiqueteo de pezuñas y ruidos animales procedente del exterior, e instintivamente volvió a enrollar el mensaje de Juan de Damasco. Los relinchos cada vez sonaban más próximos, y el religioso se asomó a la única ventana de la estancia y afinó el oído. El correr del río Carrión era solo un murmullo tenue que pronto fue silenciado por la inconfundible llamada de los cuernos.
Sorprendido y extrañado, el obispo Fidel se separó del alféizar y corrió de nuevo hacia el armario. Cogió su mitra y el báculo, y los lanzó sobre su jergón. Durante un segundo se quedó mirándolos, maldiciendo su impulsividad: él ya no era obispo, ni nada, ni nadie.
Melancólico como cada vez que recordaba su antiguo cargo, Fidel de Pallantia atravesó a la carrera los largos pasillos del palacio episcopal, encontrándolos más vacíos que nunca. Pequeñas hiedras y zarzamoras comenzaban a trepar por las paredes del patio, cubriendo columnas y capiteles con un manto verde que evidenciaba abandono. Alguien debería haber podado: yo no puedo hacerlo todo, pensó el obispo mientras ensillaba a Áyax, su blanco caballo zamorano. El animal relinchó, excitado por las prisas de su jinete, y Fidel le dio unas palmaditas en el cuello, tratando de insuflarse a sí mismo la calma que necesitaría en el exterior. Se oyó un chillido agudo, y dos enormes ratas salieron de entre las patas del caballo para perderse entre las ortigas del patio. Un suspiro resignado escapó de entre los labios del obispo. Aquello no era un palacio: era una ruina.
El obispo de Pallantia franqueó las puertas de su morada montado en Áyax, para encontrarse ante una ciudad vacía de viandantes. Las calles que conducían hasta la catedral de San Antolín, célebre en toda Hispania, se encontraban salpicadas de basuras y detritus, frente a portales vacíos que amenazaban derrumbarse con la llegada del invierno. Los cuernos seguían sonando, y Fidel distinguió, frente a los anchos muros de la catedral, a medio centenar de jinetes que alzaban sus armas hacia el cielo de los Campos Góticos. Sus coloridos mantos azules, que los cubrían desde el rostro hasta las manos, permitían identificarlos como bereberes, gentes de la Mauritania.
El obispo Fidel trató de contarlos, pero perdió las fuerzas cuando superó los dos centenares. Era difícil seguirlos, pues los jinetes se movían por toda la plaza como langostas enfervorecidas: sus delgados caballos, de patas finas y fibrosas, no paraban de correr de un lado a otro sin que los jinetes hiciesen esfuerzo por frenarlos. Al contrario, los guerreros que los montaban jaleaban a los animales agitando sus ropas, gritaban y golpeaban los ijares de sus monturas con los talones desnudos.
Algunos palentinos, asomados a las puertas de las casas que daban a la plaza de la catedral, observaban la danza guerrera con gesto temeroso y los ojos hundidos: hombres de rostro moreno ocultaban sus labios mordidos por mandíbulas nerviosas, mientras las manos de las madres tomaban las de sus hijos.
Embravecido por el semblante preocupado de los cristianos, el obispo Fidel tensó las riendas de Áyax, y con un ligero golpe de talones condujo al caballo hasta el centro de la plaza. Un murmullo se levantó desde las gargantas de los palentinos al ver aparecer la mitra y el báculo de su antiguo obispo. No lo habían visto de tal guisa desde que, hacía ya cinco primaveras, llegasen los emisarios de Toleto para informarlo de que su diócesis dejaba de existir. Ahora, sin embargo, los ánimos de los cristianos de Pallantia no pudieron evitar calentarse: era difícil ser dhimmí en una ciudad controlada por musulmanes.
Ver al depuesto obispo Fidel junto a su báculo recordándoles su pasado esplendor calmó los ánimos de los palentinos; y, aun así, no pudieron sino preocuparse al ver al eclesiástico acercarse a los jinetes bereberes. Estos proseguían su danza guerrera, poniendo sus caballos de manos, haciéndolos cocear y relinchar, mientras lanzas y espadas cortaban el cielo invocando el nombre de Alá.
—¡Nusair ibn Talib! —El obispo gritó tan alto como pudo para hacerse oír entre la algarabía—. ¿Dónde está Nusair? ¡Quiero hablar con vuestro caudillo!
El círculo de danzantes se abrió ante un jinete de rostro delgado cuyas barbas canosas resaltaban su piel aceitunada. Él era el guerrero a quien Fidel llamaba: Nusair ibn Talib, el señor musulmán de las tierras del río Pisoraca, y caudillo de la tribu más poderosa de las llanuras: los baragwata.
—¿Qué sucede, Fidel, obispo de…? —preguntó Nusair en árabe, m...