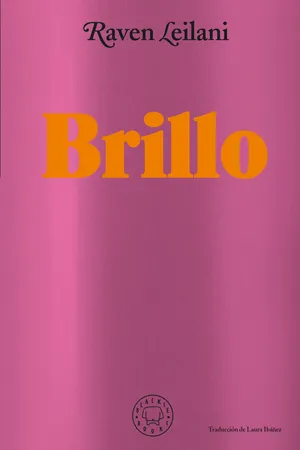![]()
1
La primera vez que lo hacemos, estamos vestidos de pies a cabeza, en nuestros escritorios, en horas de trabajo, bañados por la luz azul del ordenador. Él está en las afueras, procesando un nuevo lote de microfichas, y yo en el centro, ocupándome de las correcciones de un manuscrito nuevo sobre un perro labrador que es detective. Me dice lo que ha comido y me pregunta si soy capaz de quitarme la ropa interior en mi cubículo sin que nadie se dé cuenta. Sus mensajes van acompañados de una puntuación impecable. Le gustan palabras como saborear o abrir. La caja de texto vacía está llena de posibilidades. Sí, vale, me da cosa que desde Informática se conecten en modo remoto a mi ordenador o que mi historial de internet me haga ganarme otra reunión disciplinaria con Recursos Humanos, pero, ay, ese riesgo. Lo excitante de un tercer par de ojos inadvertidos. La idea de que alguien de la oficina, con ese optimismo ingenuo que sigue a la pausa de la comida, pueda toparse con nuestro hilo y ver con cuánto mimo Eric y yo hemos construido este mundo privado.
En su primer mensaje me señala algunas erratas en mi perfil online y me dice que tiene un matrimonio abierto. Sus fotos de perfil son espontáneas y distendidas: una foto granulada de él dormido sobre la arena, una foto de él afeitándose, sacada desde atrás. Es esta última imagen la que me conmueve. El azulejo sucio y el delicado retroceso del vapor. Su cara en el espejo; severa, de tranquila mirada escrutadora. Me descargo la foto en el móvil para poder mirarla en el tren. Las mujeres echan una miradita por encima del hombro y sonríen, y yo dejo que crean que es mío.
Por lo demás, no he tenido demasiado éxito con los hombres. No es una frase autocompasiva. Es una frase que expone los hechos. Ahí va uno: tengo unas tetas alucinantes (que me han deformado la columna). Algunos más: gano muy poco. Me cuesta hacer amigos, y los hombres pierden el interés en mí cuando hablo. Al principio siempre va bien, hasta que doy demasiados detalles sobre mi torsión ovárica o mi alquiler. Eric es distinto. A las dos semanas de escribirnos, me habla del cáncer que hizo estragos en media familia materna. Me habla de una tía muy querida que preparaba pócimas con pelo de zorro y cáñamo. Me dice que la enterraron con una muñeca de hoja de maíz que se había hecho a su viva imagen. Pese a todo, describe con cariño el hogar donde creció, las digresiones de terrenos agrícolas entre Milwaukee y Appleton, las reinitas grandes y los cisnes silbadores que aparecían en su jardín, en busca de alimento. Cuando yo hablo de mi infancia, solo hablo de lo bueno. Del VHS de Spice World que me regalaron por mi quinto cumpleaños, de la Barbie que fundí en el microondas cuando no había nadie en casa. El contexto de mi infancia (las boy bands, los almuerzos preparados industriales, el impeachment de Bill Clinton), claro, no hace más que acentuar nuestra brecha generacional. Lo de la edad es un tema delicado para Eric, y se esfuerza lo suyo por llevar lo mejor que puede los veintitrés años de diferencia. Me sigue en Instagram y me deja unos comentarios larguísimos en las publicaciones. Jerga de internet desfasada y sembrada de comentarios sinceros sobre mi rostro bañado por el sol. Comparado con las insondables insinuaciones de hombres más jóvenes, es un alivio.
Hablamos durante un mes antes de poder coordinar calendarios. Intentamos quedar antes, pero siempre surgía algún imprevisto. Es solo uno de los aspectos en que su vida es distinta a la mía. Hay gente que cuenta con él, y a veces lo necesita urgentemente. Entre cancelación y cancelación, me doy cuenta de que yo también lo necesito. Y hasta tal punto que mis sueños se convierten en delirantes manifestaciones de sed: largas extensiones de desierto amarillo, catedrales veteadas de musgo goteante. Cuando al fin quedamos para nuestra primera cita de verdad, no me habría negado a nada. Él quiso ir a un parque de atracciones.
Decidimos ir un martes. Cuando se presenta en su Volvo blanco, solo me ha dado tiempo a llegar a la parte de mi rutina precita en la que intento encontrar la risa más apropiada. Me pruebo tres vestidos antes de dar con el adecuado. Me ato las trenzas y me hago el eyeliner. Hay platos en el fregadero y un penetrante olor a salmón en el piso, y no quiero que piense que tiene algo que ver conmigo. Me pongo unas intrincadas braguitas, que más que braguitas son un embrollo de hilos, y me planto ante el espejo. Me digo para mis adentros: «Eres una mujer deseable. No eres una docena de jerbos bajo una envoltura de piel».
Fuera, ha aparcado en doble fila. Se apoya contra el coche y sigue en esa posición, con la mirada fija y vivaz, hasta que salgo. Tiene el pelo más oscuro de lo que esperaba, de un negro tan opaco que parece azul. Su cara es de una simetría casi obscena, aunque una ceja está más arriba que la otra, y eso hace que la sonrisa parezca un poco engreída. Es el segundo día del verano y ningún poder de la ciudad ejerce influjo alguno sobre él. Hago el gesto de cogerle la mano, intentando no tragarme la lengua, y la situación resulta extraña. Hay nervios, claro. En persona es un papi total; tiene una expresión alerta y seria en la cara, solo dulcificada por las ligeras entradas. Mi extrañeza, sin embargo, no tiene nada que ver con eso, nada que ver con ir más allá de su boca sensual y su nariz ligeramente torcida en busca de alguna señal que me diga que está tan nervioso como yo. Simplemente pasa que son las ocho y cuarto de la mañana y estoy contenta. No estoy en la línea L de metro oliendo el tufo a conserva rancia de nadie, deseando estar muerta.
—Soy Edie —le digo, ofreciéndole la mano.
—Ya lo sé —dice mientras sus largos dedos se acomodan entre los míos con demasiada delicadeza.
Quiero ser más directa, envolverlo en un abrazo espontáneo, extrovertido. Pero me quedo en un flácido apretón de manos, en una mirada esquiva, en una entrega de poder previsible e inmediata. Y luego viene lo peor de quedar con un hombre a plena luz del día: la parte en que lo ves viéndote, decidiendo en esa fracción de segundo si cualquier futuro cunnilingus será entusiasta o mecánico. Abre la puerta, y hay un dado azul de peluche colgado del retrovisor interior. Una bolsa de caramelos a medio terminar en el asiento del copiloto. Sus mensajes por internet han sido claros, cargados de sinceridad vacilante. Sin embargo, como ya nos hemos contado aquello de lo que sueles hablar en una primera cita, nos cuesta más arrancar. Saca el tema del tiempo y nos ponemos a hablar del cambio climático. Después de pasar un rato hablando en líneas generales sobre morir abrasados, paramos en el parque.
Cuesta no tener presente la diferencia de edad cuando te rodea la parafernalia más rococó de la infancia. Los globos de Piolín, los ojos de plástico y carentes de vida del Demonio de Tasmania, los helados Dippin’ Dots. Cuando cruzamos la verja, el sol alto en fructosa del parque me parece un insulto. Este es un sitio para niños. Me ha llevado a un sitio para niños. Observo su rostro en busca de algún indicio de que esto sea una broma o una elocuente revelación de la angustia que le causan los meros veintitrés años que he pasado en la Tierra.
La diferencia de edad no me importa. Más allá del hecho de que los hombres mayores tienen una economía más saneada y un conocimiento distinto del clítoris, está la potente droga que es el profundo desequilibrio de poder. El estar atrapada en el insoportable limbo que queda entre su desinterés y su experiencia. Su pánico ante la creciente indiferencia del mundo. Su rabia, su fracaso adulto, canalizados hasta reducir tu cuerpo a partes relucientes y elásticas.
Salvo que, para él, esto parece terreno inexplorado. No solo lo de tener una cita con alguien que no es su mujer y sí varias décadas más joven, sino lo de salir con una chica que resulta ser negra. Lo noto en la cautela con la que dice «afroamericano». En que se niega en redondo a usar la palabra negro. Por norma, procuro no hacerme cargo de ese oscuro desfloramiento. No puedo ser la primera chica negra con la que salga un hombre blanco. No soporto los torpes numeritos de rap de medio pelo, el intento descarado de ir en plan coloquial ni la autocomplacencia de los hombres sonrosados que visten con tejidos kente. De camino a la consigna, un padre y su hijo vomitan detrás de una pancarta de pie de Bugs Bunny. Abro mi taquilla y dentro hay un pañal. Eric lo ve y llama al conserje. Eric dice que lo siente y noto que la disculpa no solo tiene que ver con el pañal, sino sobre todo con haber elegido ese sitio. Eso me sabe mal. Y me sabe mal que mi primera reacción sea pensar qué hacer para que se sienta mejor en vez de sugerir otro sitio al que ir. Que los dos tengamos que soportar mi empeño por demostrar durante el transcurso de esta cita que ¡Me lo estoy pasando bien! y que ¡No es culpa tuya!
Un mes hablando por internet se hace demasiado largo. En todo ese tiempo, mi imaginación se ha desbocado. Basándome en su uso indiscriminado del punto y coma, di por sentado, sin más, que la cita iría bien. Pero todo es diferente en la vida real. Para empezar, no soy tan rápida. No me da tiempo a plantearme lo que digo ni a redactar una contestación inteligente en Notas. También está el asunto del calor corporal. Lo inexpresable de estar cerca de un hombre; eso dulce y salvaje que se intuye bajo la colonia, cómo a veces parece que no tengan blanco de los ojos. La locura profunda y adrenalítica de un hombre, la fragilidad de su contención. La siento sobre mí y dentro de mí, como si estuviera poseída. Cuando hablábamos por internet, los dos poníamos de nuestra parte por rellenar los espacios en blanco. Lo hacíamos con optimismo, con esa clase de anhelo que ilumina y distorsiona. Celebrábamos elaboradas cenas irreales y hablábamos de las citas médicas que nos daba miedo concertar. Ahora no hay ningún espacio en blanco y, cuando me frota el protector solar en la espalda, se queda corto y a la vez es demasiado.
—¿Así está bien? —me pregunta, y noto su aliento caliente en la nuca.
—Ajá —le digo, intentando no convertir ese contacto en más de lo que es.
En cualquier caso, tiene muy buenas manos. Son cálidas, grandes y suaves, y hace meses que nadie me echa un polvo. Por un momento estoy segura de que voy a echarme a llorar, cosa que no es rara, porque lloro mucho y en cualquier sitio, y muy en especial por un anuncio que hay de un restaurante italiano. Me disculpo y me voy corriendo al baño, donde me miro al espejo y me digo, para tranquilizarme, que hay cosas más importantes que el momento en el que estoy. El fraude electoral. Los conglomerados de empresas genealógicas que le venden mis frotis bucales al Estado.
Luego está, claro, el tema de intentar parecer sexi mientras te precipitas al vacío. Como la mayoría de la gente blanca que come judías en el bosque tan campante sin dejarse amedrentar por las heces frescas que prueban la presencia de osos hambrientos, para Eric su mortalidad y su cuerpo carnoso y blando son algo trivial y secundario. Yo, por el contrario, soy sumamente consciente de todos los modos en que puedo palmarla. Así que cuando el refunfuñón empleado adolescente del parque me baja de un manotazo el arnés y se va arrastrando los pies hacia las palancas, pienso en todos los asuntos que tengo pendientes: el cuarto de gelato de pistacho en el congelador, la paja y media que le queda a mi vibrador moribundo, mi cofre recopilatorio de Mister Rogers.
El entusiasmo de Eric es contagioso. A la que me he montado dos veces, empiezo a pasármelo bien, y no solo porque morirme signifique no tener que pagar mis créditos de estudios. Entrelaza sus dedos con los míos y me arrastra al frente; parece que se toma tan en serio su experiencia ferial como para haber pagado el suplemento extra que permite saltarse las colas. Voy a atarme los cordones y a la vuelta me lo encuentro hablando con la mascota Porky —el cerdito—, sobre empleos para aprendices en el archivo.
—Siempre necesitamos atención al cliente de calidad —dice apretando fuerte su número de teléfono contra la manopla de felpa de Porky.
Nos subimos a la montaña rusa más alta del parque por tercera vez y grita como si fuera la primera. Grita, grita de verdad. Al principio me corta el rollo, pero a medida que ascendemos por el último tramo, me doy cuenta de que me gusta. Me gusta mucho. No sé si es por la discordancia, por lo aniñado de esta tendencia que contrasta con su masa corporal o porque envidio su asombro; el regocijo que hay en su terror, su predisposición a experimentar lo conocido como si fuera algo nuevo. Su alegría es tan pura que me hace sentir que puedo desabrocharme mi traje de piel y mostrarle todos los secretos que contiene. Pero todavía no. Hay una tristeza en su vehemencia, en cómo parece un poco autoimpuesta, como si tuviera algo que demostrar. Me mira cuando llegamos arriba del todo. El viento le ahueca el pelo. Detrás de sus ojos, me veo fracturada en pedazos. De repente me duele ser tan corriente, tan transparente, cuando me mira y finge que no soy solo la versión económica de un deportivo italiano.
—Ojalá todos los días fueran así —me dice cuando llegamos a la parte más aterradora del circuito, en la ...