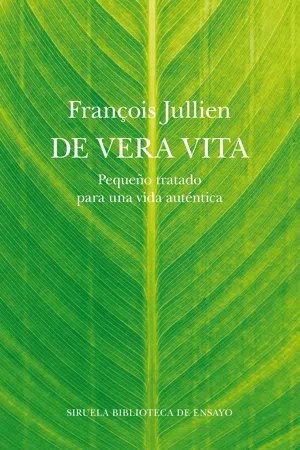![]()
V
Vidas perdidas
1. La vida dañada, mutilada, degradada (beschädigt, dice Adorno) es la vida perdida. No por un castigo original, un castigo divino, sino por decadencia respecto a lo que, en su potencia, su potentia, sería la vida. De nuevo, esa es la paradoja en torno a la cual giran nuestras vidas: la verdadera vida está perdida, pero nunca hemos poseído la verdadera vida, solo ha existido en los grandes relatos de un «paraíso». Sin embargo, la vida cae y se hunde, no deja de ausentarse y desertar. Nos sumergimos, sin medirlo, en un «semblante de vida» y ello de una forma que resultaría demasiado fácil creer solo figurada. Pero es algo que padecemos, sucede sin que lo sepamos, pasivamente. ¿Somos responsables de ello? Aun si así fuera, no por ello se trata de una «elección» deliberada, ni aunque inicialmente fuera cuestión de voluntad. Se abandona aquí el territorio conocido, cuidadosamente señalizado, tranquilizador, de la moral: nos alejamos de él paso a paso, sin mayor apoyo, enredándonos en el entramado de la novida. «Vicios» y «virtudes», tan fáciles de retratar, quedan muy atrás: ¿qué puede reemplazarlos «éticamente»?
El primer modo de vida perdida, el que está más cerca de la moral, es la vida resignada: cuando empiezan a retraerse los posibles, cuando se circunscriben y se reducen, se apagan poco a poco, a fuego lento, sin que siquiera nos demos cuenta, la esperanza y la espera que se invertían de la vida en la vida, nos cerramos definitivamente a lo inaudito. Mi vida se queda atascada: se ha dejado poco a poco confirmar —confinar— en su adecuación, en su adaptación consigo misma y con su mundo, ha perdido su ímpetu, se vuelve inmóvil, se estanca, ya no está en despliegue y no avanza, ya no inaugura. O bien, si el punto de vista es ya no el de mi vida con respecto a sí misma, sino el de mi vida en sociedad —de hecho, ¿pueden separarse?—, yo diría, retomando un viejo concepto de nuestra modernidad, que mi vida se ha perdido porque se ha alienado: se ha vuelto ajena a sí misma a causa de toda la explotación y la dominación, el control y el condicionamiento, que sufre. Las relaciones socioeconómicas han evolucionado desde Marx, se han equilibrado más, pero ¿acaso ese fenómeno de la alienación, por ocultarse mejor, no se ha extendido en nuestros tiempos? ¿Hasta qué punto sigue existiendo ese yo-sujeto que se describe como absolutamente singular, en su ipseidad, que encuentra en sí mismo su iniciativa y su libertad, en un mundo dominado por el mercado, donde todo se ha tecnificado? Al cabo de lo cual mi vida se ha cosificado, se ha convertido en «cosa» entre las cosas, no es más que un esqueleto de vida, hasta en su propia apariencia, que es tan exuberante en ocasiones. De un modo u otro, y de una cosa a la otra, la vida se ha dejado recubrir; se ha dejado enterrar y expulsar a la vez.
Como dice el primer sentido del término, resignarse es dimitir. Sin siquiera darme cuenta, sin haberlo decidido, he empezado a «dimitir» de la vida que vive; he comenzado a dejar entrar, en la sombra, tangencialmente, lo que no es más que un semblante de vida. Porque resignarse no es renunciar. La renuncia es activa, tiene la fuerza del no, sigue plantando cara y conserva en ella el recuerdo de aquello a lo que se ha confrontado y con lo que, en cierta forma, se ha medido. Es renuncia a algo en concreto, mientras que la resignación no se circunscribe. No tiene lugar entre sí y el mundo afrontado, sino únicamente con uno mismo replegándose en sí mismo, de sí a sí, en un cara a cara mudo y clandestino consigo: yo me resigno. La resignación es pasiva y se vuelve endémica, es infinitamente extensiva y no conoce fin. Hasta el recuerdo de un conflicto se apaga en ella por siempre. Imperceptible, implícitamente, con nocturnidad, me resigno. Lentamente: «Tampoco le pedíamos mucho a la vida», escribe Gide en Los monederos falsos. «Se aprende a pedir aún menos…, cada vez menos». Y ello por un acuerdo tácito que ni siquiera osamos reconocer. La renuncia se acepta y, por ende, sigue traduciendo la iniciativa del sujeto. Pero la resignación ratifica hasta la pérdida de esa esperanza de una iniciativa. La renuncia es consentida, la resignación es concedida y sufrida; y por eso, en esa traición que no se reconoce, firma la pérdida de la verdadera vida, respecto a uno mismo y respecto a los demás.
El primer día en que, en su vida hasta entonces inocente, los Amantes empezaron a resignarse, se produjo un primer «pellizco en el corazón», una constricción, dolorosa y fatal, discreta pero definitiva, cuya incidencia ya no se detendría. Y ello en el seno mismo de su connivencia ordinaria: la más íntima desesperanza se ha instalado. Todavía no es una «nube en el cielo», según la imagen manida, sino que algo de ese «azul» se ha dejado imperceptiblemente recubrir y velar. El posible desconocido que entre los dos se vislumbraba —la «verdadera vida» inaudita— ha empezado a desertar. No solo hemos empezado a distanciarnos, cada cual ha vuelto a estar, aunque solo sea por un momento, de su lado, sino que ese no-dicho que se insinúa entre nosotros, peor que la Serpiente del Génesis, es mortal. Ese primer silencio, ese primer matiz no aclarado, se convertirá en grieta, se convertirá en fisura, se convertirá en hendidura, se convertirá en falla, se convertirá en foso. Una decepción (una pelea) es, por su parte, mucho más masiva y menos cruel. Es ocasional y fáctica; por ser provocada, es también reparable. Pero la resignación es un primer desistimiento que no tiene vuelta atrás: un primer abandono cuyas consecuencias se presienten irremediables. Sin reconocerlo bien, hemos empezado a dejarnos llevar por el banal y tentador «así es la vida», por ese prejuicio adquirido que normaliza nuestras vidas y reabsorbe lo inaudito, vislumbrado entre dos, en la comodidad de lo que está general e inmemorialmente concedido y admitido. Hemos empezado a replegarnos en la «evidencia» que, no obstante, nunca ha establecido ni justificado nadie, de lo que sería posiblemente, es decir, restrictivamente, la vida: dejando que caiga para siempre en lo definitivo lo que no hemos sabido momentáneamente, lo que no hemos osado, ese día, desafiar y obstaculizar. Al tiempo que decidimos que ya lo repararemos más adelante, presentimos, cada cual por su lado, que dejarlo pasar tácitamente —establecerse, acreditarse— lo vuelve por siempre irreparable. ¿Me habré topado ahí, sin saberlo, con una ley no escrita de lo vivible? ¿He ido hasta el extremo del despliegue humano para descubrir que el límite es tristemente infranqueable? En todo caso, hemos empezado discretamente a hacer el equipaje y a abandonar el campo de «residencia», dice Platón, en realidad de resistencia, de la verdadera vida. Mi vida, por haber capitulado secretamente, ya ha empezado a atascarse y no emerge.
2. ¿Cómo podría expresarse, en efecto, más que con una imagen, cuando el recubrimiento en cuestión, el que hace perder de vista la verdadera vida, se ha dejado asimilar hasta ese punto con el marco restringido e inmóvil de mi vida, ha invadido todo lo fenomenal que lo rodea, se ha fundido en la espesura y el peso de las cosas: se ha hecho uno con la cama, la mesa, el sillón y la pared de enfrente? ¿Tal vez incluso con ese rostro que tengo delante cada día, pálido, en el mismo sitio? Con la persona «con quien» vivo, como se suele decir, cuyos rasgos, reacciones, gestos y entonaciones conozco, espero, difumino o bien endurezco por su desgaste; o bien se vuelven caricatura… ¿Cómo podría expresarse, más que con una imagen, cuando ese hundimiento en curso opera mediante una caída silenciosa, una acumulación discreta, y se hace imperceptible, mediante «amontonamiento», de forma que solo una imagen puede ya lograr que la atención lo retenga, mantenerlo un instante en la superficie de lo visible, interceptarlo en su resultado? Decir que mi vida se ha «atascado», que se hunde en el fango limoso, en las arenas movedizas donde no se puede avanzar, es constatar que la pérdida de ímpetu, de impulso, de empuje, que forman la vida en tanto está viva, alerta y no inerte, se está consumiendo; que la no-vida se ha impuesto hasta el punto de que el hecho me pasa desapercibido y no me afecta: para emerger, habría que atravesar demasiadas capas de sumisión. La resignación aún conservaba algo consciente, aunque toda voluntad se encontrase ahogada en ella, la pasividad en la que hace caer aún conservaba la sospecha de sí misma: en la resignación, la retractación de los posibles aún se percibe. Pero en el atascamiento, el recubrimiento ya solo procede de sí mismo, de su propia acumulación. O tal vez simplemente un día, gracias a una sacudida que solo puede venir de fuera (será importante decir de dónde puede proceder tal sobresalto), constato de repente que mi vida se ha atascado, sin que ya nada emerja de ella, hasta el punto de estar sepultada. Como si regresara por fin del reino de los muertos… O me despertase de una amnesia de lo que es potencialmente la vida, amnesia que ni siquiera sé cuándo pudo comenzar.
La vida atascada es la vida que ya no conoce iniciativa y ya no inaugura. Se ha confinado y paralizado en su hábito, no se despega lo bastante de sí misma ni de su mundo, no des-coincide suficientemente con los modos de adecuación y adaptación que constituyen su cama y su comodidad. No abre la suficiente discrepancia consigo misma, según lo exploratorio y el trastorno que conlleva esa discrepancia. En ese hundimiento, ese repliegue, no es tanto que pesen en exceso el medio o el pasado, porque la presión negativa que se percibiría en ello causaría por sí misma una reacción. Es que la vida se ha dejado absorber por ellos hasta el punto de no poder ya separarse. Se ha segregado y sedimentado una adherencia, durante la vida, hasta el punto de resultar imposible despegarse y quedar «atrapada». ¿Podría superarse esta imagen tan trivial? Lo que, por eso mismo, resulta tan difícil hacer ver es cómo la vida, día tras día, añadiendo cada día al siguiente, repitiendo cada día el anterior, condena la vida a la parálisis: parálisis que ni siquiera sospecha que lo es ni adquiere la forma obsesiva y acaparadora de una fijación. Tal vez solo la novela, con su paciencia, pueda empezar a describirlo. Los grandes novelistas franceses del siglo XIX lo captaron como lo menos perceptible al retratar la «provincia», Balzac en «Saumur» o Stendhal en «Nancy». Pero había demasiada pasión en uno, demasiada ironía en el otro, así como una búsqueda de lo íntimo que solo puede prosperar al abrigo de las grandes ambiciones, lejos de París, para que pudieran detenerse más tiempo en ello. Flaubert, por el contrario, le dedicó tiempo, de donde procede también su modernidad. Emma muere no por decepción o desilusión, algo que sigue siendo demasiado causal, sino porque su vida, día tras día, se ha atascado y paralizado en un semblante de vida y, para escapar, ya no tiene a qué aferrarse. Más vale entonces la muerte que la no-vida.
Porque el atascamiento no se reduce a una categoría, luego no se deja contener en lo empírico: la famosa «costumbre» tan denunciada. Ese prosaísmo es incontestablemente metafísico por principio. Lo propio del atascamiento es precisamente que revela un mínimo metafísico dentro de lo más ordinario, en la trama continua de los días, sin por ello dejar que se traslade al gran escenario, separado del mundo, de la metafísica. Porque las arenas movedizas en las cuales nuestra vida se atasca son las de nuestro estar-en-el-mundo, o más bien proceden de que, precisamente, ya no estamos «en el mundo», tal cual es en su amplitud y su novedad. En ese lugar en el que me levanto cada mañana, en esos comportamientos y condicionamientos en los cuales mi vida se ha dejado confinar, mis deseos se han dejado emparedar, ya no estoy a la altura del mundo, por así decirlo, he perdido la inmensidad del mundo en su renovación y su desbordamiento inauditos. Las arenas movedizas en las que mi vida se atasca se segregan por el hecho de que cada cosa, cada gesto, cada pensamiento están fijos en su sitio y ya no emergen. «En su sitio» significa que se instala una adecuación o que se fija una normalidad, que se acumula una conformidad en la cual la vida se atrinchera, se marchita y ya no se reactiva. Aquí se entiende que el vicio en cuestión —el enterramiento en la no-vida— está en el Ser; o por qué el atascamiento atañe efectivamente a la metafísica: si «ser» es «estar presente» (y esa es la única definición del ser), el ser que se despliega en su presencia, que se instala en su estar-ahí, desactiva su propia capacidad de ser; al imponerse en su estar-ahí, pierde lo que constituye su poder ser.
Así pues, solo activando una des-coincidencia con respecto a ese estar-ahí se podrá empezar a desatascar la vida. Partir, marchar, viajar: toda partida abre por sí misma una discrepancia. Porque partir no solo produce una desestructuración de la costumbre, no solo perturba lo acomodado, no solo pone en suspenso lo que se había dejado asimilar y codificar, sino que también nos hace desbordar de los marcos instalados que embridan y limitan la experiencia, vuelve a abrirnos a un posible inaudito. Por eso, aunque partir pueda conllevar cierta pesadumbre, si partir significa abandonar y entonces no sea posible evitar cierta tristeza, en compensación siempre hay algo irresistiblemente eufórico en la partida. No solo la partida hace valer la virtud del des-plazamiento, sino que vuelve a permitirnos el encuentro. El atascamiento viene del hecho de no encontrar. Porque un encuentro —todo encuentro— vuelve a orientarnos hacia lo otro, hacia lo exterior que aún no ha sido integrado, reaviva el «contra» (el «contra» de encontrar) y nos hace afrontarlo. Por eso, un encuentro nunca es predecible en lo que podría ocurrir. No solo interrumpe la sucesión del tiempo y reaviva el presente separándolo del pasado, sino que, sobre todo, al despojar aunque sea solo un poco al yo de sí mismo, al mermar su autonomía y expulsarlo de su aislamiento, lo lleva a «estar fuera» de sí y luego, literalmente, a «ex-istir». Un encuentro siempre hace irrupción por la intrusión que ocasiona, que rompe el cercado interior y, dejando al yo desamparado, reintroduce en su vida algo de otra vida posible. En ese sentido, el encuentro es festivo. O, a la inversa, en ese sentido, la fiesta es encuentro. Así es, incluso, como se definirá a ambos, la fiesta y el encuentro: ambos son lo que puede desatascar la vida.
3. El concepto de atascamiento, al explicar cómo la vida que ya no encuentra, no des-coincide consigo misma y se instala en el sempiternamente-ahí, desplegado, del Ser, pierde su iniciativa, cómo, sin poder mantenerse fuera de sí misma, ve que sus posibles se retraen y no avanza, atañe a lo metafísico de la existencia. Comparativamente, e incluso en sus antípodas, el de alienación, al explicar, en su corsé marxista, cómo la vida se ha vuelto ajena a sí misma por las condiciones impuestas del mundo que son, ante todo, socioeconómicas, es ostensiblemente crítico con toda «metafísica»: la primera alienación que se denuncia es la de la filosofía, señalada a causa de su idealismo. Sin embargo, ¿no podrían estos dos conceptos cruzarse para definir conjunta —negativamente— la verdadera vida? Para atenazarla, en definitiva: agarrar entre ambos el cómo la vida se encuentra inexorablemente llevada, desde dentro y desde fuera a la vez, a caer en un semblante de vida, a hundirse, a su pesar, en la seudovida. Entre ellos se comunican lo metafísico y lo político. Así pues, el concepto de verdadera vida lleva a articular el análisis socioeconómico con el análisis existencial, aun a costa de bajar el tono de la ruptura —de lo más íntimo a lo más objetivo y colectivo— que los separa. Pero ¿no será esta propia ruptura también artificial? Porque poder estar fuera de sí desatascando su propia vida, como indica literal, activamente, la capacidad de «ex-istencia», va de la mano o solo es posible con el hecho de no volverse ajeno a sí mismo, sin quedar pasivamente separado de sí mismo, de forma forzada y súbita, tal y como ha denunciado el concepto de alienación. Por tanto, hay que abordar estos dos conceptos uno tras otro para pensar, en su tensión, esa ambigüedad fundamental, la del exterior o el Extraño. Ambigüedad que Heidegger pasó por alto en su análisis existencial de la «angustia» que conduce a la «preocupación», pero donde tiene lugar la pérdida, o bien la posibilidad, de la «verdadera vida» en la vida.
Las dos facetas de esta ambigüedad hallan su punto de partida en Hegel, por lo que resulta necesario identificar cómo se escinden (entre Entaüsserung y Entfremdung). Por una parte, el yo, en su desarrollo, puede elevarse de «sustancia» a «sujeto», a yo vivo, porque accede a la vida del espíritu, precisamente dejando de confinarse en su identidad estéril, «convirtiéndose a sí mismo en otro», sich ein anderes werden, haciéndose ajeno a sí mismo. Pero, por otra parte, en relación con su mundo, al volverse ajena a sí misma la mente se ha perdido en la historia, a causa de la escisión provocada entre su propio contenido y el exterior de la cultura (en la Fenomenología del espíritu, entre caps. 3 y 6). La dialéctica es la misma en ambas partes, pero abordada desde un punto de vista u otro: la alienación expresa ya la promoción, ya la privación; el automovimiento fecundo de lo negativo o el proceso de separación y exclusión que acarrea. Más tarde, cuando para Marx el «capital» viene a nombrar la relación social que transforma masiva —pasivamente— a los individuos en propietarios de su fuerza de trabajo, la cual se convierte en mercancía, estos se ven despojados precisamente de las condiciones que les permitirían actualizar por sí mismos esa fuerza que les pertenece. El individuo se convierte en ajeno a sí mismo porque se ve separado de su mundo, no solo por el modo de producción, sino también, con la ulterior evolución del capitalismo, por los modos de abstracción y racionalización, cada vez más extendidos, que rigen este mundo. No solo la subjetividad se ve incorporada a la objetividad (Lukács), sino ...