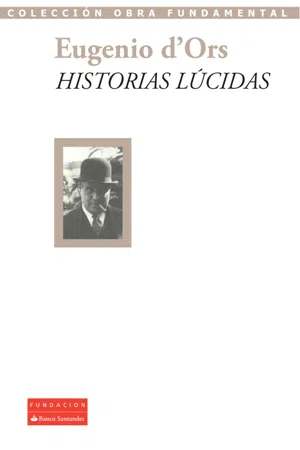I. ANNUNZIATA
PARA MÍ, Sijé fue una Voz, antes de ser un Cuerpo…
Voz, ni siquiera palabra. Hendió esta voz, en una tarde de verano y deslumbrada asfixia, el aire azul de la Riviera; y algo, dentro de mí, renació inmediatamente, en su calidad alada y en su fino clarín de anuncio, una semejanza con el sentido de aquellas figuras de pájaro, puestas por ciertos maestros de otrora, en aquellas tablas donde han representado a la Virgen ante el mensajero de la gozosa y temerosa Maternidad.
Como a la doncella del tronco de David, a mi corazón el aviso paralizaba, en el mismo momento que lo oía. Cerré los ojos, en vez de abrirlos. Ninguna curiosidad, ninguna impaciencia. Ninguna necesidad de esclarecimiento, ni siquiera de información. ¿Para qué averiguar, si, de repente, me había quedado seguro? ¿Para qué dilucidar, si me encontraba —al modo de quien, cuando avanzaba por un camino, cae— en presencia de la fatalidad de un hecho?
¡Sabios planes de viaje, hábiles cálculos de itinerario! He aquí alguien que se dirigió a una lejanía; mas ya avanza cambiando de ruta en un segundo hacia una profundidad. Estudió una topografía, especuló sobre fuerzas, horas, kilómetros… Ahora, empero, baja, como Dios quiere, no hacia un lugar, sino a un abismo.
Cerré los ojos, los mantuve cerrados, mientras el grito prolongó sus vibraciones al aire y hasta que empezó a ensancharlas dentro de mí.
Cuando los abrí, ya había aceptado.
El grito decía, en lengua italiana: Addio! ¿Para quién, el despido? Para mí la salutación. La Salutación Angélica. No Addio!, sino Ave.
¿En latín? En una lengua inmemorial. En el idioma oficial, que emplea el destino para sus órdenes supremas.
Para mí, Sijé fue una voz antes de ser un cuerpo… Se desquitó, más tarde.
II. RIVIERA
ATRÁS SE QUEDABA San Remo, durmiendo su borrachera de sol. Por hábito adquirido en invierno, el tren, a pesar de su alta categoría, se detiene —también ahora, en verano— en cada pueblecillo de la costa ligur. Parece que, con sólo hacerle una seña, descendería a detenerse igualmente ante cada uno de los «villinos», que se reparten la sombra sucinta de las palmeras, y a tomar por otras tantas estaciones cada uno de los rótulos inscritos en lápidas de mármol: «Miramare» o «Quisisana», «Nid Blanc» o «Villa Mimosa».
A la derecha, el mar ultramar. A la izquierda, avanza la ruta, estrecha y cálida, con un serpenteo perezoso, entre muros de quintas y pámpanos polvorientos, metalizados por los sulfatos. Se filtra en el aire el crepúsculo, como el café en la cafetera. Y diríase que el sol nos hace ver todas las cosas a través de lentes rojos, lilas o azules; así, en el fumoir del Carlton, de Cannes.
Otras extrañas sensaciones todavía. Alguna vena de perfume precioso suscita el de la madera lacada. Algún soplo de calor de la tierra, aterciopelado como un arpegio de órgano, en una iglesia, entre el incienso de los oficios. Una gota salobre, de pronto, sobre el dorso de la mano, sobre la lengua. El deslumbramiento de un kimono rojo o el deslumbramiento de una carne desnuda y tostada, junto a las olas, en el momento en que, precisamente, el tren se pone súbitamente a correr, como si le hubiese venido de pronto a las mientes, con punzada de remordimiento, su categoría oficial de direttissimo… Y, si la modorra de la hora de la siesta nos cerraba los ojos, estas fotosferas rosadas, a través de los párpados, casi doloridos, por la demasiada luz…
—Addio!
Esta vez, se ha parado.
III. CINCO —O SEIS— MINUTOS DE PARADA
ALASSIO, durante diecisiete siglos, ha sido un simple oscuro refugio de pescadores. Pero antes, cuando los romanos, ya había ganado mucha gloria, bajo el nombre de Albingaunum. Y ahora, parece querer superar el esplendor antiguo, con el doble juego de las estaciones —bañera veraniega para los italianos, invernal y helioterápica para los ingleses…—. No huelga, en estas páginas sobre el secreto de las vacaciones, consignar ese nuevo fenómeno de cultura, que ha hecho ganar al invierno el derecho a tener las suyas, como las tuvieron, primero, el verano, gracias al rigor de su período canicular; luego, la primavera, por la solemnidad, entre pagana y litúrgica, de las jornadas pascuales.
Hoy, en Alassio, como en el Lido, el traje de baño ha adquirido categoría de uniforme en las huestes de la libertad. Se lo conserva, más o menos mojado, sobre la desnudez del cuerpo, hasta las seis de la tarde, mal cubierto a veces por un albornoz o pyjama de los más vivos colores. Y, todavía, Alassio supera al Lido en ventaja de que tampoco a las seis de la tarde hay que ir por el smoking.
En maillot unicolor o bicolor, con o sin un cinturoncito de cuero, en caftan rosa, en pyjama naranja, en turbante polícromo, en sandalias, se acude —¡oh, tardes doradas de Alassio!— a la estación del ferrocarril, al paso del tren, si este llega allí, a la hora, ya clemente, en que empieza a caer la tarde. Se acude para despedir a los conocidos, y para echar a los desconocidos besos volantes, que se disparan como serpentinas de anónima ternura y se quedan colgados en las ventanillas y en las portezuelas del convoy, rodeando el cuello de todos los viajeros, que han asomado la cabeza y sus manos, agitadas también por un despido, sin personal predilección.
¿De veras, sin personal predilección?… ¿No se escoge siempre en la vida, aun entre las prisas más extremas, aun entre la masa o montón de lo totalmente ignorado? Cada viajero, ¿no ha encontrado, en el grupo risueño, casi carnavalesco, de la estación su novia de un minuto?… Entre los amigos de nuestra corta banda, apiñados de tres en tres a las ventanillas, ¿no han producido ya sendas cristalizaciones sutiles, cada una en torno del núcleo de un tipo de hermosura o de vivacidad?… Nuestro sabio amigo Fô —así llamado por el extremo orientalismo de su ciencia en filosofar y en vivir—, ¿no se lleva en la retina una imagen particular, socráticamente escogida entre esta antología de cuerpos de muchacho, friso expectante de quince bañistas, fundidos en bronce y que parecen hermanos, de puro simétricos?
—Addio!
La voz ha gritado una sola vez. Y el tren arranca ya, sin que hayamos discernido de dónde viene. Pero he aquí que, antes de dar dos giros de rueda, párase aquel de nuevo, como arrepentido. Tal vez el grito y su metálica, aguda, acerada limpidez lo han detenido, lo han paralizado a él también. Y no partirá, antes de haber entendido, en el grito, la Palabra y de haber captado, en la multitud, la Figura.
Entonces, la voz suena de nuevo. Articula, ya distinta, ya largamente:
—Addiiio!
Esta vez le acompaña —como a una fina saeta un rabo de plumas— la canción oportuna, delgada, espesa, aterciopelada, enternecedora, ridícula, acariciante, de un amanerado acordeón.
Estamos —ahora ya de veras— en Italia. Nos saludan —el Addio era, sí, un Ave— Italia y las Vacaciones.
IV. NACH ITALIEN!
CANTO DEL ACORDEÓN, lento, insidioso, todo voluta y espirales, todo gemidos y deseos inexpresados —canto del acordeón, que acaricias el oído, como al olfato, en el parque, el olor a gardenias—, ¿qué tiene este canto vulgar, conocido tantas veces, mofado tantas veces?… Qué tiene, no lo sé; algo que a un tiempo le absuelve y le imbuye los más sutiles venenos. Algo italiano y, a un tiempo, lejano, aun aquí, algo en que los ojos se nos nublan y sentimos latir en el cuello la sangre de un corazón —que, por ventura, no es el nuestro siquiera.
Volvemos a oído, en la estación de Alassio, y, de tantas veces en la vida —tabernas de suburbio barcelonés, noches de verano en la Barceloneta, verbenas de Chamberí, vagabundeos por la Provenza, callejuelas de los puertos del Havre, de Amberes, Ámsterdam, altos chalets del Tirol entre la nieve, madrugadas del barrio de la Boca en Buenos Aires, siestas del Trópico, a bordo, en el puente que cae encima del compartimento de los emigrantes, jardines de Granada, cortejos de estudiantes entre las brumas del mar del Norte…—, de tantas veces en que el sentir conoció la miel bastarda de esa caricia, la última era en Schafberg-Alpe, una tarde gris y muy corta, pronto vuelta noche a fuerza de brumas, levantadas desde las soledades del Sankt Wolfgangsee.
Unas familias de pastores vinieron aquel día a recogerse con nosotros; y, hora de cena, nos partimos —mientras, en lo oscuro, caía la primera precoz nevada, anticipada casi dos meses a las del día de San Francisco— el pan y la cerveza de la amistad; el pan y el queso y la tortilla de confituras. No cambiábamos muchas palabras porque nos entendíamos bastante mal; pero cambiábamos canciones. Ellos, después de veinte variantes de su Pfaund folklórico, sacaron de no sé dónde una armónica y un acordeón. La voz de la armónica se dio pronto por vencida; pero la del acordeón siguió suspirando y sollozando toda la velada. Y si el hostelero nos cortaba las luces, la de la luna, que vino a salir al fin, entró silenciosa, curiosa, por las ventanas, tan grandes.
Pasada la medianoche, y aunque el mozo de remangados brazos —que cedían al impulso expansivo del reptil del acordeón o lo domaban— no había cesado en su juego —obstinado concertista, silencioso, tal vez borracho—, nosotros nos despedimos y, movidos por no sé qué extraño impulso, quisimos dar a entender a nuestros amigos los pastores que no sólo nos marchábamos a dormir, sino para siempre; debiendo, en efecto, partir el día siguiente, por la mañana… «y ¿adónde se van ustedes?», nos preguntaron ellos. «Vamos a Italia», contestamos. Y el del acordeón, rompiendo su cansado silencio, con los ojos azules súbitamente inundados por extraño y tierno fulgor:
—Ach, so, nach Italien…!
Una visión del Sur debió pasar por allí dentro; y, acaso, entre las nieves, un fugaz ensueño fingió los palacios blancos, con los Marmorbilder, de Mignon, en la canción goethiana. Todo el Sensucht germánico por el viejo mundo clásico y meridional animó de una previa nostalgia y de una especie de envidia el alma de aquellos hombres que no lo conocían —que no iban a conocerlo nunca, a menos que un día el país tuviese de nuevo un Emperador y este Emperador quisiese de nuevo la guerra…—. «Nach ltalien —hacia abajo, hacia Italia, hacia la libertad y la luz—. Dahin, dahin!» Allí, donde florecen el limonero y la perfección.
Aquella noche, a través de los delgados techos y paredes de madera, todavía oímos largo tiempo la voz, ahora asordinada, del acordeón elegíaco. Al alba, que amaneció indecisa y llorosa, cuando preparábamos la partida, nos compareció — probablemente no habría dormido— el mozo músico, para proponernos si le queríamos llevar, que él haría a nuestro lado cualquier cosa.
—He servido, en el ejército, bajo tres Emperadores —encarecía, como decisiva recomendación personal.
—No pudo ser. Y, mientras nuestros dos coches se alejaban, camino del lago y de las ciudades, volvimos, todavía, a oír en lo lejano, en lo vago, entre la niebla, aquel suspiro musical, aquel lento sollozo.
Nosotros, empero, amigos míos, estamos ya en Italia. Una estrofa de nuestra vida se ha cerrado en la rima cálida que la nueva canción del instrumento plebeyo otorga a la rima fría del Alpe solitario. Ahora se abre otra estrofa.
Otra estrofa anunciada por el grito vibrador de Sijé.
V. LAS ETAPAS MONÓTONAS
… MAS, ENTRE CANCIÓN Y CANCIÓN —entre Schafberg-Alpe y Alassio—, nuestro grupito viajero, nuestra fina cofradía de amistad, había conocido un período, bastante soso, en la ruta hacia el Sur; un período de peregrinación por grandes hoteles y palaces, principalmente entre los lugares de turismo más reputados de la república helvética y de la Francia alpina.
Lo de Nach Italien era la expresión anticipada de un fin. Este, en realidad, no podía lograrse sin ciertas hábiles gestiones de preparación en que familia de sangre o de alianza y las relaciones mundanas iban siendo sembradas en hospedajes sucesivos. Así se clasificaba y cohesionaba la reducida cohorte, limitándola a los merecedores, a los adherentes al espíritu y a ritos de nuestra misteriosa —¡para nosotros, tan clara!— cofradía; y favorecidos por la masculina facilidad de moverse con el mayor desembarazo y la más exquisita despreocupación, a través de la geografía y de la aventura.
Cuaresma gris, la que había precedido a nuestra azul Pascua. ¡Aquellas jornadas de mundanismo forzado, aquel calvario de aburrimiento a través de los mejores albergues!… La llegada, siempre la misma. Firmada la cedulilla de recepción, dada la orden de subir los bultos al cuarto, con pereza de llegarse uno mismo a verlo, sabiéndolo de antemano tan igual a los otros, tan semejante a todos —horriblemente limpio, tan brillante en cobres y caobas, tan cómodo, tan vulgar, tan bien servido por aguas y timbres, pero con una iluminación eléctrica tan mala y tan mal distribuida—, ¿cómo no iba a preferir nuestro cansancio el quedarse derrumbado en una butaca del hall —también idéntico a todos los demás halls— y pedir algún bibistraje, que ya se ingeniaba, cada uno con la competente colaboración del barman, para que —¡esto siquiera!— tuviese un sabor un poco imprevisto?
En caso así, yo me acuerdo siempre de nuestra amiga la duquesa, cuyo nombre ha andado mezclado, sin culpa suya, a tantos pasos recientes de la crónica judicial europea. Me acuerdo de Laurencia y de su confesión en una noche de junio.
—Mi ideal consiste en vivir, sin interrupción, en los grandes hoteles. Sólo en ellos mi alma se liberta de una sorda sensación de angustia… No: ninguna nostalgia experimento en ellos de la casa, del rincón propio. Si no fuese por mis hijos y por su educación, ni siquiera tendría este amago de domicilio que poseo en Madrid… Dos cuartos en algún ilustre caravansérail cosmopolita; y, en uno de estos cuartos, media docena de trapos y media docena de cacharros míos que pueda instalar en menos de media hora. Esto me basta.
Un matiz de sensibilidad muy moderno traducían estas palabras de nuestra admirable viajera. Pero no todos somos así…
VI. DONDE SIGUE LA EVOCACIÓN DEL INTERMEDIO ABURRIDO
HAY QUIEN, a régimen de Palaces y Edenes, llega a tal desesperación, que sólo alcanza a soportarlo en curso de ruta y por lo que dura esta. Quien, al llevar ya cinco jornadas de almorzar y comer y merendar con música, vendería su alma al diablo, a cambio de tres cuartos de hora de lenta masticación en silencio, en su living-room tenebroso y junto a su fuego de leña encendida.
¡Náuseas, también, de esta arquitectura de los grandes hoteles, con su inevitable monotonía, su insolencia aplomada, que se yergue ya en todos los países del mundo y los vulgariza, degrada y atonta, enarbolando en el centro o en la cima de ellos el estandarte de la opulencia tarifada! ¡Castigo de los halls uniformes con sus treilles verdes y los butacones bajos y las mesitas y los ceniceros de las mesitas y los fósforos de madera en los ceniceros! ¡Desaliento de las «cartas» del restaurante y de sus «listas de vinos», con el precio impreso, enmendado con un aumento manuscrito y una raya prohibitiva, precisamente sobre los títulos que uno iba a escoger!
Luego, la clientela. ¿De dónde ha salido toda esa humanidad, casi subhumanidad, esa pululación de antropoides, cínicos y danzantes, que parece haber devorado, para quedar dueña del mundo, a todas las habituales figuras, características de semejantes hospicios, cuando los días de anteguerra? A todas, menos a una. Menos, justamente, a la que hoy nos impacienta más. A aquella figura femenina solitaria —ni siquiera misteriosa—, extraña nada más; y que ya andaba por ahí —¡juraríamos que es la misma!— hace quince, hace veinte años. Ni faltó tampoco cuando la guerra, cuando la trasguerra y el año 23 y el invierno pasado. La vimos en Biarritz, en Trouville, en Schwenningen, en Évian, en Granada, en Capri, en Karlsbad, en Stresa, en Ischl, en El Cairo y en el Cuerno —¡en el Cuerno de Oro!…—. En el escritorio de los hoteles, en la terraza de los casinos, en el muelle de los paquebotes, su vestido, aunque siempre a la última moda, parece no haber cambiado. Ni siquiera la corta melena y las gafas de concha han podido darle novedad. Ni sus rodillas, que hubiéramos jurado conocer ya en 1913…
Ahora, al salir de pronto del salón vacío, ha dejado abandonado junto al cenicero, donde humea la colilla del vigésimo cigarrillo de su tarde, el libro que leía. ¿Para qué nos serviría la indiscreción de levantarnos y acudir subrepticiamente a mirar el título?
También el libro es, sin duda, el mismo que ya estaba leyendo en 1913.
VII. DONDE SE TERMINA Y DESVANECE
LA EVOCACIÓN DEL INTERMEDIO ABURRIDO
EL RECUERDO quedaba también atrás, de esas tardes de Palaces, cuyo ritmo y escenario monótonos hubo que atravesar durante una quincena. De aquellas tardes que palidecían muy dulcemente sobre el lago o en la curva de un escote entre dos montañas.
Al tiempo en que la figura extraña —pretensiones de Mujer Fatal, apariencias sólo, Bicho Raro— se retiraba, dejando el libro cerca del cenicero, otros huéspedes iban acudiendo a la terraza en corrillos cortos. Y cada corro se apoderaba de una mesita, donde, sin esperar al fin del crepúsculo, las manos se adelantaban sobre los manteles, y dando vuelta a la minúscula llave, desvelaban las llamas dulces al abrigo de las pantallas fresa. Las pantallas, que también fueron tan encantadoras hasta que fueron tan conocidas.
Y aquí están, igualmente, todos, los conocidos de toda la vida. La vieja de fealdad inconcebible y joyas monstruosas. El gordo calvo, de cara insolente, encuadrado por unas anacrónicas patillas magiares. El mancebo demasiado blanco, con ropas demasiado laxas, el ojo inerte, como una redonda piedra azul… Aquí están todos; y van a pedir aquel té y a fumar aquellos cigarrillos.
Maniobraban los camareros y el maître o Herr Ober se prepara a oficiar en los vagos menesteres de su parásita importancia. Entra un negro vestido de colorado. El primer suspiro de un violín se ha exhalado, impar, tras de unas plantas verdes, al lado mismo de mi cabeza.
Huyamos…
La huida nos llevaba hasta el Mediodía, después de habernos llevado hasta la Amistad. Ahora el tren venía de San Remo y los que en él viajábamos éramos todos hombres y amigos, y buenos mundanos, de vuelta de todos los prestigios del vivir cosmopolita, dicho moderno.
Ahora, a medida que el tren avanzaba Italia abajo, el recuerdo de las horribles jornadas instrumentales se desvanecía. Entrábamos en el espectáculo de un mundo nuevo —que es precisamente el más viejo mundo—; el mundo próximo, quizá, al Paraíso originario, al son meloso de un aire cualquiera de acordeón.
VIII. INCIPIT VITA NOVA
¡CANTA, ACORDEÓN! El mundo es nuevo. El mundo es nuevo y está desnudo, porque el grito de Sijé lo acaba de sacar de la nada.
Lo ha sacado, fresco y virgen, pero ya adornado con las joyas de todas las culturas. Estas joyas son a estilo de Italia. Son a estilo de Europa, a estilo de historia y de aristocracia. Pero nada de esto quita la desnudez, ni la apaga. Sólo la vuelve inteligente y la ornamenta.
Goethe lo dijo un día, en una llegada así, en una llegada a Roma, metrópoli de toda fina antigüedad: Endlich, Ich bin geboren! «¡Al fin he nacido!»
Nacemos nosotros, bajo el signo de Sijé, como se nace bajo el signo de una estrella. Atrás quedaron las jornadas morosas de nuestra Cuaresma de diversión mundana y forzosa, mercantilizada y automatizada en los Palaces. Más atrás todavía, la vida normal y afanosa, los domicilios, los trabajos...