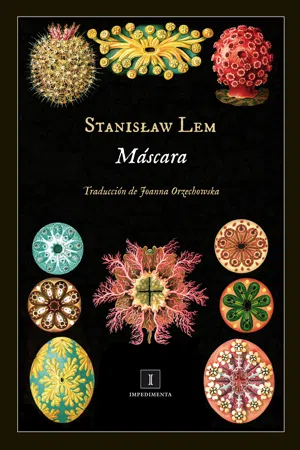![]()
Máscara
Stanisław Lem
Traducción del polaco a cargo de
Joanna Orzechowska
![]()
Nota a la edición
Todos los relatos recogidos en este volumen, inéditos en castellano, fueron publicados en 1996 por la editorial polaca Interart, y en 2003 por la editorial Wydawnictwo Literackie, como el tomo 23º de las Obras completas de Stanisław Lem. La selección y la edición se dejaron al cuidado de Jerzy Jastrzębski.
Según Jastrzębski, Stanisław Lem era un perfeccionista obsesivo, y siempre intentaba reorganizar sus relatos, rehacerlos y completarlos aprovechando las sucesivas reediciones de sus obras. Los editores polacos de Lem, por su parte, históricamente organizaron su obra en ciclos (Relatos del piloto Pirx, Ciberíada, Vacío perfecto, Magnitud Imaginaria, Diarios de las estrellas, El invencible…), pero, tras las sucesivas selecciones, siempre dejaban fuera una serie de relatos que, temáticamente o bien por su extensión, no encajaban en dichas recopilaciones. Relatos que, sin importar su calidad y su trascendencia, se hurtaron durante años a los lectores de Lem.
Precisamente son estos los relatos que se recopilan en el presente volumen, Máscara. Trece relatos muy diversos en cuanto a temática y sensibilidad (desde la jocosa y grotesca parodia de «La invasión de Aldebarán», pasando por la tenebrosa pesadilla de «La oscuridad y el moho» y el visionario relato prospectivo que es «Invasión», hasta culminar en la más sorprendente de las piezas del volumen, la compleja y filosófica parábola de «Máscara», de la que el libro toma su título), pero también en lo que se refiere al momento de su concepción. Así, «La rata en el laberinto» fue escrita en los inicios la andadura literaria de Lem, en 1957, mientras que «La colchoneta» se remonta a mediados de los años noventa del pasado siglo, ya sobrepasada con creces la etapa de madurez de su autor, que ya era una figura consagrada dentro y fuera de su país.
En concreto, «La rata en el laberinto» fue publicado en la edición original de Dzienniki gwiazdowe (Diarios de las estrellas, 1957). Tal versión fue posteriormente alterada por los editores de Lem, por lo que el relato en cuestión nunca llegó al lector en castellano. «Invasión», «El amigo», «La invasión de Aldebarán», «Moho y oscuridad» y «El martillo» aparecieron en 1959 en el volumen Inwazja z Aldebarana (La invasión de Aldebarán), inédito en español. «La fórmula de Lymphater» fue publicada por primera vez en Księga robotów (El libro de los robots) en 1961, volumen también inédito en nuestro idioma. Cabe indicar que el texto venía precedido de la inscripción «De las memorias de Ijon Tichy», lo cual sugiere que se trataba de la continuación de uno de los dos ciclos publicados bajo el nombre de Diarios de las estrellas. Igualmente inédito en castellano es el volumen Noc księżycowa (La noche de luna, 1963), del que se extrae «El diario». En cuanto a «La verdad», apareció en el volumen Niezwyciężony i inne opowiadania (El invencible y otros relatos), de 1964, del que nosotros solo conocemos el relato que da título a la obra. «Máscara» y «Ciento treinta y siete segundos» fueron publicados en Maska (Máscara), en 1976. «El acertijo», por su parte, apareció en el volumen Pożytek ze smoka (Sacar provecho de un dragón, 1993), mientras que «La colchoneta», relato con el que se cierra la presente recopilación, fue publicado en 1996 en Zagadka (El acertijo, 1996).
Se puede decir que aunque, aparentemente, la selección de los relatos recopilados en Máscara no se rige por ningún criterio específico, pronto tal juicio se revela engañoso, pues existe un indudable hilo de afinidad entre los trece relatos reunidos aquí. Temas y motivos que inciden en las preguntas más profundamente arraigadas en la obra de Lem y en las ideas filosóficas que durante décadas regresaban una y otra vez a su producción: la visión de la Naturaleza como una incansable creadora de nuevos y diversos seres, la elucubración sobre los nuevos tipos de inteligencia, la libertad como utopía, los límites de la bioingeniería o la inteligencia artificial.
Máscara, asimismo, constituye una excelente oportunidad para el lector en castellano de recuperar en su más brillante expresión a uno de los autores más radicales, visionarios e influyentes de la reciente literatura europea, y uno de los pocos escritores que siendo de habla no inglesa ha alcanzado fama mundial en el género de la ciencia-ficción. Un autor con mayúsculas, de culto, que merece la pena elevar a los altares de la literatura más seria, por encima de géneros y de etiquetas.
Los editores
![]()
Máscara
![]()
La rata en el laberinto
Coloqué en los estantes las carpetas que contenían los informes de los experimentos y cerré el pequeño armario. Colgué la llave en una escarpia y me acerqué a la puerta: mis pasos resonaban con fuerza en aquella bochornosa quietud. Cuando extendí la mano hacia el picaporte, escuché un ligero susurro, alcé la cabeza y me detuve.
«La rata», se me pasó por la cabeza, «la rata se ha escabullido de la jaula. Es imposible…»
De un solo vistazo, podía abarcar el laberinto desplegado sobre las mesas, pero los sinuosos pasillitos que se entrecruzaban bajo la cubierta de cristal estaban vacíos. Pensé que debía de tratarse de una ilusión, pero no me moví de mi sitio. De nuevo, escuché un rumor procedente de la ventana. Era evidente que unas uñas arañaban el cristal. Me di la vuelta y me agaché de golpe para mirar debajo de las mesas; nada, seguía sin haber nada. Sin embargo, volví a escuchar aquel murmullo, vago e insistente, pero esta vez supe que venía del otro lado, de detrás de la estufa. Eché a correr y, cuando llegué junto a ella, me quedé quieto. Entonces fui girando despacio la cabeza hacia un lado, mirando de soslayo. Silencio. Por segunda y por tercera vez, aquel ruido se dejó escuchar, pero en esta ocasión venía desde el lado opuesto. Aparté con brusquedad las mesas, pero allí tampoco había nada. A pocos centímetros de mi cabeza, un sonido como de madera roída. Inmóvil como una estatua, observé la habitación. De pronto, tres o cuatro ruidos fuertes restallaron en el silencio, sobre aquel constante murmullo que continuaba reverberando bajo las mesas. Un escalofrío de repugnancia me recorrió la espalda.
«Bueno, no tendrás miedo de las ratas ahora, ¿verdad?», me reprendí.
De pronto, dentro del armario que acababa de cerrar, distinguí el enérgico rechinar de unos pequeños dientecillos, así que me abalancé contra la puerta, frenético: tras ella algo blando se agitaba inquieto. Tiré del cierre y una maraña de pelo gris chocó directamente contra mi pecho. Ahogado por un miedo espantoso, sin aliento, presa de un asqueroso calambre en la laringe, me desperté a duras penas, como si para hacerlo tuviese que levantar una pesada lápida con las manos desnudas.
El coche estaba a oscuras. Apenas conseguía distinguir el perfil de Robert bajo la verde luz del cuadro de mandos. Este se echó hacia atrás relajado y cruzó los brazos sobre el volante: un gesto, supuse, que le debió de copiar a algún conductor profesional.
—¿Qué pasa contigo? Parece que te cuesta aguantar sentado, ¡eh! Tranquilo, ya estamos llegando.
—El calor que hace dentro de esta lata es sofocante —murmuré mientras bajaba la ventanilla y exponía la cara al fresco viento del exterior. La oscuridad se fue quedando atrás, y tan solo el tramo de carretera que teníamos delante vibraba a la luz de los faros. Íbamos a toda pastilla.
Una curva, luego otra: haces de luz abrían calles alargadas entre los troncos de los altos pinos. Las señales que indicaban los kilómetros brotaban de la oscuridad y se perdían en ella como si fueran pequeños y blancos fantasmas. De pronto, se terminó el asfalto. El Chevrolet comenzó a saltar sobre los baches y se embaló, danzando a través del estrecho camino forestal. Se me puso la piel de gallina al pensar que podríamos toparnos con algún tocón aún sin arrancar, pero no dije nada. Poco a poco, el bosque se fue haciendo menos espeso a ambos lados de la calzada: habíamos llegado a nuestro destino. Como era de esperar, Robert no desaceleró al borde del claro y frenó en seco justo delante de la pálida tela de nuestra tienda de campaña. Del frenazo, casi se lleva por delante las estacas que tensaban las cuerdas. Quise regañarlo por aquella insensatez, pero recordé que era nuestra última noche juntos y me contuve.
En el apartado de correos de Albana, a Robert le esperaba la noticia de que debía volver a la redacción en dos días, el tiempo necesario para recorrer los casi mil kilómetros de distancia que separaban Ottawa del lugar donde estábamos acampados: había que ir en coche hasta Albana, más tarde había que coger un barco y luego volver a la autopista. Robert me propuso que me quedara solo allí hasta finales de septiembre, tal como teníamos planeado, y yo, por supuesto, me negué.
Nada más abandonar el pueblo aquella misma tarde, no bien salimos a la autopista, ya habíamos atropellado un conejo. Era el único animal salvaje, sin contar las truchas, que habíamos podido incluir en nuestro botín de cazadores. Lo metimos en el coche y cuando llegamos a la tienda nos dispusimos a preparar la cena. El conejo era viejo y duro, por lo que tardamos mucho en asarlo; a medianoche conseguimos hincarle el diente. La lucha con aquella carne correosa disipó un poco el ambiente fúnebre que reinaba entre nosotros, y, ayudados por la cerveza que guardábamos en el maletero para las ocasiones especiales, como aquella, acabamos relajándonos. De repente, Robert se acordó de los periódicos que habíamos traído del pueblo y fue a buscarlos al coche. La mortecina hoguera apenas iluminaba nada, así que encendió uno de los faros.
—¡Apaga eso! —grité.
—Un momento —dijo, y desplegó las enormes páginas de uno de los periódicos.
—No mereces permanecer en este lugar tan respetable —le dije, encendiendo la pipa—. Eres demasiado burgués. Punto.
—Será mejor que escuches.
Robert se inclinó sobre el periódico.
—¿Te acuerdas del meteoro sobre el que escribieron la semana pasada? Ha vuelto a aparecer.
—Mentira.
—En absoluto, escucha —dijo. Y se dispuso a leer en voz alta:
Hoy por la mañana [el periódico era del día anterior], el misterioso meteoro se acercó a la Tierra por tercera vez y, al entrar en las capas superiores de la atmósfera, se calentó en extremo para, posteriormente, apagarse a medida que se alejaba. Durante la conferencia de prensa ofrecida en Toronto, el profesor Merryweather, del observatorio astronómico local, desmintió la versión difundida por la prensa estadounidense, según la cual se trataba de una nave espacial que daba vueltas alrededor de nuestro planeta antes de realizar un hipotético aterrizaje. «Se trata de un simple meteoro», declaró el profesor, «un meteoro probablemente atraído por la gravedad terrestre, que se ha convertido en una especie de nueva luna y que gira alrededor de nuestro planeta describiendo una órbita elíptica.» Contestando a la pregunta de nuestro corresponsal —sobre si era razonable esperar que el meteoro cayese sobre la Tierra—, el profesor Merryweather respondió que no se podía descartar tal extremo, ya que al aproximarse a la Tierra, con cada vuelta que daba, el meteoro era sometido a una brusca desaceleración a causa de la fricción con la atmósfera terrestre. El asunto, en el que trabajan numerosos laboratorios, será aclarado en breve…
»Y aquí tengo los periódicos de los Estados Unidos de hace tres días. ¡Hay que ver la que se ha montado!: «Se acerca nave estelar»; «Cerebros electrónicos traducirán el idioma de los seres desconocidos»; «Huéspedes procedentes del Cosmos…». Bueno, bueno —añadió con un toque de remordimiento—, y yo, mientras tanto, perdido en el bosque.
—Pero si no es más que un cuento —dije—. Apaga las luces y tira eso a la bolsa para reciclar.
—Pues sí, se ha acabado eso de fantasear…
En la penumbra, Robert regresó a la hoguera, que se había convertido ya en un montón de ascuas rojas, y añadió unas cuantas ramas secas. Cuando comenzaron a prender, se sentó en la hierba y dijo en voz baja:
—Pero… imagina que fuera una nave de verdad… ¿Por qué te ...