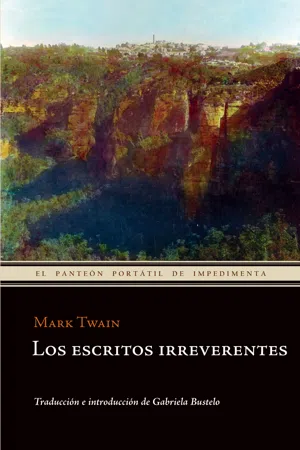![]()
Los escritos irreverentes
![]()
Las cartas de Satán desde la Tierra
![]()
Las cartas de Satán
Carta 1
Este es un lugar extraño, un lugar extraordinario e interesante. En casa no hay nada que se le parezca. Las personas están todas locas y los demás animales también. La Tierra está loca, como la mismísima Naturaleza, que también lo está. El Humano es una curiosidad maravillosa. En el mejor de los casos, es una especie de ángel de grado inferior bañado en níquel; en el peor de los casos, es un ser inefable, inimaginable. Pero desde el principio hasta el final y siempre, es un sarcasmo. Sin embargo, ingenuamente y con toda sinceridad, se llama a sí mismo, «la obra más noble de Dios». Esto que os digo es verdad. Y no es una idea nueva en él; sino que la repite desde tiempos inmemoriales, tanto que ha acabado por creérsela, sin que nadie en toda su raza sea capaz de reírse de ella.
Es más, si me permitís alargarme un poco, el humano se considera el animal preferido del Creador. Está convencido de que el Creador no sólo está orgulloso de él, sino que le quiere, que tiene pasión por él y que se pasa las noches en vela, rendido de admiración, sí, vigilándolo y manteniéndolo fuera de peligro. Cuando reza, está convencido de que el Creador le escucha. ¿No es una idea pintoresca? Llena sus oraciones de halagos torpes, burdos y floridos, persuadido de que el Creador se sienta y ronronea de placer al oír tales extravagancias. No pasa un día sin que rece para pedir socorro, favores y protección, siempre con optimismo y confianza, aunque ninguno de sus ruegos haya recibido respuesta jamás. La afrenta diaria, la derrota constante, no le desaniman, pues sigue rezando como si nada. Hay algo casi hermoso en esta perseverancia. Pero permitidme que me exceda algo más. ¡El humano cree que va a ir al cielo!
Al fin y al cabo, tiene unos maestros asalariados que se lo dicen. Como le dicen que hay un infierno de hogueras eternas al que irá si no cumple los Mandamientos. ¿Y qué son los Mandamientos? Pues toda una curiosidad. Ya os hablaré de ellos más adelante.
Carta 2
«Nada os he dicho sobre el Humano que no sea verdad.» Os ruego que me perdonéis si repito ese comentario aquí y allá en estas cartas. Quiero que os toméis en serio todo esto que os cuento y creo que si vosotros estuvierais en mi lugar y yo en el vuestro, necesitaría ese recordatorio de cuando en cuando para evitar que flaqueara mi credulidad.
Lo cierto es que todo lo relativo al ser humano le resulta extraño a un inmortal. No ve nada como lo vemos nosotros. Su sentido de la proporción es muy distinto del nuestro y su escala de valores es tan diferente en todo, que pese a nuestra gran capacidad intelectual, no es probable que ni el más dotado de nosotros consiga comprenderla jamás.
Por ejemplo, he aquí una muestra: el humano ha imaginado un Cielo, pero privándolo de la delicia suprema, el éxtasis que ocupa el primer lugar en el corazón de todos los individuos de su raza —y de la nuestra—: ¡la relación sexual!
Es como si a un ser moribundo y perdido en un desierto calcinado se le presentara un salvador diciendo que le iba a conceder todos sus deseos salvo uno, ¡y eligiera quedarse sin agua!
Su cielo es como él mismo: extraño, interesante, asombroso, grotesco. Os doy mi palabra, no hay en ese lugar ni una sola característica que el humano valore realmente. Consiste —absoluta y totalmente— en diversiones que, importándole poco menos que nada aquí en la Tierra, cree que le gustarán en el Cielo. ¿No es curioso? ¿No es interesante? No penséis que exagero, pues no es así. Os voy a dar más detalles.
La mayoría de los humanos no canta, pues en general no saben cantar ni están dispuestos a quedarse donde haya otros cantando, si esto se prolonga más de dos horas. Tomad buena nota de ello.
Sólo unos dos humanos de cada cien son capaces de tocar un instrumento musical, y apenas unos cuatro de cada cien tienen deseo alguno de aprender a hacerlo. Que os quede claro.
Muchos humanos rezan, pero a pocos les gusta hacerlo. Algunos rezan largo y tendido, mientras el resto toma el camino más corto.
Más humanos van a misa de los que quieren ir.
Para cuarenta y nueve de cada cincuenta humanos, el domingo es un aburrimiento verdaderamente tremendo.
De todos los humanos que van a misa el domingo, dos tercios se hartan cuando el sermón está a medio acabar y el resto antes de que acabe.
El momento más feliz para todos ellos es cuando el predicador alza las manos para dar la bendición. Se escucha entonces un murmullo de alivio que recorre la iglesia, cargado de la más sincera gratitud.
Toda nación desprecia al resto de las naciones.
Toda nación tiene antipatía a las otras naciones.
Todas las naciones blancas sienten aversión por las naciones de color, sea cual sea éste, y las oprimen cuando pueden.
Los humanos blancos no se asocian con los humanos negros, ni se casan con ellos.
Les tienen prohibido entrar en sus colegios e iglesias.
El mundo entero odia a los humanos judíos y sólo los tolera si son ricos.
Os ruego que toméis buena nota de todos estos detalles.
Más aún. Los humanos que están en sus cabales odian el ruido.
Todos, cuerdos o dementes, quieren tener variedad en su vida. La monotonía les hastía rápidamente.
Cada humano, según el equipamiento mental que le haya tocado en el reparto, ejercita el intelecto a todas horas, constantemente, práctica que constituye una parte enorme, apreciada y esencial en su vida. Desde los intelectos inferiores hasta los más dotados, todos poseen alguna destreza que les da un enorme placer probar, demostrar y perfeccionar. El pillo que supera a su compañero en los juegos se aplica a ellos con tanta diligencia y entusiasmo como el escultor, el pintor, el pianista, el matemático y demás. Ninguno de ellos podría ser feliz si se pusiera en entredicho su talento.
Pues bien, ahí tenéis los hechos. Ahora sabéis de qué disfruta la raza humana y de qué no. Curiosamente, sus gentes han inventado un Cielo sacado de la nada. ¿A que no adivináis cómo es? Ni en mil quinientas eternidades seríais capaces de averiguarlo. La mente mejor dotada que conozcáis, o al menos que conozca yo, no lo conseguiría ni en cincuenta millones de eones. Pues bien, os contaré cómo es.
1) En primer lugar, fijad vuestra atención en el hecho extraordinario con que comencé. Es decir, que el ser humano, igual que nosotros, los inmortales, sitúa la relación sexual muy por encima del resto de los placeres, ¡pero la ha dejado fuera del Cielo! La sola idea del sexo le excita; la oportunidad de practicarlo le enloquece. En semejante estado es capaz de arriesgar la vida, el honor, todo —hasta ese Cielo suyo tan peculiar— para aprovechar la ocasión de alcanzar el clímax. Desde la juventud hasta la mediana edad, hombres y mujeres aprecian la cópula por encima de todos los demás placeres juntos, pero sucede lo que os vengo diciendo: no lo han incluido en el Cielo, donde la oración ocupa su lugar.
Sin embargo, pese a la importancia que le conceden, es tan pobre como el resto de los llamados «placeres». En el mejor y más prolongado de los casos, el acto es tan breve que no os lo podéis ni imaginar, como inmortales que sois, claro está. En cuanto a la repetición, el acto humano es muy limitado. ¡Ay, cuán por debajo queda del concepto inmortal! Nosotros, que lo prolongamos durante siglos con todos sus supremos placeres intactos, jamás podremos entender ni compadecer adecuadamente la terrible pobreza de estas gentes respecto a un valioso don que, tal como nosotros lo disfrutamos, convierte el resto de las posesiones en algo tan trivial que ni merece un inventario.
2) En el Cielo humano, ¡todo el mundo canta! Quien no cantaba en la Tierra, canta allí. Quien era incapaz de cantar en la Tierra, sabe hacerlo allí. Este canto universal no es corto o esporádico, ni se ve aliviado por intervalos de silencio, sino que sigue todo el día, y todos los días, durante doce horas seguidas. Y todos se quedan a oírlo, mientras que en la Tierra el sitio correspondiente se habría vaciado en dos horas. En el Cielo sólo se cantan himnos. Mejor dicho, un solo himno. Las palabras son siempre las mismas, en número sólo son una docena; no hay rima, no hay poesía: «¡Aleluya, aleluya, aleluya, Dios Señor del Cielo! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Sí! ¡Bum! ¡Aaaah!».
3) A todas éstas, cada uno tiene su arpa —¡los millones y millones de humanos que son!—, aunque cuando estaban en la Tierra ni veinte de cada mil sabían tocar un instrumento, ni tenían el menor interés en aprender.
Imaginaos el estruendo de un huracán ensordecedor. ¡Millones y millones de voces gritando juntas! ¡Millones y millones de arpas rechinando los dientes a la vez! Decidme: ¿No es siniestro, tremebundo y espantoso?
Pues resulta que es un acto de alabanza. ¡Un elogio, un halago, una adulación! ¿Os preguntáis quién estará dispuesto a soportar este extraño halago, este elogio enajenado? ¿Y quién no sólo lo soporta, sino que lo aprecia, lo disfruta, lo pide, lo exige? Pues contened la respiración.
¡Es Dios! El Dios de esta raza, quiero decir. Sentado en su trono, con su corte de veinticuatro ancianos y demás dignatarios, pasea la mirada sobre sus m...