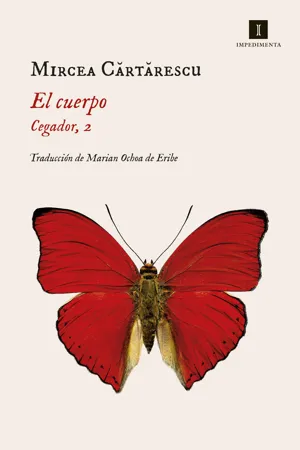He cerrado la puerta del salón, he cerrado también la puerta de mi habitación y, por fin, reina el silencio. Aunque ahí fuera no aúllan solo los tranvías. Al cruzar la habitación hacia la máquina de escribir he visto de refilón mi cuerpo en la banda alargada del espejo del baño. Podrías echarle a este cuerpo, tal vez, cuarenta años, aunque tiene solo treinta. La ropa que viste (un jersey azul, burdo, con un agujero en la axila que deja ver la camiseta interior, unos viejos pantalones de pana, de color marrón claro, con rodillas cedidas y desgastadas, unos calcetines por los que asoman —más en el derecho y solo la uña en el izquierdo— los pulgares) lo carga de espaldas e impide tocar la piel, todavía suave y caliente, de debajo, los pezones ásperos, las axilas con su maraña hirsuta, el vientre pálido, los muslos peludos. El rostro, que me resulta más extraño que nunca, lo puedes captar en un instante: menudo y afilado, moreno, ojos negros, extraños pero no obsesivos, diferentes pero indiferentes, uno húmedo, castaño, brillante bajo el arco elevado de la ceja, el otro, apagado y oscuro. Pero su asimetría no se percibe como tal, sino que se extiende al resto de la cara, tal vez del cuerpo entero, así que, si contemplaras solo un momento este cuerpo experimental, desnudo y anestesiado, mantenido con vida gracias a unos tubos y agujas, podrías pensar, tal vez, que su asimetría, su inadecuación, su imposibilidad, que conducen a la catástrofe y a la infelicidad, proceden de una enfermedad trágica, de una deformación cifótica. ¿No tiene acaso un sexo monstruosamente largo? ¿El ombligo prominente como un ojo de Shiva? ¿Las orejas como hojas de col? ¿Una pierna afectada por la poliomielitis? Es imposible saberlo, y no porque no tengas una capacidad de observación suficientemente desarrollada (distingues, de hecho, bastante bien los hombres de las mujeres y los niños de los gatos), sino porque no te interesa, hipócrita lector, el desastre y la desgracia de mi cuerpo. Unos ojos demasiado grandes en un rostro triangular, unos labios austeros bajo el bigote, la barbilla firme de una persona solitaria. El cabello enredado, no demasiado limpio, con escamas de caspa. El cuerpo delgado y menudo, con la piel sin embargo muy caliente, el sexo con la cabeza morada, la ropa ajada… Esto se ve, esto ve «se» en el espejo. «Se» inventa en las aguas del espejo al escurrirse por la habitación como un desagradable pez abisal, como una araña pálida en un terrario, este cuerpo, con sus sombras, con sus gestos, con el vistazo que ha echado al espejo —para mirarte a ti a los ojos, «se», el tú sin rostro, cuerpo, ropa ni sombras— antes de que el espejo quede vacío y en él se vean tan solo, inmóviles, el diván, las paredes verdes y el cuadro. La sábana amarillenta y húmeda del diván, que forma unas arrugas indescriptibles —aunque podrías cogerlas de una en una, de manera topológica, medir las cotas y las curvas, las cumbres y los valles, los nodos destructores y los nodos constructores, de tal manera que, en cincuenta páginas, tendrías su descripción completa, pues la sábana tiene la anchura exacta de cincuenta folios blancos cosidos entre sí— conserva aún, tal vez, como el otro sudario, las delicadas huellas de tus miembros, la humedad de las nalgas, el ámbar de los omóplatos, el olor marrón de tu pie, porque acabas de dormir, al mediodía, envuelto en ella como en un capullo, tal y como duerme siempre tu madre, tal y como has dormido siempre, por mucho calor que hiciera en la habitación. Pero los olores no se reflejan en el espejo, sino que son en sí mismos espejos oscuros donde vemos en infrarrojos la quimiotaxis oculta del mundo, per specula in enigmate.
La banda del espejo divide en dos, como un río, mi habitación en Ştefan cel Mare. No puedo creer que me encuentre de nuevo aquí, verdaderamente aquí, no en un recuerdo, y contemplo Bucarest a través de una ventana triple como un tríptico barroco, sentado en mi baúl, con los pies sobre el radiador, viendo cómo nieva, llueve, oscurece y se ilumina, relampaguea y truena, sale la luna y clarea el día, pasan camiones tirados por caballos y tranvías y automóviles, y yo mismo tengo cinco años, veinticinco, catorce, ocho, diecinueve, y por la ventana se ve la ciudad entera, con casas y villas estratificadas hasta los confines, ahogadas en la vegetación, o solo una parte de la ciudad, cada vez menos, cada vez más amontonada en el horizonte a medida que el bloque de enfrente se eleva, con sus encofrados de hormigón y hierro forjado, con las grandes bobinas de madera en las que se enroscan los cables, con excavadoras y buldóceres, o solo el bloque de enfrente, más alto que el nuestro, ceniciento, imbécil y frustrante, más allá del cual se halla la ciudad que no volveré a ver jamás. Y espero no estar en uno de esos sueños imposibles de distinguir de la realidad, en los que me encuentro en mi habitación de Ştefan cel Mare, es de noche y contemplo la ciudad, transfigurada por una espectralidad eléctrica, extendida hasta donde se pierde la vista, llena de patios iluminados, casas con todas las luces encendidas, carreteras incendiadas por redes de bombillas rosadas, tiendas con las ventanas iluminadas, extrañas torres, en la lejanía, coronadas por lucecitas multicolores, y sobre el Bucarest irreal, místico, insensatamente exacto, un cielo de púrpura sombría, claro por una parte hasta el color del coñac añejo, y diluido en torno a la luna: un disco negro con un borde como una uña brillante. Estoy ante la ventana, en mi habitación, es la misma pero parece mucho más vacía, más precaria, como fabricada con un fino aglomerado, y sé que estoy soñando porque sé que, de hecho, no puedo ya ver nada de la ciudad por culpa del bloque de enfrente, que ahora falta de manera inexplicable, acepto estar soñando y, sin embargo, elijo quedarme allí, aquí, ahora, y no despertar nunca más. Y tal vez, del mismo modo, tampoco esté en la ficción escribiendo que tecleo en mi máquina de escribir —un joven melenudo, de rostro delgado, de ojos oscuros, con un bigote fibroso sobre una boca austera y sensual—, que la puerta se abre lentamente y en la habitación entra, como una sonámbula, una niña de doce años (¡Talita, cumi!), que se acerca a mí y lee las líneas que brotan de la máquina de escribir, y comprende que el joven estaba escribiendo sobre ella y sobre Puia y sobre Garoafa, sobre Ada y sobre Carmina, sobre Egor, sobre todo su mundo de Dudeşti-Cioplea, en fin, sobre cómo su puerta se abre lentamente y en su habitación entra ella, Nana, como una sonámbula, y la felicidad y la luz que la invaden perdurarán durante toda su vida muerta de contable gris, pues ha entendido que una vez en la vida todos, absolutamente todos, llegamos a mirar a los ojos al creador. Pero ahora, en este instante, no aparece ninguna niña y tampoco se divisa la ciudad, el gemelo oscurecido detrás del bloque de la otra acera, el más banal, el más espantoso edificio obrero, con el hierro de los balcones ya oxidado, con las coladas tendidas en las cuerdas y una población triste agitándose en la oscuridad de las estancias como unos lívidos insectos sociales. Ahora he regresado de verdad a casa.
Mi madre está en la cocina, asa unas berenjenas directamente en la llama del hornillo. A pesar de que nos separan cuatro puertas cerradas, el olor a quemado llega hasta aquí. Hemos estado toda la mañana hablando, hemos dado mil vueltas a mi locura, nos hemos vuelto a poner de acuerdo (¡con cuántas reticencias de nuevo por mi parte!): en torno a mi manuscrito existe algo llamado realidad, algo que ruge alrededor como el ruido de un torrente, que alborota nuestros cabellos y nuestra ropa, algo llamado historia. Que ocurrió de verdad la demolición del bloque de Uranus, el último en pie ante el coloso babilónico, que ahora no es sino un enorme erial lleno de basura, heces, hierros y tablones con clavos, cadáveres putrefactos en el lugar donde antes se extendía un barrio tranquilo de casitas y árboles con unas vainas marrones, tintineantes, curiosamente retorcidas. Que las pequeñas iglesias fueron colocadas sobre ruedas, transportadas como unas fantásticas locomotoras sacerdotales por unas vías que las llevaron hacia unos callejones oscuros, encajonados entre bloques; las abandonaron allí para que se descascarillaran en unos patios interiores llenos de cubos de basura, desbordantes de un vómito acre, que se apoyaban ahora en el dibujo gracioso de la sandalia de algún santo, del manto de la Virgen. Los niños en calzoncillos arrojan desde los balcones patatas o tomates a la diana del ojo castaño, triangular, omnisciente, abierto en el inmaculado frontispicio. Cuando llegaba el camión de la basura, una peste asquerosa llenaba la iglesia, y los juramentos de aquellos patanes con delantales de plástico, el vuelco de los cubos de basura, su choque contra el revoque pintado con arcángeles y dragones, Juicios Finales y santos arracimados, con aureolas como platos, hacían recordar la época de los iconoclastas en la antigüedad. Es verdad: mis padres han pagado cinco veces ya la multa por mi parasitismo, ocho mil lei cada vez por mi culpa, habrían podido comprarse una casa con ese dinero. Es verdad: para conseguir el muslo de pollo de mi plato mi madre ha tenido que soportar colas bestiales desde la noche hasta el mediodía siguiente, incluso en invierno, en medio de la ventisca, como no tuvo que soportar siquiera durante la guerra, y muchas veces no lo ha conseguido. Es verdad que no se puede vivir así. El invierno pasado (pues los inviernos, los veranos, los otoños y las primaveras desfilan en esta tierra perdida entre estrellas) mi madre cocinaba solo de noche, porque de día no había gas, y preparaba el té en la base de la plancha. Ahora que estoy en mi casa, donde no me he sentado ante mi escritorio desde los diecinueve años, creo que ha llegado el momento de aceptar una bocanada de realidad. Unas cuantas páginas de realidad y después espero —¡espero!— que se me permita sumergirme, una y otra vez, en eso que he llamado siempre mi verdad, mi manuscrito o mi vida.
Nuestra realidad cotidiana no sería para otros sino un sueño atormentado. Salía a menudo de casa, cuando vivía todavía en Uranus, llegaba a veces incluso hasta la Ópera, otras veces hasta la Metrópoli. Un día, sobre las nueve de la noche, me encontré en medio de la soledad y el frío de la plaza de la Universidad. Aquí, el edificio decorado con estatuas parecía de hierro, oscuro como la carena del Titanic. Unos pocos individuos ateridos de frío esperaban en la parada del trolebús. La oscuridad casi total elevaba más aún aquellas cuatro estatuas, las volvía dominantes y amenazadoras como unos padres severos. A sus pies, la gente, arrebujada en sus viejos abrigos, no hablaba. Apretujados unos contra otros, echándose unos a otros el aliento del otoño avanzado, fulgurantemente iluminados por los faros de los coches como los haces de luz de unas linternas de caza, callaban todos con los rostros lívidos, con los labios amoratados, con unas líneas profundas, negras como el carbón, entre las cejas. Al fin y al cabo, ¿qué podrían decirse? ¿Aquellas historias increíbles que me contaba mi madre? ¿Y quién las habría entendido? Mientras cruzaba la oscuridad de la plaza de la Universidad, con las manos en los bolsillos, intentaba olvidar la locura instalada en mi cráneo, escapar de Victor y de Maarten y de Monsieur Monsú y de las indescriptibles atrocidades de los pozos a los que descendía, de las arañas y las fieras, pero los encontraba de nuevo en el mundo real, amplificados, duros y fríos como el granito del pavimento, desmigados como el yeso de las estatuas, blandos como los pechos de las amargadas amas de casa, con las eternas bolsas que alargaban sus brazos hasta las rodillas. Porque no procedía de mi cráneo —y tampoco de mi manuscrito— el obrero que, en una cola que no era ya una cola, sino una papilla de cuerpos humanos, un asalto desesperado a unas pocas carcasas húmedas y moradas de pollo, una turba que brama y rompe los escaparates y alarga cientos de manos con las garras extendidas, había sacado un destornillador y se había abierto paso a través de esa papilla de órganos enredados, pisando a los niños, empujando a las mujeres y desgarrando las espaldas de los hombres, a través de la ropa cubierta de nieve, con la punta de la herramienta, bien afilada en casa con la amoladora. Y tampoco de mi mente enferma había brotado esa otra fila de chicas desnudas, bellas o desmañadas, de la fábrica de conservas —de las que me hablaba también mi madre— obligadas a desnudarse allí, en la sección correspondiente, entre montones de tomates y de tarros, y esperar su turno, en medio del frío, cubriéndose los pechos con los brazos, para que las colocaran simplemente en la cinta transportadora, les abrieran las piernas y unos dedos brutales, masculinos, hurgaran en la vulva y el recto (allí, bajo las lámparas del techo de hojalata ondulada), para dejar constancia de quiénes estaban embarazadas y no pudieran abortar después, e interrogar a las demás, que no cumplían el deber patriótico de tener hijos a tiempo. Así estaban también los muchachos, desnudos como los pollos congelados de Crevedia, en el reclutamiento, a los gordos les colgaban las lorzas, el pito se ocultaba bajo un faldón de grasa, los médicos y los demás se burlaban de ellos; los omóplatos de los flacos aleteaban como alitas, todos procuraban esconder sus sexos negruzcos, todos con la nariz pegada a la espalda llena de granos del de delante, apestando a sudor, esperando a subir por fin a la báscula. Y los médicos de la comisión haciendo chistes obscenos y estúpidos, y la enfermera, casi una niña, contemplando con indiferencia los cientos de sexos morados, contraídos por el frío, y las pesas de cobre deslizándose por la barra graduada… También yo estuve, en muchas ocasiones, en una habitación que olía a hospital, desnudo hasta la cintura entre hombres igualmente en camisa, avergonzado de mi pecho enjuto, a la espera de la obligatoria radiografía, sintiendo hasta lo más profundo nuestra humillación y nuestra impotencia, la de todos, en ese mundo que no era el nuestro.
A veces se mezclaban por las calles, en grupos silenciosos, los soldados de la Casa del Pueblo. Se apretujaban también ellos, sucios de barro, en los autobuses, iban a hacer sus necesidades al edificio de la Universidad, deambulaban en el frío penetrante, en el olor a hojas quemadas, con los ojos clavados en las mujeres, para llegar finalmente al bulevar de los cines, comprar una entrada y, en las salas más tristes del mundo, ruinosas, llenas de telarañas, con los antiguos estucos mellados y ennegrecidos por el paso del tiempo, escupir cáscaras de pipas al suelo en un western de hace mil años. Sin embargo, ellos construían, en la colina de bruma y niebla sobre la ciudad, una casa insólita, más grande que el ojo y la mente, más tortuosa que los caminos del Señor, más imponente que el palacio de cristal de la Reina de las Nieves. «No tendrá en cuenta al Dios de sus padres ni el deseo de las mujeres; no tendrá en cuenta a dios alguno, porque se alabará a sí mismo por encima de todos. Honrará en cambio al dios de las fortalezas; a ese dios al que no conocían sus padres agasajará con oro y con plata, con piedras preciosas y con objetos agradables.» Decenas de miles de termitas con uniforme militar, campesinos desgraciados llevados por la fuerza, se ajetreaban allí desde el amanecer hasta la noche, minúsculos en unas naves de hormigón tan vastas como hangares, subían por andamios y encofrados tan gélidos que, al contacto con el hierro, unas tiras de la piel de la palma se quedaban pegadas a él, se precipitaban a veces en unos pozos interminables o en sus propias letrinas de tablones putrefactos. El soldado se quedaba dormido en los primeros minutos de la película, envuelto en el aire helado de la sala, como de frigorífico, y dormía hasta que lo despertaban y lo echaban a la calle, mucho después de que hubiera finalizado el último pase.
Desgraciado, desgraciado país. Llegaba a veces, caminando entre las hordas aturdidas, por la Academia y por el embrollo de calles que conducían a la calle Victoria, hasta el Palacio de Telecomunicaciones y luego más abajo, hacia el Athénee Palace, por la oscuridad cerrada de la plaza del Palacio. Unos puntos de luz amarilla-sucia, minúsculos como la llama de una vela, acentuaban de manera alucinante la oscuridad de alrededor. Aquí no se distinguían los rostros de los transeúntes. Los policías vigilaban los aledaños del Comité Central y hablaban con sus transmisores-receptores portátiles. Solo a partir de aquí, hacia la plaza de la Victoria, empezabas a verlos, todos los veían, eran tan visibles que parecía que toda la luz que faltaba en la ciudad cayera ahora sobre ellos, miles de bandas de reflectores, cegándolos y transparentándolos, fragmentando, como unos estroboscopios, sus movimientos y paralizándolos en imágenes baconianas: bocas abiertas en un grito de agonía, las nueces de Adán grotescamente deformadas, el rictus de las mejillas brillantemente rasuradas, los ojos cerrados, los párpados incendiados por la luz. «¡Míralo!», se oía entre susurros. «¡Mira qué desgraciados!» ¿Así que estos eran los securistas? ¿Los dueños incondicionales del mundo? ¿Los manantiales azules del terror? Llegaba de vez en cuando un microbús y los iba dejando aquí y allá, a lo largo de la calle: jóvenes con el pelo recién cortado, bien afeitados, con trajes y abrigos que evidentemente no eran suyos, trajes de tela ultramarina, verdes fosforescentes, como los más baratos de los almacenes Romarta, que les quedaban demasiado largos o demasiado cortos. Unas corbatas cómicamente incongruentes con el color de la chaqueta. Buscaban, al parecer, perderse en la muchedumbre, pero a su alrededor se hacía inmediatamente el vacío. «¡Securistas!», se oía por todas partes, se oían también juramentos y carcajadas, rápidamente sofocados por la costumbre más poderosa del miedo. Es curioso que ese mismo miedo pudiera leerse también en sus rostros, además de la severidad y el misterio falsos, ridículos como su ropa, copiada de las películas de espías. Los jóvenes, evidentemente, tenían miedo de sí mismos, de la farsa que tenían que fingir, tenían miedo de la muchedumbre sombría, de su soledad en medio de ella. Lo único que los protegía era su visibilidad, el hecho de que el gentío no se diera cuenta de que su misión no era esconderse, sino dejarse ver todo lo posible, tal y como las polillas nocturnas, magnéticas e inofensivas, te paralizan de repente con sus ojos redondos, de búho, desplegados en las alas. No eran los colores de camuflaje, sino los de la advertencia, chillones e increíbles, de una fiera por lo demás tan mimetizada con el medio que podías preguntarte si la Securitate, la dueña del mundo, no sería, finalmente, sino la propia muchedumbre sombría, sumida en el miedo, el miedo bestial y sin objeto. Si no estaba tal vez en nosotros, si no era nuestro mal, nuestra noche y nuestro terror.
Que una Securitate de verdad existía más allá de estos muchachos de ojos azules, de los chistes con el monasterio de Secu y con «dispersaos, muchachos», lo sé perfectamente, aunque lo sé también por los pequeños figurantes con los que he tenido que tratar últimamente. Solo que es distinta de lo que parece y su trabajo esencial no consiste ya en torturar, deportar y asesinar. Una vez que has conseguido transformar un pueblo en un populacho, él se vigila, se mutila, se tortura solo, sin cesar, minado por su vulnerabilidad, como un caracol brutalmente arrancado de su caparazón. Sigue habiendo, es cierto, casas conspirativas, citas con chivatos y dosieres, siguen ahí los muchachos de la calle Victoria y la fábrica de rumores, pero son tan solo formas vacías del ritual del miedo, de mi ruptura con mi semejante. Sospecho ahora que ni siquiera en los niveles más elevados de esta utilería megalómana, tan ridícula como la Casa del Pueblo, como la Línea Azul, encuentras otra cosa que incompetentes, misticoides geto-dacios, devoradores de húngaros, individuos poseídos por los campos de fuerza del rumanismo, ni más diabólicos ni más espabilados que el pobre Ionel, perdón, el lugarteniente-mayor de la Securitate Ion Stănilă, nuestro viejo amigo, que sigue siendo todavía, a pesar de sus gafas de montura dorada («compradas en Viena, Marioara, qué pedazo de ciudad, es increíble. Tienen una fuente en el centro donde todos arrojan monedas, hay una alfombra de moneditas en el fondo. ¡Si atas un imán con una cuerda, las cogerías a paladas!»), el aldeanito de Teleorman, obsesionado por el bullicio de las ferias y obediente como un cordero con su mujer.
Hace dos semanas recibí la orden de desalojo. El bloque de Uranus, el orgulloso falo de la ciudad, iba a ser derruido en una sola mañana, inmediatamente después de la recepción de la orden por parte de los inquilinos. Ni siquiera nos sentimos desesperados. Salimos al exterior del bloque, nos miramos indiferentes, escudriñamos hacia arriba, hacia los pisos que se confundían con el cielo. Alrededor, a cientos de metros, se extendía el solar cubierto por una capa de polvo de un palmo, estéril hasta lo más profundo de sus profundidades, repleto de basura. Permanecimos en silencio una media hora, bajo el cielo vacío, y regresamos a recoger nuestros bártulos. ¿Qué podía recoger yo? ¿Una mesa, una silla y una cama? Habría preferido quemarlas, ver cómo...