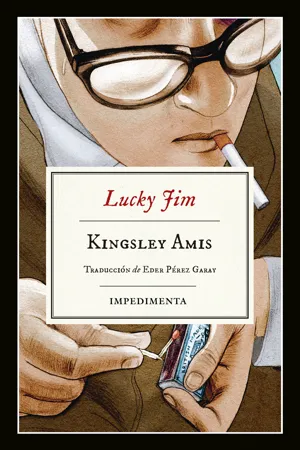1
—Ahora bien, cometieron un error tonto —dijo el catedrático de Historia, y su sonrisa, mientras Dixon le observaba, fue confundiéndose poco a poco con el resto de sus rasgos en el recuerdo—. Tras el entreacto tocamos una pequeña pieza de Dowland para flauta dulce y teclado. Yo toqué la flauta dulce, por supuesto, y el joven Johns… —El catedrático hizo una pausa y enderezó el torso mientras caminaba, como si un hombre distinto, un impostor incapaz de imitar su voz, le hubiera sustituido momentáneamente. Luego volvió a la carga—: El joven Johns tocó el piano. Es un muchacho de lo más versátil… Lo suyo, en realidad, es el oboe. En cualquier caso, el plumilla del Post se equivocó, o tal vez no estaba prestando atención, pero el caso es que lo publicó tal cual… A Dowland, en cambio, no le confundieron, ni tampoco a los señores Welch y Johns… Pero… ¡adivine qué puso!
Dixon meneó la cabeza.
—No tengo ni la más remota idea, profesor —respondió con total sinceridad. Ningún otro docente en toda Gran Bretaña, pensó Dixon, merecía más aquel apelativo que Welch.
—Flauta y piano.
—¿Perdón?
—Que escribió flauta y piano, en lugar de flauta dulce y piano. —Welch soltó una breve carcajada—. Pues, verá usted, el caso es que una flauta dulce, como bien sabrá, no es lo mismo que una flauta, pese a ser su más inmediata antecesora, desde luego. Para empezar, la flauta dulce se toca, como suele decirse, à bec, es decir, soplando por una boquilla de una forma similar a la del oboe o la del clarinete. Mientras que la flauta moderna se toca a traverso o, en otras palabras, soplando a través de un agujero en vez de…
Welch recobró la calma y ralentizó el paso, y Dixon, a su lado, pareció relajarse también. Le había sorprendido encontrarse al catedrático en la biblioteca, de pie frente al estante de «Adquisiciones recientes». Ahora atravesaban juntos, en diagonal, un pequeño jardín en dirección a la fachada del edificio principal de la universidad. Bien mirados, e incluso mal mirados, parecían sacados de un espectáculo de variedades. Welch, alto y enclenque, tenía el pelo cada vez más cano y lacio; Dixon, bajito, blancuzco y con la cara redonda, llamaba la atención por unas espaldas excepcionalmente anchas a las que jamás había acompañado fuerza ni habilidad física alguna. A pesar del contraste más que evidente entre el uno y el otro, Dixon era consciente de que sus andares, circunspectos y a todas luces meditabundos, debían de parecerles muy doctos a los alumnos con los que se iban cruzando. De hecho, todos ellos podrían haber supuesto que iban hablando de historia, como si ambos fueran miembros de cualquiera de los cenáculos de Oxford o de Cambridge. Es más, en momentos como aquel, Dixon casi llegaba a desear que así fuera, y se sumía en sus pensamientos hasta que el viejo se animaba y estallaba en un ataque de fervor, hablando a voz en grito, y culminando con el trémolo de alguna carcajada producida por algún comentario que solo le hacía gracia a él.
—Además, el desbarajuste llegó a su punto álgido en la pieza que tocaron justo antes del entreacto. El muchacho de la viola tuvo la mala fortuna de saltarse dos páginas de la partitura de golpe y la confusión resultante… Palabra que…
Hablando de palabras, a Dixon le vino una a la punta de la lengua que no tardó en repetir para sus adentros. Después, trató de esbozar una expresión que demostrase al profesor que su charla le estaba divirtiendo sobremanera. Pero el rictus que se le venía a la cabeza era bien distinto, y se prometió llevarlo a la práctica en cuanto se quedara a solas. Elevaría el labio inferior hasta situarlo bajo los dientes superiores y, poco a poco, retraería la barbilla lo máximo posible y abriría los ojos como platos dilatando al tiempo las fosas nasales. Si se dejaba llevar por sus emociones en aquel instante, un peligroso sonrojo acabaría inundando su rostro.
Welch retomó el tema del concierto. ¿Cómo había llegado a ocupar la Cátedra de Historia, incluso en un lugar como aquel? ¿Publicando artículos y libros? No. ¿Por sus excelentes clases magistrales? No, resáltese en cursiva. Entonces, ¿cómo? Una vez más, Dixon acabó descartando la pregunta y se repitió que lo importante era que aquel hombre ejercería un poder decisivo sobre su futuro, al menos durante las siguientes cuatro o cinco semanas. Hasta entonces tendría que ingeniárselas para caerle en gracia, y suponía que una manera de lograrlo era estar presente y demostrar que le interesaba toda aquella cháchara sobre conciertos. Pero, absorto en su charla, ¿se daba cuenta Welch de que alguien le escuchaba? Y si así era, ¿se acordaría después de quién era esa persona? Y si se acordaba, ¿afectaría eso de algún modo al juicio que ya se había formado sobre él? Entonces, abruptamente y sin previo aviso, a Dixon le asaltó la segunda de sus preocupaciones. Tratando de reprimir un bostezo de nerviosismo que le hizo estremecerse, preguntó, con su acento neutro del norte de Inglaterra:
—¿Qué tal le va a Margaret?
Los rasgos arcillosos del profesor dibujaron una expresión indefinible mientras su atención, como una escuadra de viejos y lentos buques de guerra, iniciaba un cambio de rumbo para enfrentarse a la nueva situación.
—Margaret… —dijo, pasado un momento.
—Sí… La verdad es que llevo sin verla una o dos semanas. —O tres, se dijo Dixon, con cierta inquietud.
—¡Oh! Pues juraría que se está recuperando bastante rápido, dadas las circunstancias. Por supuesto, se llevó un gran disgusto con el asunto de aquel tipo, el tal Catchpole, y todos los desafortunados sucesos que vinieron después. A mi modo de ver… Mire usted, yo creo que ahora sufre de la cabeza más que del cuerpo… De hecho, yo diría que, físicamente, está en plena forma. Es más, cuanto antes regrese al trabajo, tanto mejor, aunque por otro lado me temo que ya es demasiado tarde, claro, para que vuelva a impartir clase este curso. Sé que a ella le gustaría retomar sus tareas cuanto antes, y le confesaré que estoy de acuerdo. Le permitiría olvidarse antes de…, de…
Dixon, que estaba al tanto de todo, incluso de más de lo que Welch habría imaginado, se limitó a decir:
—Comprendo. Supongo que este tiempo viviendo en su casa, profesor, con usted y la señora Welch, la habrá ayudado a salir del túnel.
—Sí, creo que hay algo en el ambiente de nuestro hogar que contribuye a la cicatrización. Una vez, hace ya años, un amigo de Peter Warlock que vino de visita en Navidad dijo más o menos lo mismo. Recuerdo que yo mismo, cuando volví de aquella conferencia de examinadores en Durham el verano pasado… Era un día abrasador y el tren estaba… En fin, estaba…
Tras este imprevisto volantazo, el vehículo destartalado al que tanto se asemejaban las conversaciones de Welch reemprendió su rumbo habitual. Dixon se dio por vencido y tensó las piernas para alcanzar, por fin, la escalinata del edificio principal. Se imaginó entonces que agarraba al catedrático por la cintura, que estrujaba su chaleco gris azulado de felpa hasta cortarle el aliento y que subía cargando afanosamente con él las escaleras. Luego arrastraría aquellos piececitos calzados con zapatos de vestir por el pasillo hasta la taza del váter y tiraría una o dos veces de la cadena, e incluso otra más, mientras le rellenaba a Welch la boca con papel higiénico.
Dixon siguió fantaseando. Solo se sonrió, con ojos soñadores, cuando, tras un meditabundo alto en el vestíbulo empedrado, el catedrático le dijo que tenía que subir a recoger su «bolsa» del despacho, que estaba en la segunda planta. Mientras aguardaba, se dedicó a buscar la mejor manera de recordarle, evitando que frunciera el ceño con un prolongado gesto de asombro, que le había invitado a tomar el té en su casa, a las afueras de la ciudad. Habían acordado salir para allá a las cuatro, en el coche de Welch, y ya eran y diez. Dixon sintió una punzada de terror en el estómago al caer en la cuenta de que vería a Margaret y de que esa sería la primera vez que saldrían de paseo desde la noche en que la joven perdió los estribos. Para apaciguar el temor que tal encuentro le inspiraba, centró su atención en los hábitos de conducción de Welch y taconeó estrepitosamente en el suelo con uno de sus zapatones marrones, sin dejar de silbar. Su maniobra surtió efecto durante unos cinco segundos, o tal vez alguno menos.
¿Cómo se comportaría Margaret cuando se quedaran a solas? ¿Se mostraría risueña y fingiría no recordar el tiempo transcurrido desde la última vez que se vieron para así ganar altura moral antes de lanzarse al ataque? ¿O permanecería callada y apática, distraída en apariencia, y a él no le quedaría más remedio que reemplazar a regañadientes su habitual retahíla de trivialidades por un rosario de promesas y excusas cobardes? El encuentro se desarrollaría del mismo modo en que comenzara: con una de esas preguntas que nadie es capaz de responder ni evitar, con alguna confesión espeluznante, con alguna afirmación de Margaret sobre sí misma que, ya fuera pronunciada por efectismo o no, surtiría efecto igualmente. Dixon se había visto arrastrado a esta historia por una combinación de virtudes que desconocía poseer: cortesía, interés amistoso, preocupación cotidiana, cierta disposición bondadosa a que le impusieran cosas y un deseo inequívoco de camaradería. En su momento, le pareció lo más natural del mundo que una profesora invitara a tomar café en su casa a un compañero que, pese a ser mayor que ella, se encontraba por debajo en el escalafón docente. Él aceptó la invitación por cortesía y, desde entonces, sin comerlo ni beberlo, se convirtió en el hombre que «salía» con Margaret y en el competidor oficial de un tal Catchpole, un tipo acechante con un prestigio que variaba según el día. Hubo un tiempo, unos meses antes, en el que llegó a creer que Catchpole le había venido de perlas, pues en cierto modo le había quitado un peso de encima, reduciéndole a la algo más llevadera condición de simple consultor y estratega. Incluso había disfrutado de la aceptación implícita de que era un experto en las técnicas del cortejo. Pero entonces Catchpole le lanzó a Margaret encima, directamente sobre el regazo. Y en esa posición no podía escapar a su sino como único destinatario de las...