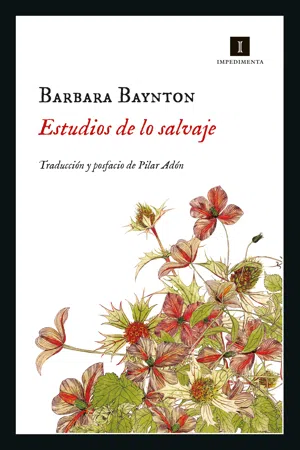UNA IGLESIA EN LA MALEZA
1
ENTRE LAS ATENCIONES QUE EXIGE la hospitalidad de las tierras del interior no se encuentra la de tener que prestarle un buen caballo a un jinete sin experiencia. Así que el clérigo avanzaba dando tumbos sobre la vieja Rosey, incapaz de sujetar a la condenada bestia que ya había olido el agua de la presa redonda. La yegua, que tenía bastante más experiencia que él en aquellos parajes y que además era más astuta, se desvió del camino con la embocadura entre los dientes, y siguió a un ritmo lo suficientemente inestable como para que el hombre tuviera que poner toda su atención en mantenerse sobre la silla y no caerse. Llegados a la orilla del embalse, para evitar el lodo y no resbalar, la vieja Rosey caminó con el lomo arqueado y los cascos muy juntos por el tablón que, a modo de muelle, se extendía hacia las aguas más profundas. Las protestas y los movimientos del clérigo solo consiguieron inclinarlo sobre el cuello del tozudo bicho, ya arqueado hacia el agua, y resbaló por él hasta ir a caer en los pocos centímetros de tablón que ella, toda consideración, le había dejado libres. La vieja yegua bebió sin prisas, luego retrocedió con la misma cautela y se detuvo por fin para darles a las moscas con su raquítica cola. El clérigo fue detrás de ella y por suerte llegó a agarrar las riendas. Después de intentar subirse por el lado equivocado varias veces, llevó al exigente animal hasta un tronco. Se quitó el velo que se ponía para protegerse de las pegajosas moscas que le devoraban los ojos, con el objetivo de que Rosey pudiera reconocerlo y darse cuenta de que era su antiguo jinete. Y fue justo en ese instante cuando llegó el jactancioso de Ned Stennard, que siempre disponía de tiempo de sobra para malgastarlo a la menor ocasión y que, además, había nacido con una lengua especialmente diseñada para ese propósito. Al verlo, se acercó y empezó a darle instrucciones, siempre a gritos, además de un buen empujón.
Si estaba allí, tan lejos, le explicó el clérigo a Ned mientras cabalgaban juntos, era porque tenía una misa en la granja de un ganadero que quedaba aún a unos kilómetros de distancia. Siempre siguiendo los serviciales consejos de Ned, se detuvo ante los travesaños de la valla de la pequeña parcela de un granjero, tiró de las riendas y les anunció a los que allí vivían que iba a dar una misa muy cerca. Estaban en la casa del hermano de Ned, pero Ned no se hablaba con su cuñada, así que siguió montado en su caballo y esperó.
Habían tumbado a unos niños medio desnudos bajo lo que querían que fuera la sombra de un eucalipto enfermo, y sus cuerpos se confundían con los de varios cachorros de canguro que yacían entre los propios críos. Por encima de todos ellos, de una de las ramas, colgaba una bolsa de lona atada con la correa de una silla de montar. La longitud de la correa marcaba la distancia entre la rama y la propia bolsa, y hacia ella aullaban dócilmente los cachorros, a la espera de que lo que había allí dentro terminara en algún momento en sus estómagos. Mientras tanto, se contentaban con lamer las pocas gotas de sangre que resbalaban de la bolsa y les caían encima. El clérigo vio cómo los niños se frotaban los ojos para apartar el montón de moscas que les revoloteaba por la cara y cómo se giraban para mirarlo. Justo delante del agujero que hacía las veces de puerta de entrada al chamizo, había una fogata y, al lado, una chica algo mayor que los demás, descalza y vestida con una enagua y un sombrero viejo. Se entretenía jugando con un palo largo. Lo que hacía era controlar los avances de un viejo macho cabrío hacia el agua que empezaba a hervir en el recipiente colocado sobre el fuego. Le permitía acercar el hocico a unos centímetros de él, pero no más allá.
—¿Están tus padres? —le preguntó el clérigo.
—Usted no es el viejo Keogh —dijo la niña.
Cuando admitió que no lo era, vio que del rostro de la niña se evaporaba cualquier rastro de interés que hubiera podido tener por él.
—¿Están tu madre y tu padre?
El sediento macho cabrío seguía acercándose furtivamente al agua una y otra vez, y ella lo dejaba avanzar justo hasta el límite prescrito, momento en que le atizaba un golpe que, al parecer, la divertía muchísimo.
—Mamá se ha ido donde Tilly Lumber para ver a la niña, y los demás se han ido a la presa redonda.
Él le explicó a la niña los motivos por los que esta-ba allí, pero ella no le prestó la menor atención. El agua pronto estaría demasiado caliente para que la pudiera beber el macho cabrío, con lo que dejaría de acercarse y ella se quedaría sin diversión. Tampoco podía esperar gran cosa de los cachorros, porque en cuanto sacara de la bolsa de lona el trozo de tocino y lo pusiera en el recipiente de agua hirviendo, ellos no iban a ser tan bobos como para intentar sacarlo de allí.
Sin saber con certeza si su mensaje había calado o no, el párroco se reunió de nuevo con Ned y volvieron a trotar por la pista polvorienta. El clérigo solo participaba en el diálogo para decir que no le parecía oportuno que el otro empleara tanta variedad de adjetivos vulgares y ofensivos. Y también tenía que asegurarle con frecuencia que no servía de nada ese empeño suyo por seguir rebuscando en sus eclesiásticos bolsillos, porque no fumaba.
En la curva de la Herradura adelantaron al hirsuto de Paddy Woods, que contaba dieciocho devastadores veranos y que estaba pagando con sus bueyes el cansancio que arrastraba tras haber recorrido catorce kilómetros y medio. Iba blasfemando mientras avanzaba tras ellos, golpeándolos sin cesar. Mientras, los animales tiraban de su carga con las cabezas inclinadas hacia el camino polvoriento, en silencio, aguantando las ronchas que cada latigazo les abría en la piel y tosiendo para liberar la boca y las fosas nasales del polvo. La vieja Rosey, una cuentista empedernida, se detuvo bruscamente. Pero Paddy, que iba a terminar en nada aquella larguísima jornada en la que había tenido que esquilar a las ovejas y preparar la lana para transportarla, asintió de soslayo sin decir una sola palabra ante el saludo del clérigo. Sí, lo había captado, pero no pensaba detenerse, de modo que siguió avanzando, conduciendo a su equipo. En las conversaciones sobre catecismo, sus contestaciones solían consistir en un sí y un no expresados con meros movimientos de cabeza. Pero hubo una clara excepción en el instante en que el clérigo le preguntó si estaba casado. Paddy adoptó una actitud de anticuada responsabilidad, miró a Ned de reojo y, lanzándole un guiño cómplice, hizo como que rebuscaba en un pasado espinoso y lleno de telarañas para finalmente responder que creía que sí. El clérigo decidió otorgarle el beneficio de la duda y le preguntó si había niños que bautizar. Y Paddy, todavía con los ojos clavados en Ned, respondió que no podía precisar en ese momento cuál era el número de posibles descendientes, pero que le prometía que tan pronto como entregara esa carga de lana se pasaría un día entero «reuniendo datos y haciendo un borrador y contando y marcando las orejas de mis niños como si fueran ganado de mi propiedad». Y luego le enviaría un informe. Las carcajadas de Ned y sus «El bueno de Paddy» no tuvieron el efecto deseado en su bolsa de tabaco, que estaba casi vacía y que podría haberse llenado si el joven Paddy le hubiera dado algo de la suya, que iba bastante más cargada. El párroco, malhumorado, quiso seguir su camino. Trató de convencer a Rosey para que se pusiera en marcha, pero Rosey se negó a prestarle su agradable ayuda hasta que Ned le pasó la vara por el lomo.
Ned se quedó con Paddy el tiempo suficiente para decirle que, en su opinión, aquel clérigo vestido de negro no era «otra cosa que un inspector encubierto, que va por ahí husmeando y merodeando a ver si se encuentra al viejo Keogh», el arrendatario de las tierras de pastoreo y su común enemigo. Agregó que el velo verde que llevaba encima de los ojos era una máscara, pero que a él no lo engañaba. Como seguía sin tabaco, intentó todavía con más ímpetu despertar en Paddy una admiración auténtica y provechosa, y le dijo que iba a perseguir a ese inspector disfrazado para «sacarle todo lo que lleve encima hasta dejarlo seco como una jodida vejiga reventada, y luego le daré una paliza de muerte». Pero ni con esa seria amenaza vertida contra las pertenencias del clérigo consiguió que Paddy le pasara algo de tabaco, de modo que volvió a guardarse la pipa vacía y galopó en busca de su compañero.
Mientras cabalgaban juntos, el párroco fue estudiando, verdaderamente asombrado, cómo aquel hombre pequeño y enjuto era capaz de guiñar diestramente ambos ojos ante el ataque de las moscas. Además, siguió escuchando su cháchara interminable, aunque ahora lo que hacía Ned era inventarse las palabras y soltarlas sin ton ni son en medio de la conversación, de manera exagerada, en lugar de continuar con aquellos adjetivos que al clérigo le parecían vergonzosos. Al cabo de un rato no había casi nada que el oyente de Ned no supiera acerca de la vida personal de cada uno de los pequeños agricultores que habían ido asentándose a lo largo de aquella tierra de pastoreo consumida por el sol. Además, Ned aportaba datos sobre su propia vida, que, comparada con la de los otros, siempre resultaba mejor. En orden de infamia, el primer lugar lo ocupaba el arrendatario, y en un magnífico segundo lugar venía el administrador de las tierras del pequeño poblado del que procedía aquel clérigo peregrino. Pero había algo que quería dejarle muy claro: aunque el arrendatario fuera diez veces más rico que él, aunque el administrador de las haciendas fuera diez veces más inmoral e injusto, y aunque los agricultores de las concesiones estuvieran ocupando cada metro cuadrado, más les valía a todos andarse con ojito, porque Ned era un hueso duro de roer.
Algo más tarde volvió a la carga con las historias de sus colegas granjeros, contándole todo lo que se le iba pasando por la cabeza acerca de sus vidas. El párroco se dio cuenta de que lo que le interesaba de verdad era alar...