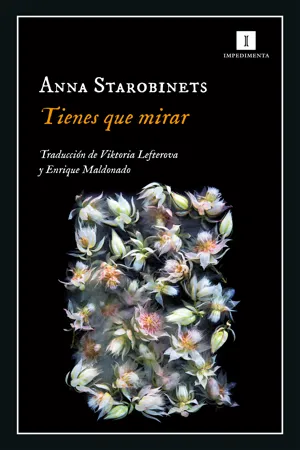Malformaciones
—Bueno, ¿es niño o niña? —pregunto al radiólogo.
Ya me ha enseñado el cerebro —«el niño tiene muy buen cerebro»— y el corazón: «aquí todo se desarrolla correctamente». Ya me ha dicho que las medidas se corresponden con las dieciséis semanas de gestación. Me ha hecho la pregunta absurda a la que me he acostumbrado durante este tiempo: «¿A quién tenéis en casa?»; y ya he contestado que en casa tengo una hija de ocho años. De modo que esta vez quisiera que fuera un chico. Y luego le pregunto si es niño o niña, pero por alguna razón el médico aprieta los labios con firmeza. Es como si tuviera en la boca una enorme baya amarga y se estuviera pensando si escupirla o no. Mueve la sonda en silencio por mi abdomen y mira el monitor sin pronunciar palabra. Guarda silencio bastante tiempo y después dice:
—Es niño.
Pero hay algo en su voz que me preocupa. Algo en su tono. Vuelve a apretar los labios. De repente recuerdo el comienzo de El Vivo, mi novela de ciencia ficción: «El sensor emitió un pitido y el médico volvió a mirar el resultado, que al parecer era el mismo que antes. “¿Está todo bien? —pregunté, pero no respondió—. ¿Le pasa algo al bebé?”».
Estamos en noviembre de 2012 y ahora soy yo la que está en la consulta de un médico que guarda silencio, el ecógrafo pita y pregunto:
—¿Le pasa algo al bebé?
Se decide por fin a escupir la baya amarga:
—¿Hay alguien en su familia con problemas renales?
—No…
—No me gusta la estructura de los riñones del feto. Es una estructura hiperecogénica.
Por unos segundos siento incluso cierto alivio. Al fin y al cabo, son los riñones. Por supuesto, son importantes, pero al menos no se trata de los pulmones ni del cerebro; el cerebro y el corazón están bien, y los riñones los curaremos de alguna manera, porque en la familia no tenemos enfermedades renales hereditarias. Esto debe de ser buena señal…
—Además, ocupan la mayor parte de la cavidad abdominal del feto —añade—. Son cinco veces más grandes de lo que deberían ser.
Puede que una no sepa qué es una estructura hiperecogénica, pero es más que evidente que los riñones no pueden ocupar todo el abdomen. De modo que comprendo, naturalmente, que esto es malo. Muy malo.
—Posiblemente se trate de una enfermedad renal poliquística del feto —me informa—. Límpiese y vístase.
Al parecer es en este momento cuando por primera vez me divido en dos. Una de mis yoes se limpia el gel del vientre con manos temblorosas. La otra vigila tranquila y cuidadosamente a la primera y también al médico, y en general es muy observadora. Por ejemplo, se ha fijado en que ya no se refiere a mi hijo como «niño». Ahora solo lo llama «feto».
—Tiene que hacerse una ecografía con un especialista. —Escribe en un papelito el nombre de la clínica y el apellido del médico—. Preferiblemente con este, está especializado en anomalías en el desarrollo fetal.
Pregunto:
—¿Es muy grave?
Responde, pero no a mi pregunta:
—Yo solo soy radiólogo. No soy ni especialista ni Dios y puedo equivocarme. Vaya al especialista.
Me parece que quiere añadir: «Y rece», pero no vuelve a abrir la boca.
Dicen que la primera fase del duelo es la negación. Al recibir la terrible noticia, una es incapaz de creérsela de inmediato. Está convencida de que es un error o de que la engañan deliberadamente, de que el médico es un charlatán, que la manda a otro médico amigo suyo para sacarle los cuartos… Sí, he visto cosas así en los foros de internet de patologías del embarazo, e incluso mi madre, cuando le cuente los resultados de la ecografía, pronto pasará por esta etapa. Es un mecanismo de defensa normal, pero, por alguna razón, en mi caso no funciona. Incluso antes de ponerme a buscar en internet información sobre la enfermedad poliquística, antes de oír el diagnóstico, en ese momento en el que el médico miraba el monitor y callaba, comprendí que todo iba muy mal. Realmente mal.
Pago la ecografía y salgo a la húmeda oscuridad de noviembre. Recorro las calles y luego me doy cuenta de que había ido en coche, pero no recuerdo dónde lo he dejado. Doy vueltas veinte minutos alrededor del centro de obstetricia y ginecología de la calle Bolshaya Pirogovka sin saber qué es exactamente lo que estoy buscando. Me cuesta trabajo andar. Es como si me moviera dentro de una densa nube negra. Finalmente doy con el coche, me subo y conecto el móvil a internet. Tecleo: «enfermedad renal poliquística fetal», y no paro de abrir enlaces. Me entero de que la enfermedad poliquística puede ser de dos tipos: dominante (adultos) y recesiva (infantil). Que la dominante es la que tienen también otros familiares y con la que habitualmente se puede vivir. En mi caso, sin embargo, se trata de la recesiva. Si es que ese es mi caso. En las fotos aparecen bebés deformados, con las caras aplanadas y enormes barrigas hinchadas. Bebés muertos. Los que tienen la enfermedad poliquística recesiva no sobreviven.
La densa nube negra que me rodea me llena de repente la boca y la garganta. Empieza a faltarme el aire. No puedo respirar. Mientras, la otra yo, que aguanta fría y tranquila, repara en que no solo estoy sentada en el coche mirando la pantalla del teléfono y jadeando, sino que también voy conduciendo por la calle del Décimo Aniversario de Octubre y todos me pitan porque voy en sentido contrario.
De milagro consigo llegar a casa. Me estoy ahogando y, cuando mi hija Sasha —la llamamos Tejoncita— sale corriendo a mi encuentro, feliz y preguntando: «¿Es niño o niña?», y mi marido, que también se llama Sasha, emerge de la cocina con las manos mojadas y se interesa despreocupadamente: «¿Todo bien?», yo no puedo hablar, solo aspirar a bocanadas. Pero no hay aire, la nube negra no deja que llegue a mis pulmones.
—¿Qué pasa con el niño? —Sasha padre me agarra por los hombros—. ¿Qué pasa con nuestro niño?
La Tejoncita nos mira asustada y está a punto de romper a llorar. Mi yo observadora y tranquila también nos mira, pero con un matiz de reproche. No le gusta que asustemos a su hija. No le gusta que sea incapaz de contenerme. Sin embargo, le divierte que todo esto parezca una escena de telenovela.
—No puedo respirar —sollozo, en perfecta consonancia con el género dramático.
Mi marido me trae una copita de whisky.
—Bébetela de un trago. —Mirando mi vientre, que hace poco ha empezado a sobresalir, añade—: Al niño no le pasará nada por una dosis así. Bebe.
Me trago la copita y es cierto que me relajo. Respiro, miro a la Tejoncita y al Tejón padre. Esta misma mañana hemos estado comentando qué le correspondería al niño. Sasha temía que el niño usurpara su puesto en la familia de tejones, pero yo le dije que ella seguiría siendo Tejoncita y a él lo llamaríamos Minitejón y así nadie se ofendería… Y ahora les hablo a los dos, a mis tejones:
—Es niño. Pero no vivirá. Probablemente.
Mi marido y yo pasamos el resto de la tarde en internet, leyendo sobre la enfermedad poliquística. De vez en cuando lloro y él me dice que todavía no es definitivo, que hay que esperar a la ecografía del especialista, que es pronto para que cunda el pánico. La Tejoncita me hace una tarjeta en la que hay una flor dibujada y donde, con una caligrafía torpe, por la que la regañan en el cole, se lee: «Todo irá bien, mamá». También me trae todos sus juguetes, uno detrás de otro, y me explica que serán mis talismanes, que me protegerán.
Esa misma tarde, por primera vez en dieciséis semanas, el bebé que vive dentro de mí empieza a moverse. Son movim...