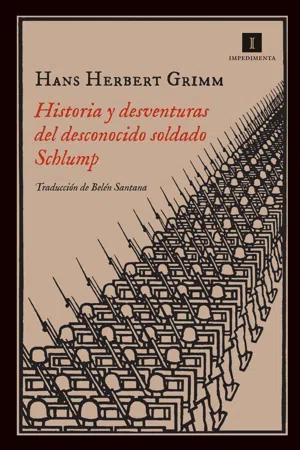LIBRO TERCERO
La enfermera le trajo la correspondencia: eran tres cartas. Habían llegado al regimiento y, desde allí, lo habían seguido hasta el hospital militar. Escogió la letra de su madre, abrió la carta y leyó:
Mi querido hijo:
Ya han pasado tres semanas desde que tuve noticias tuyas por última vez. Vivimos muertos de miedo. Rezo varias veces al día y por la noche para que Él te guarde. En la ciudad circulan terribles rumores sobre las graves bajas que ha sufrido nuestro regimiento. ¡Sabe Dios lo que estarás padeciendo, pobre niño mío! Yo no hallo descanso, por las noches me despierto y me pongo a rezar por ti. Así se me hace más llevadero. Espero que pronto estéis fuera de peligro. Entonces, hijo mío, escribe en cuanto puedas. ¡Ojalá la guerra hubiese terminado y pudieras volver a trabajar y venir a vernos con tu alegre sonrisa! Solo pensar en ello me reconforta. Tu padre sigue trabajando en la fábrica. Que Dios te ampare y te proteja de todos los peligros, mi querido niño. Espero que en breve recibamos una carta tuya desde el frente y que esta guerra termine pronto.
Recibe un saludo afectuoso de tus padres,
Tu madre
Schlump percibía la emoción de su madre, notaba su enorme esfuerzo por ocultar el miedo para no complicarle más aún la vida. Enseguida pidió que le trajeran tinta y papel y contestó de inmediato:
Queridos padres:
No debéis preocuparos. Estoy en el hospital, pero me encuentro bien. Ya me han operado, pero no han hallado el fragmento de metralla que supuestamente debo de tener en el hombro derecho, por la parte de atrás. La operación no ha sido nada grave. No duele y se tienen unos sueños maravillosos. Espero ir a veros pronto porque pronto me curaré. Los médicos han descubierto un remedio estupendo, se llama yodo. Si uno se lo unta se cura enseguida. A mi lado hay uno con gripe estomacal. El enfermero dice que se curará dentro de tres semanas. Le pintan el estómago con el yodo ese. Al otro lado hay uno con tisis por un tiro en el pulmón. A ese lo pintan todo entero de yodo. El enfermero ha dicho que tardará ocho semanas en curarse. A mí también me untan un poco entre los omóplatos, pero todavía no puedo mover el brazo. Por lo demás me encuentro bien. Eso sí, ojalá no nos dieran todos los días sopa.
Hasta pronto.
Vuestro hijo,
Schlump
Después cogió la segunda carta, la dirección estaba escrita con una caligrafía muy extraña. La abrió y leyó:
Querido Schlump:
Te preguntarás quién te escribe esta carta y, sin embargo, ya me conoces, pues fuiste tú quien me besó aquella vez, bajo los castaños, cuando estalló la guerra. Ibas a bailar conmigo en el Reichsadler, pero no viniste. Yo en cambio no he podido olvidarte. Muchas veces te iba a buscar a la salida del trabajo y seguía tus pasos. Cuando te hiciste soldado me solía acercar al cuartel y miraba por la valla del campo de instrucción. Me alegré al verte llegar de uniforme y lloré cuando la banda os acompañó a la estación. Desde entonces siempre paso por vuestra calle para encontrarme con tu madre. Por su semblante he sabido si estabas bien o no, pero desde hace quince días estoy en vilo. Presiento que corres grave peligro, que estás viviendo cosas terribles. Ya han sido tres las veces que he subido a casa de tus padres y he tenido el picaporte en la mano, pero no me he atrevido a entrar. Presa del miedo, he vuelto a casa y me he echado a llorar, sin saber qué hacer. Hace unos días me encontré con tu madre; parecía tan preocupada… tal vez lleve tiempo sin noticias tuyas. Así que no he aguantado más. He conseguido tu dirección (preguntando al cartero que os trae el correo) y ahora soy yo quien te escribe para pedirte una señal de que estás vivo, una sola palabra que diga que estás bien. No es necesario que escribas más. No pienses que debes amarme porque yo te amo. Puedes hacer lo que desees, pero dame tan solo una señal, entonces te dejaré tranquilo y no volverás a saber de mí.
Johanna
Debajo venía la dirección, se llamaba Johanna Schlicht. Schlump vio su imagen nítida: aquella hermosa dentadura, las mejillas sonrosadas y unas alegres cejas castañas. La carta le gustó mucho, pero se sentía muy confuso respecto a lo que debía contestar. Apartó la carta y decidió esperar unos días. Ya se le ocurriría algo. Pero entonces, sacudido por su conciencia, pensó que la muchacha tal vez se preocuparía, así que le escribió una tarjeta breve y concisa.
Querida Johanna:
Estoy sano y salvo, me encuentro en el hospital.
Schlump
La tercera carta era de la pequeña y dulce Nelly. Sus buenas nuevas ya han sido relatadas. Schlump cogió rápidamente tinta y papel y la felicitó por la boda y por el bautizo. Luego devoró el paquete que la buena de Nelly le había enviado.
Las manos de la madre temblaban al sostener la carta. Apenas logró romper el sobre, y mientras la leía se le caían las lágrimas. Las rodillas también le temblaban y tuvo que sentarse. Reía de felicidad mientras lloraba y rezaba. Se sentía obsequiada con una dicha indescriptible. Entonces cogió rápidamente un chal, se lo echó sobre los hombros y salió corriendo sin cerrar con llave. Atravesó las calles a toda prisa, en dirección a la fábrica donde trabajaba su marido. Solo cuando logró darle la noticia, su felicidad fue completa. Regresó a casa tranquila, sin mirar a izquierda ni a derecha. Hablaba sola, a media voz: «Ya no puede faltar mucho. Igual dentro de quince días ya está aquí. Y la guerra acabará antes de que termine de curarse». Nada más llegar a casa cogió un cepillo y se puso a frotar y a restregar y a lavar y a atizar, como si tuviera que avergonzarse ante su hijo si no estuviesen impolutos hasta el último rincón y la última cortina. Consiguió un horario en la estación y dio al padre un lápiz y las gafas para que le apuntara todos los trenes en los que su hijo podía volver de Francia. Día tras día, hasta la noche, iba a la estación y escrutaba a los soldados para ver si, entre los rostros cetrinos, encontraba uno muy joven, el que ella más quería en este mundo. Si no lo encontraba, no se sentía triste ni decepcionada, «porque», se decía, «ya no puede faltar mucho, algún día tendrá que regresar».
Schlump llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Ya podía levantarse y moverse. El hospital estaba desbordado, y todos los días esperaba que lo enviaran a casa. Cada día llegaban nuevas remesas de heridos. A sus dos vecinos de cama los habían trasladado hacía tiempo. Una de las camas la ocupaba ahora un piloto, envuelto de arriba abajo en unos vendajes blancos. Tan solo tenía dos agujeros abiertos a la altura de los ojos y un pequeño orificio para la boca. Al otro lado había un Tommy borracho, acribillado por impactos de granada en la cara, en las manos y en la espalda. No despertó de su embriaguez hasta el segundo día, y lanzaba terribles gemidos. También ingresaban a los intoxicados por gas, que, con el rostro ceniciento y las manos azules, jadeaban angustiados y con unos dolores terribles, intentando coger aire. Schlump preguntaba todos los días varias veces si no había un tren hospital que los llevara a casa. Y una mañana, muy temprano, a las cinco, les dijeron: a vestirse todo el que pueda andar, viene un tren hospital que todavía tiene sitio para unos cuantos. Schlump recogió su ropa piojosa y mugrienta. Estaba tiesa por la porquería y la sangre acumuladas; a la guerrera le faltaba la manga derecha, pero en ese momento le dio igual. Se congregaron unos veinte hombres con la cabeza y las manos vendadas. Llevaban bastones y muletas, y se dirigieron a la estación. Sin embargo, no había ni rastro del tren hospital ni de sus grandes cruces rojas. Se situaron en el andén y esperaron. Esperaron pacientemente, con los ojos brillantes, pues todos veían cerca el regreso a casa, pero el tren no llegaba. Se hizo mediodía y las grandes cruces rojas seguían sin venir. Algunos se habían desmayado y los habían trasladado al puesto de guardia de la estación. Desde allí los habían devuelto al hospital. Aún no verían la tierra prometida. La tarde iba avanzando.
A las seis, después de doce horas de espera, por fin llegó el tren, pero ya estaba lleno. Se apretaron para entrar lo mejor posible. No querían que los echaran y cada vez que llegaba un enfermero se ponían a temblar. Los celadores encargados de vaciar los orinales maldecían y amenazaban con llamar al médico jefe, los heridos solo tenían buenas palabras y suplicaban. Entonces la locomotora silbó, el tren echó a andar lentamente y salió de la estación camino a casa. A menudo paraba en mitad del trayecto, luego proseguía; bajo el fragor de la locomotora cruzaron el Rin majestuoso, se adentraron en Westfalia y continuaron hacia la región montañosa del Weser. Allí tuvieron que apearse y fueron alojados en una escuela. Schlump quería volver a ver a su madre y a su padre. Habló con el médico, redactó varias solicitudes y sobornó al asistente para que lo trasladaran a un hospital de su zona. Al cabo de cuatro semanas largas, eternas, lo consiguió. Le dieron su salario, provisiones para un día y un billete y se marchó, feliz y contento, en dirección a casa. Se apeó del tren y salió de la estación. Entonces su madre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó en mitad de la calle. Luego caminó orgullosa junto a su hijo, que llevaba el brazo en cabestrillo, y le hizo miles de preguntas atribuladas sin esperar a oír la respuesta.
Subieron las escaleras, la puerta se abrió y una niña pálida, delgada y larguirucha de doce años le tendió la mano.
—¿Quién es? —preguntó Schlump sorprendido.
—Es Dorothee —respondió su madre.
Entonces se acordó de que su madre le había hablado de ella en sus cartas. Era la hija de una hermana de su madre. El padre de la niña había caído en el frente. Hacía quince días que la madre también había muerto, de hambre y de dolor; la pequeña se quedó sola y fue acogida por los padres de Schlump. La pobre criatura había cuidado de su propia madre. Había visto lo difícil que es morir para una madre que deja a un hijo solo en el mundo. Schlump estrechó la mano de la pobre Dorothee y le dedicó unas palabras amables. Por la noche llegó el padre. Schlump se asustó al verlo tan envejecido. Caminaba encorvado y, al subir las escaleras, debía pararse a cada momento y agarrarse a la barandilla porque le faltaban fuerzas. La madre estaba disgustada por no poder ofrecer pan ni carne a su hijo como bienvenida. Le ocultó que hacía tiempo que no tenían patatas para saciar el hambre, pero aun así puso la mesa y le sirvió un pequeño plato de coliflor que habían ido reservando. Schlump, entonces, sacó el pan y la carne en conserva que le habían dado. Todos se sentaron a la mesa y comieron.
Ya a la mañana siguiente, Schlump tuvo que presentarse en el hospital militar. El suboficial médico le dio una bata y unas zapatillas y se quedó con su uniforme. Entonces comenzó la vida monótona y aburrida del hospital. Pasaban todo el día ...