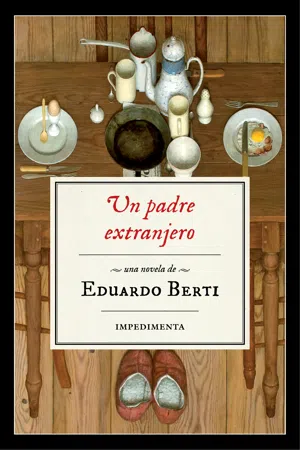
- 352 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Un padre extranjero
Descripción del libro
Un escritor que descubre a su padre esbozando su novela en el mismo café en el que él se refugia para crear su propia obra. Un marinero que planea asesinar al que será uno de los grandes nombres de la literatura de todos los tiempos porque lo ha utilizado como personaje de uno de sus cuentos sin su permiso. Un polaco con diez hijos a los que ha bautizado con los nombres de diez reyes de Inglaterra. Personajes dispares con una nota común: todos esconden oscuros secretos que se han esforzado en mantener ocultos, pero que, como ocurre con los grandes misterios, saldrán a la luz gracias a pequeñas coincidencias, cambiando tanto el futuro como el pasado de sus protagonistas.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Un padre extranjero de Eduardo Berti en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatur y Literatur Allgemein. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturCategoría
Literatur Allgemein
A Mariel
A Ulises
A Ulises
A la memoria de mi padre
El autor se ha beneficiado, para escribir este libro,
de una beca de escritura de la región
Aquitaine Limousin Poitou Charentes (Francia).
Es muy duro para un hombre hallarse en una tierra extraña, indefenso, sin nadie que entienda su idioma, procedente de un misterioso país en algún sitio recóndito de la tierra.
«Amy Foster»
Joseph Conrad
Todo hombre quiere parir de nuevo a sus padres;
del intento fallido nacen hijos.
Antiguo proverbio bengalí
Cementerio club, 1
Horas antes del entierro de mi madre, la tarde en que la velaban, mi padre mandó que dejasen sin abrir el ataúd, cuando lo usual habría sido que se exhibiera el cadáver, y sin pedir permiso a nadie enchufó un reproductor de música en un rincón e hizo sonar en la sala, a un volumen considerable, pero más bien respetuoso, una triste música compuesta por Gustav Mahler, música que siguió escuchando como en una especie de gimnasia autoflageladora durante los primeros meses de viudez, en los cuales se consagró a beber más de la cuenta y a batir récords de insomnio que ni siquiera los sedantes más aguerridos podían paliar.
En el entierro, por la tarde, después del velorio matutino, mi padre no quiso saber nada de que abriera la boca un sacerdote presente y sonriente en el cementerio, a pesar de que la «oferta» incluía su corto sermón junto con los servicios del sepulturero y otras inercias de rigor. Todo aquello sucedía en un cementerio privado de las afueras de Buenos Aires: una especie de campo de golf con tumbas; una especie de jardín con árboles muy vistosos y lápidas poco menos que invisibles en el suelo. Vaya ironía: en los últimos doce años mi madre había trabajado vendiendo tumbas («parcelas», según la jerga que le hacían repetir) de este mismo cementerio.
Además de previsible, el entierro tenía algo de noticia demorada. Mi madre había muerto después de una muy larga agonía: una lucha perdida de antemano contra un cáncer óseo generalizado. La tenacidad de mi madre había postergado la muerte varios meses más allá de los mejores pronósticos. Pero su largo combate había estado a punto de matar a mi padre también. Una noche me lo admitió: «No puedo más, esto nos liquida a los dos». A los dos: mi madre y él.
Esa tarde, en el entierro, no advertí el detalle algo macabro de que en torno a la «parcela» abierta como una trampa para mi madre se extendían otras tumbas donde reposaban o reposarían en breve algunos de los más fieles amigos de mi familia, a quienes ella había convencido con su cordialidad y con argumentos de venta, por qué no, de las supuestas bondades de un cementerio privado.
No costó mucho esa tarde que mi padre se alejara de la tumba de mi madre. Sobran casos en los que el superviviente no puede separarse del sitio en que acaban de enterrar a su pareja; mi padre, con una mueca difícil de descifrar, le dio la espalda a la tumba, que por una o dos semanas carecería de lápida, hasta que la fabricaran y hasta que la colocasen en el suelo, a ras del césped, y se alejó a paso firme. En los meses que siguieron, le oí decir en más de una oportunidad que mi madre no estaba allí, en «el cementerio de mierda», frase que él profería con desprecio, deduzco, para convencerse de que dentro de aquel ataúd había algo que no era ni merecía llamarse «persona amada».
Como Miguel (sin dudas, el mejor amigo de mi padre) también deseaba marcharse cuanto antes del cementerio, se me ocurrió subirlos al mismo taxi que me disponía a tomar; de este modo, mi padre pasaría un rato con la persona que más lo hacía reír, incluso en situaciones graves como un funeral. Mi padre y Miguel eran amigos de infancia. Se habían conocido lejos, en su Rumania natal, y se habían perdido de vista cuando, antes de siquiera imaginar que acabaría en Argentina, mi padre partió a estudiar en universidades de Bélgica y Francia. Era célebre, entre nosotros, la anécdota de su reencuentro en Buenos Aires: mi padre iba por el centro de la ciudad, cruzaba la Plaza de Mayo, era una tarde lluviosa y a más de once mil kilómetros de Bucarest, a unos diez años de su llegada a Argentina, vio que su amigo Miguel se acercaba y, como un gentil espejismo, le tendía una mano delgada y huesuda con estremecida familiaridad.
Aquella tarde, en el entierro de mi madre, vi a Miguel por última vez. Aunque hizo bromas, como era su costumbre, me pareció que andaba muy cabizbajo y sobre todo noté que su histórico bigote a lo Clark Gable ya no florecía con vigor y era como una pálida línea punteada.
Meses más joven que mi padre, Miguel había aparecido en Buenos Aires después de pasar medio año en Sobibor, humillado por los nazis. Mi padre contaba que Miguel no solo había presenciado la revuelta de Sobibor, en octubre de 1943, sino que se había fugado gracias a ella. Nunca llegué a confirmar este relato, pero recuerdo la tarde, yo tendría entonces nueve años, en la que Miguel me enseñó los números tatuados en su brazo.
Cuando falleció Miguel, un año después de mi madre, más o menos, mi padre y yo acudimos juntos a su entierro en aquel mismo cementerio. La tumba donde inhumaban a Miguel quedaba cerca, a cien pasos, de la tumba de mi madre, que en ese lapso mi padre y yo no habíamos vuelto a ver. Mi padre no pudo esta vez oponerse a que un rabino, un viejo y flaco rabino, abriera la boca y soltara una monserga que él fue acompañando con unos resoplos impacientes. ¿El pobre Miguel no había deseado acabar en un cementerio judío? El discurso del rabino era el castigo por ello, según pensaba mi padre.
Después de saludar a los hijos de Miguel y a la viuda de Miguel, una mujer seca y bastante intratable, mi padre pareció dudar entre irse de una vez del «cementerio de mierda» o plantar los pies delante de la lápida de mi madre, que no habíamos visitado aún y que —él y yo lo sabíamos de antemano— sería tan pequeña y discreta como todas las lápidas de aquel cementerio abierto a cualquier creencia, eso decían los folletos publicitarios, pero reacio al más mínimo promontorio o mausoleo que pudiese malograr tanta elegancia.
Quise ayudar a mi padre y le propuse ir andando a la tumba de mi madre, a echar un simple vistazo, por más que los huesos ahí enterrados nos resultaban, de alguna manera, ajenos. Mi padre se dejó arrastrar, resoplando como si el rabino nunca hubiese cesado de hablar, y al cabo de unos minutos, algo menos confundido y algo más encolerizado, hizo que no con la cabeza, gruñó un poco y me llevó lejos de ahí, rumbo al coche.
Hicimos casi todo el trayecto de vuelta a Buenos Aires en silencio, a solas. En un momento pensé en poner música, tal vez algo de Mahler, pero mi padre abortó con una risa, una brusca carcajada, mi maniobra apenas naciente. Le pregunté qué ocurría, qué le daba tanta gracia. Me respondió que Miguel se habría desternillado con aquel rabino: con su cara de tortuga, con sus palabras pomposas.
Por la noche, sonó el teléfono en casa. Era tarde. Era mi padre y, por el tono de su voz, comprendí que había estado bebiendo mucho. «Te pido que me prometas que nunca irás a visitar la tumba de tu madre ni la tumba mía, ¿de acuerdo?» De acuerdo, papá, le dije, prometido. «Te pido que no permitas nunca, de ninguna forma, que yo vuelva a ese cementerio de mierda… Salvo cuando estire la pata» De acuerdo, dije, de acuerdo, por más que aún nos quedaban dos o tres amigos que habían tenido, como Miguel y otros amigos ya muertos, la buena o la mala idea de comprarse una parcela.
Esa noche nos quedamos charlando más de una hora por teléfono. En un momento mi padre me contó una historia acerca de Miguel, una historia que yo nunca le había oído. A diferencia de él, a Miguel le encantaba el tango: idolatraba a Roberto Goyeneche (cuyo bigote quería ser parecido al de Clark Gable), le gustaban las orquestas y de joven concurría, recién llegado al país, a los bailes populares celebrados en los clubes. En los bailes, por entonces, las mujeres entraban gratis, y los hombres, a cambio de un pago exiguo, no recibían una entrada de papel como en el cine, sino que debían extender la mano con la palma abajo a fin de acusar el golpe de un certero sello que, con tinta negra, estampaba una contraseña: cinco o seis números que cambiaban a diario. Si los bailarines salían a fumar o a tomar el aire, podían volver a ingresar mostrando la mano sellada. Mi padre me contó que Miguel, en vez de pagar, recibir el sello y exhibir la mano a quien controlaba la entrada, cosa que hacía todo el mundo, iba directo a la puerta y enseñaba los números que los nazis le habían tatuado en el brazo. Nadie había osado decirle que su sello era incorrecto, que su sello no valía.
Después de hablar esa noche largamente con mi padre, me puse a pensar que Miguel había sido enterrado con el tatuaje. Con Miguel también había muerto una inscripción, una huella de la historia. Esto era obvio y sensato: en cada funeral se entierra mucho más que un cuerpo. En el caso de mi madre, por ejemplo, yo sentía que el sepulturero había tapado con tierra y había puesto fuera de cualquier alcance esa cuota de contención, de cordura, de equilibrio que, por años, por décadas, mi padre había encontrado o había querido encontrar en ella.
En los meses que siguieron al entierro de mi madre, vi a mi padre hacer cosas raras o cosas que, por lo menos, nunca le había visto hacer. De pensar que sin mi madre él andaba a la deriva, pasé al extremo contrario y concluí que mi padre se mostraba por fin como era. ¿Ya no se adaptaba a una imagen que mi madre se había forjado de él? ¿Ya no se atenía a la imagen que él había deseado forjar para ella? La explicación se hallaba acaso entre las dos conclusiones: era verdad que él había hecho de mi madre una especie de ancla, imagen más que apropiada para alguien llegado en barco a un país donde no conocía a nadie; pero era verdad también que, sacudido a los setenta y nueve años por la muerte de mi madre, él razonaba que tenía que darse gustos antes de que fuera tarde.
Mi padre retomó entonces algunas actividades que había llegado a cumplir en su juventud. Se puso a cocinar platos cuyas recetas eran una vaga herencia familiar. Se puso a fumar en pipa y a prepararse tabacos especiales. Quiso comprar un velero y retomar el pasatiempo de la náutica, pero su hernia de disco no lo permitía.
Cuando en julio de 1994 una bomba explotó en el centro de Buenos Aires, una bomba destinada a la mutual isra...
Índice
- Cementerio club, 1