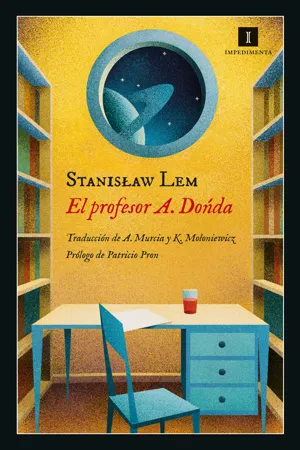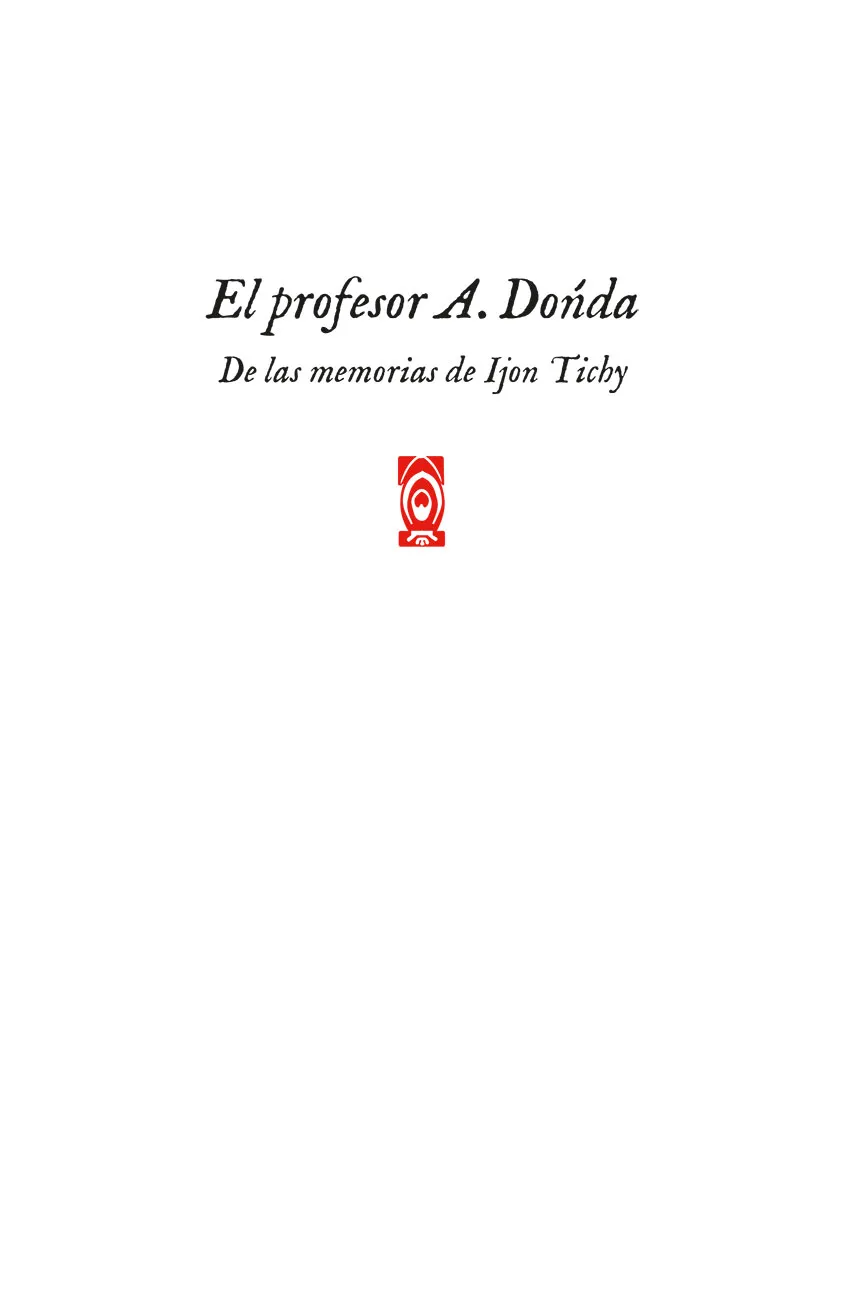Estoy grabando estas palabras en unas tablillas de arcilla enfrente de mi cueva. Siempre me ha interesado saber cómo lo hacían los babilonios, aunque no imaginé que un día tendría que intentarlo yo también. Debían de tener una arcilla mejor, o puede que la escritura cuneiforme fuera más apropiada.
Mi arcilla se resquebraja o se deshace, aunque prefiero eso que garabatear con una piedra caliza en una superficie de pizarra, porque desde niño he sido hipersensible a los chirridos. Nunca más diré que las técnicas de la antigüedad eran primitivas. Antes de irse, el profesor estuvo observando mis esfuerzos para hacer fuego con el pedernal, y cuando fui rompiendo sucesivamente el abrelatas, nuestra última lima, la navaja multiusos y las tijeras, comentó que el profesor Tompkins del British Museum, cuarenta años atrás, había intentado hacer un simple raspador de sílex parecido a los que se hacían en la Edad de Piedra; se luxó la muñeca y se rompió las gafas, pero de hacer un raspador nada de nada. Añadió también algo sobre la insultante superioridad con la que mirábamos a nuestros antepasados cavernícolas. Tenía razón. Mi nueva morada es miserable, el colchón ya se ha podrido, y un gorila viejo y enfermo que el diablo trajo de la jungla nos echó del búnker de artillería en el que se vivía tan bien. El profesor mantenía que el gorila no nos había desahuciado en absoluto. En cierto modo era verdad, ya que el gorila no había mostrado agresividad alguna, pero yo prefería no compartir con él un espacio ya de por sí estrecho: lo que más nervioso me ponía eran sus jueguecitos con las granadas. Yo incluso habría podido intentar ahuyentarlo aprovechando que le daban miedo las numerosas latas rojas de sopa de cangrejo que teníamos aún allí, pero aquel miedo no era suficiente, y además Maramotu —que ya declaraba abiertamente su chamanismo— manifestó que reconocía en el simio el alma de un tío por parte de padre, e insistía en que no hiciéramos nada que lo pudiese contrariar. Yo prometí que no le haría nada, y el profesor, por su parte, con la mala leche que lo caracterizaba, insinuó que yo era amable no en deferencia al tío de Maramotu, sino porque un gorila, por achacoso que estuviera, seguía siendo un gorila. No logro quitarme de la cabeza aquel búnker, hubo un tiempo en el que formó parte de las fortificaciones fronterizas entre Gurunduvayu y Lamblia, y ahora ¿qué podíamos hacer? Los soldados se habían dispersado y a nosotros nos había echado un simio. Sigo con el oído puesto y alerta de forma instintiva, porque el jueguecito con las granadas no puede acabar bien, pero lo único que se oye todo el tiempo son los eructos de los empachados uruwotu y de ese babuino que tiene los ojos amoratados. Maramotu dice que no se trata de un babuino ordinario. Pero he de dejarme de estupideces porque si no nunca abordaré la cuestión.
Una crónica como es debido ha de tener fechas. Sé que el fin del mundo se produjo justo después de la época de lluvias que fue hace varias semanas, pero no sé exactamente cuántos días transcurrieron desde entonces, porque el gorila me quitó la agenda en la que yo solía anotar con sopa de cangrejo los acontecimientos más importantes desde el momento en el que se acabaron los bolígrafos.
El profesor defendía que no había sido ningún fin del mundo, sino el fin de una civilización. Y en eso le doy la razón, porque las dimensiones de un acontecimiento así no se pueden medir según las incomodidades personales. No había sucedido nada terrible, decía el profesor al tiempo que nos animaba a Maramotu y a mí a demostrar nuestras dotes para el canto, pero cuando se le acabó el tabaco de pipa perdió su habitual buen humor y tras haber probado la fibra de coco, se fue a buscar más tabaco, aunque seguramente era muy consciente de lo que significaba una aventura así en aquel momento. No sé si volveré a verlo alguna vez. Por eso es mayor, si cabe, el deber que tengo de presentarles a quienes nos sucedan —que serán aquellos que reconstruirán la civilización— a esa gran persona. Las casualidades del destino me permitieron observar de cerca a las más destacadas personalidades de mi época, entre las que quién sabe si Dońda no acabará por ser considerado la más importante.
Pero, en primer lugar, hay que aclarar cómo fui a parar a la selva africana, que en estos momentos es tierra de nadie.
Mis logros en el ámbito de la cosmonáutica me concedieron una cierta notoriedad, por lo que diferentes organizaciones, instituciones, así como personas privadas, se dirigían a mí con invitaciones y propuestas en las que me trataban de catedrático, miembro de la Academia de Ciencias, o como mínimo doctor de segundo grado. Yo tenía problemas con eso, ya que a mí no me corresponde ningún tratamiento y detesto adornarme con los penachos de otros. El profesor Tarantoga solía decir que la opinión pública no podía soportar el vacío que se abría delante de mi apellido, y por eso se dirigió —a mis espaldas— a conocidos que ostentaban cargos significativos; de manera que, de la noche a la mañana, fui nombrado representante general para África de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Acepté esa distinción, y al mismo tiempo el título de Consejero Experto, porque iba a ser meramente honorífica, hasta que resultó que en Lamblia, esa república que pasó en un abrir y cerrar de ojos del paleolítico al monolítico, la FAO construyó una fábrica de conservas de coco, y yo, como representante de esa organización, tuve que encargarme de la inauguración oficial. La desgracia quiso que el ingeniero Armand de Beurre, que me acompañaba por parte de la UNESCO, perdiera unos binoculares en una recepción en la embajada francesa y tomara a un chacal, que había aparecido por allí, por un perro perdiguero y le diera por acariciarlo. Al parecer, los mordiscos de un chacal son muy peligrosos porque estos animales tienen en los dientes cadaverina. El bonachón del francés no se tomó en serio lo de ese veneno y antes de tres días ya estaba muerto.
En los pasillos del parlamento de Lamblia corría el rumor de que el chacal estaba poseído por un mal espíritu que había introducido en él un chamán; la démarche de la embajada francesa echó por tierra la candidatura de ese chamán a ministro de Creencias Religiosas y Educación Pública. La embajada no emitió ningún desmentido oficial. Aquello supuso, sin embargo, una delicada situación, y los hombres de estado de Lamblia, inexpertos en cuestiones de protocolo, en lugar de organizar a escondidas el traslado del cadáver, vieron una magnífica oportunidad para brillar en el ámbito internacional. El general Mahabutu, ministro de Guerra, organizó un cóctel fúnebre en el que, como sucede en los cócteles, se hablaba de todo y de nada con una copa en la mano. Y sin yo saber ni cuándo ni cómo, mientras charlaba con el director del Departamento de Asuntos Europeos, el coronel Bamatahu, dije que era cierto que a los difuntos de alto rango se les enterraba a veces en un ataúd herméticamente soldado. Ni se me pasó por la cabeza que su interés tuviera algo que ver con el francés muerto y, por otra parte, a los lamblianos no les parecía ignominioso el uso de artefactos industriales a la hora de preparar un entierro de forma moderna. La fábrica producía únicamente latas de litro, así que se envió al difunto en un avión de Air France en una caja con etiquetas que publicitaban cocos, pero el motivo de la ofensa no residía ahí, sino en el hecho de que la caja contuviera noventa y seis latas.
Después me pusieron a caldo por no haberlo previsto, pero ¿cómo habría podido yo saberlo si la caja estaba herméticamente cerrada y cubierta con la bandera tricolor? En todo caso, todos me recriminaron que no hubiera proporcionado a las autoridades lamblianas un aide-mémoire aclaratorio de lo muy inadecuado que considerábamos el enlatado en porciones de un difunto. El general Mahabutu me envió una liana al hotel con la que yo no tenía claro qué hacer, y tuvo que ser el profesor Dońda quien me explicara que se trataba de una alusión a la horca de la que me querían ver colgando. Esa información, por otra parte, llegaba un tanto a destiempo, porque ya habían preparado un pelotón de ejecución, al que yo, al no entender el idioma, había tomado por la guardia de honor. De no ser por Dońda, seguro que yo no andaría contando esta historia ni ninguna otra. En Europa me habían puesto sobre aviso, diciéndome que el profesor era un timador sinvergüenza que se aprovechaba de la credulidad e ingenuidad de aquel joven Estado para montarse allí un cálido nido, para lo que elevó sin pudor los trucos de los chamanes a la categoría de disciplina teórica para dar clases de esa materia en la universidad local. Acabé dando crédito a los informadores, por lo que consideré al profesor un estafador, un chanchullero, y me mantenía alejado de él en las recepciones oficiales, aunque ya entonces me resultaba francamente simpático. El cónsul general de Francia, cuya residencia era la que más cerca me quedaba (de la embajada inglesa me separaba un río repleto de cocodrilos), me negó asilo a pesar de que yo había huido del Hilton...