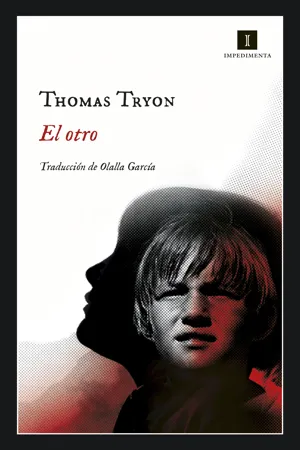1
—¡Eh, Facilona!
Vestida con una falda ajustada y una blusa del color de la sangre seca sobre su generoso pecho, Rose Halligan observaba las cabinas de la noria. Aquel artilugio, cuajado de luces en forma de estrella, giraba mediante tirones irregulares, sacando a las parejas de la luz crepuscular y elevándolas en el aire. Un altavoz voceaba En la isla de Capri, compitiendo con el estruendo metálico del órgano del carrusel y los estallidos de los buscapiés y los petardos.
En respuesta a los silbidos que le dirigían desde una de aquellas cabinas, Rose meneó un hombro con desdén, elevó la cabeza y miró hacia otro lado. No quería tener nada que ver con renacuajos como aquel. Tras guiñarle un ojo a Holland, Niles le silbó sonoramente a Rose Halligan y la saludó con la mano, mientras el suelo se acercaba y retrocedía a una velocidad vertiginosa.
—Carmen Lombardo canta por la nariz —comentó, en referencia a la música atronadora que llenaba el ambiente. La cabina se sacudía de forma espasmódica, avanzaba, se detenía, volvía a ponerse en movimiento; entonces, de repente, saltó hasta el punto más elevado de la rueda; otras cabinas habían descendido hasta el nivel inferior para deshacerse de sus ocupantes y cargar con otros. Miró desde las alturas la multitud que se arremolinaba en el solar de la oficina postal. Allí se había organizado un pequeño y chabacano carnaval que, bajo el patrocinio del departamento de bomberos de Pequot Landing, ofrecía emoción y bullicio durante una sola noche. Unos puestos desvencijados, desteñidos y mustios se levantaban a ambos lados de una estrecha avenida, alfombrada con restos de palomitas de maíz y vasos de papel arrugados; aquellas casetas ofrecían entretenimiento de tercera categoría: «Gane la Muñeca»; «Madame Zora, la Adivina»; «Chan Yu, el Maravilloso Hombre de las Desapariciones»; «Zuleika, la Única Persona del Mundo Mitad Hombre y Mitad Mujer».
¡Bang! ¡Fiuuuu!
En algún lugar explotó un petardo; de vez en cuando, un cohete derramaba una hermosa lluvia de luz sobre alguno de los jardines; un niño corría como loco, cortando la noche en zigzags, mientras sacudía una de las típicas bengalas del Cuatro de Julio. La rueda de la noria crujía. Niles echó la cabeza hacia atrás para abarcar el cielo nocturno en toda su extensión.
—Ahí está Géminis —dijo, señalando una constelación.
—Estás loco —le dijo Holland.
—Sí, ahí, ¿la ves? Esa otra es Tauro, y allí está Cáncer. Y Géminis, justo ahí, entre esas dos estrellas pequeñas y brillantes; la amarillenta es Castor y la otra, Pólux. Los Gemelos.
Holland lo miró de reojo. Luego, impaciente por que la noria volviera a girar, empezó a balancear la cabina. Mientras Niles continuaba dibujando su mapa del cielo —allí estaba la Osa Mayor. ¿Y ese grupo de estrellas? La silla de Casiopea—, la vibración de la armónica añadió un agradable acompañamiento a la escena.
—¿Holland? —dijo Niles, cuando la música se detuvo.
—¿Mmm?
—¿Qué le dijiste a la señora Rowe?
—¿Hum?
—¿Qué le dijiste a la señora Rowe ese día, cuando te encontró en su garaje?
Holland se rio entre dientes. Repitió unas palabras que escandalizaron incluso a Niles.
—¿De verdad? ¿Y ella qué hizo?
—Ya te lo he dicho, me echó de su casa. —Ahora su risa no era solo irónica, sino casi salvaje—. Pero espera y verás.
—¿Que espere a qué?
—A que la vieja Rowe tenga lo que se merece. —Niles notó cómo, mientras Holland hablaba, aquella expresión intensa y encendida desaparecía de su rostro, dejándolo con un aire plácido e introspectivo. Ahora tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera examinando con atención un fantasma que habitara en su interior. Niles observó el perfil de su hermano contra el cielo oscuro. Holland, pensó; Holland. Lo necesitaba… Se necesitaban el uno al otro. Ahí estaba el quid de la cuestión. Él… ¿Cómo decirlo?… Dependía de su hermano. Tenía la sensación de que, sin Holland, perdía una parte de sí mismo.
—¡Mira! Ahí está Arnie La Fever. —Niles señaló hacia el suelo—. Y mira, ¡esa es Torrie!
Torrie y Rider estaban en el puesto de «Gane la Muñeca», fascinados por la rueda giratoria. Cada uno tenía el brazo alrededor de la cintura del otro. Torrie no era una verdadera Perry. Después de tres años sin hijos, Alexandra y Vining habían adoptado a una niña de cuatro años. Doce meses después llegaron los gemelos. Todo el mundo quería a Torrie. Tenía unos rasgos suaves y mágicos, como los de un hada o un duendecillo; justo lo contrario a los de los Perry, que siempre exhibían un aspecto regio. (Antes de que se la llevaran a la institución, la abuela Perry solía llevar sombreros al estilo de la reina María y andaba con un bastón.) Torrie tenía el pelo rojizo, los ojos marrones y abundantes pecas; era más pequeña, de huesos más delgados y menos prominentes. Una gamine, como dirían los franceses. Era encantadora, alegre y desenfadada, tenía buen ánimo y buen humor, y estaba decidida a ser una buena esposa para Rider Gannon. A sus ocho meses de embarazo, parecía ya a punto de dar a luz, aunque el doctor Brainard esperaba que consiguiese llegar a término.
Rider colocó dos monedas en sendos números, y el responsable de la atracción hizo girar la ruleta. La solapa de cuero, que entraba y salía del perímetro de la rueda para señalar la cifra ganadora, fue disminuyendo la velocidad poco a poco. Desde las alturas, Niles alcanzó a ver que Torrie no había ganado; pero se quedó quieta un instante, mientras repasaba con mirada anhelante la hilera de premios que se extendía tras el mostrador. Rider buscó de nuevo en el bolsillo. Ella negó con la cabeza, lo alejó de la cabina y de la tentación y volvieron a sumergirse en la multitud.
—Qué pena —dijo Niles con tristeza. Con aquellos andares torpes y aquellos pies planos, Torrie caminaba como un pingüino que llevase a cuestas una sandía—. Pero al menos tendrá un precioso bebé.
Holland lanzó una mirada desdeñosa hacia la pareja que se alejaba.
—¿Ah, sí? —dijo con tono misterioso. La noria comenzó a girar.
Cuando completó el número de vueltas prescritas y el viaje llegó a su fin, Niles echó a correr detrás de Holland, bajando por la rampa y abriéndose paso entre la multitud. Alguien lo empujó: era Arnie La Fever, cuyo rasgos gordos y fláccidos recordaban a Russell Perry. Tenía la cara hundida en un algodón de azúcar; el brazo de Niles quedó manchado con restos de aquella sustancia, como si le hubiesen crecido unos extraños hongos. Se los tocó y notó que aquella confección pegajosa se disolvía, dejando un molesto residuo que brillaba sobre su piel desnuda como las huellas de un caracol. Se chupó los dedos y se los limpió en un pañuelo.
—Hola, Arnie —exclamó, pero este había desaparecido entre la multitud. No se lo veía muy a menudo; solía estar enfermo y su madre no lo llevaba al colegio.
—¡Prueben suerte! —gritaba el hombre del puesto de «Gane la Muñeca»—. Calderilla, no necesitan más, amigos, solo una moneda de diez centavos y pueden conseguir una muñeca para su chica.
Niles inspeccionó los premios en cuestión: tenían un aspecto extraño, con las caras redondas de las muñecas kewpie, pero pintadas con colores chillones y expresiones de diablillo, que parecían más un gesto lascivo que una sonrisa; una hilera de duplicados baratos que atestiguaban la ineptitud de algún aspirante a artesano. Llevaban una falda...