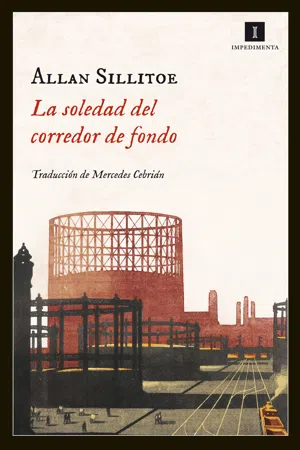Introducción
La guerra perpetua
por Kiko Amat
1. La soledad del corredor de fondo fue el segundo libro que me habló de mi propia experiencia, hace más de dos décadas. Cuando conocí a mi mujer, sobre la misma época, el único libro que compartíamos era aquel. Ella venía de Flaubert, Stendhal y Dostoievski. Yo de Nik Cohn, Bukowski y Colin MacInnes. Ella había escuchado a Springsteen, Brassens y Tom Waits; yo a Undertones, Jam y Dexys. No éramos dos taxis parados en la misma puerta, sino más bien dos trenes chocando el uno contra el otro a gran velocidad. Sin embargo, guiado por el firme propósito de demostrarle a aquella pelirroja que yo no era solo un tatuado patán de extrarradio (y así encamarme con ella), agarré y leí de un tirón toda su biblioteca. En aquella época poseía aún ese tipo de ímpetu loco y, aunque no nos faltaban temas de conversación —nuestra distinta clase social y lo colosal de nuestro amor ocupaban una gran parte de las discusiones—, pensé que si iba a tener que cagarme en aquellos libros, mejor iba a ser leérmelos cuanto antes.
Debo decir que no recuerdo una palabra de Rojo y negro, mucho menos de Madame Bovary. Para mí, aquellos libros hablaban de gente que podría haber vivido en Plutón, así de alejados estaban de lo que había vivido hasta entonces en las calles de Sant Boi, mi estrafalario pueblo natal del extrarradio barcelonés. Acostumbrado a que la música pop articulase con gran precisión mis sentimientos, miedos y anhelos, fue una terrible decepción comprobar que la literatura clásica no lo hacía. Pero exagero al calificar aquella decepción de «terrible»: nada es terrible a los veintitrés, y mucho menos darte cuenta de que te importan un bledo las congojas de una adúltera francesa del xix. La conclusión, en todo caso, fue que el canon de la Alta Cultura no iba a proporcionarme ángulos que me ayudasen a comprenderme a mí, a mi entorno, a mi bagaje o a las tradiciones de las que veníamos mis amigos y yo. Más que a «orgía perpetua», Madame Bovary me supo a perpetua dieta de hospital, a coliflores al vapor, y yo quería chilis y guindillas y bebidas con bengalas, maravillosos ruidos y crujiente gas. Si había pasión (y la había, en honor a la verdad) o rabia en aquella novela decimonónica, no eran de la marca que gastaba yo.
Y entonces leí La soledad del corredor de fondo, de Alan Sillitoe. Fue un terremoto memorable, similar al que sentiría leyendo a John Fante, Nelson Algren o Harry Crews. Aquella engañosa simplicidad en primera persona, sumada a la dureza de las palabras, a la beligerancia de la actitud, y a la fiera voluntad de estar vivo, me hablaron directamente; tocaron alguna cuerda en mi interior. Cuentan que Irish Jack, uno de los iniciadores del culto mod original en Shepherd’s Bush, agarró de las solapas a Pete Townshend tras ver a los Who por casualidad en un club en 1964 y le espetó: «¡Estás diciendo lo que todos pensamos pero no podíamos explicar!». I can’t explain: quizás la sensación fundamental de la adolescencia, el aullido primario que nadie sabe aún modular. Townshend, hijo de las escuelas de arte y algo más leído que sus socios, alcanzó a poner en palabras un sentimiento profundo y ardiente que aún nadie había podido traducir. Cuando leí a Sillitoe lo vi bajo la misma luz: un autor inglés de 1956 había descifrado los códigos de nuestra guerra, y la había hecho comprensible. En ocasiones futuras volvería a sentir la estremecedora electrocución del reconocimiento de la propia experiencia narrada por un extraño, pero casi nunca con la misma cantidad de voltios. ¿Cómo podía saber aquel inglés lo de nuestra guerra? ¿Había guerras así por todas partes? El punk y lo mod me habían enseñado que sí, de acuerdo, pero jamás lo había visto escrito en un libro de una forma tan bella e intensa. «Ya veis, mandándome al reformatorio me han mostrado la navaja, y de ahora en adelante sé algo que no sabía antes: que ellos y yo estamos en guerra. En guerra perpetua.» Es lo que dice Colin Smith, el protagonista de la historia homónima. Todos en Sant Boi lo podíamos haber suscrito. Era una guerra y, que nadie se lleve a engaño, era de clases.
2. La soledad del corredor de fondo es el segundo libro que publicó Alan Sillitoe. El primero había sido Sábado por la noche y domingo por la mañana, en 1956. Ambas novelas están ambientadas en el Nottingham obrero de los cincuenta, algo que (merece ponerlo en el contexto de su tiempo) poca gente había hecho antes. Hasta entonces, las únicas visiones de las clases trabajadoras habían sido las de Dickens, Victor Hugo o George Bernard Shaw. Vonnegut decía de Nelson Algren en el prólogo para El hombre del brazo de oro que este «fue innovador al describir personas deshumanizadas por la pobreza, la ignorancia y la injusticia, y pintarlas genuina y permanentemente deshumanizadas». En La soledad… tampoco cabe la ambición reformista de los pretéritos escritores de clase media-alta, ni tampoco la épica trabajadora de los primeros autores socialistas, con sus personajes proletarios llenos de nobleza, coraje, ingenio y voluntad de mejora. Lo que distingue a Arthur Seaton (de Sábado por la noche…) y Colin Smith de todos aquellos «probos y honrados trabajadores» previos es su GRAN IRA. Su rabia indomable, su hartazgo por las condiciones que les tocaron en suerte y, sobre todo, su nula voluntad de dejarse domesticar. Smith sabe desde siempre que «yo ya estaba en mi propia guerra, había nacido en medio de una». Sillitoe logró articular con precisión quirúrgica el pensamiento primordial de Guerra Contra Todos y rebeldía total que empujó nuestra adolescencia, y, por extensión, la de la mayoría de adolescentes de clase obrera. Sillitoe tuvo por añadidura la valentía y la intuición de no ofrecer soluciones a la condición de Smith: lo único que está al alcance del protagonista es morder la mano que le alimenta. La «defiant gesture» (gesto desafiante) que culmina el relato y hacia el que, por extensión, se conduce la trama. Tan imposibles son la rendición como la victoria; desde la posición de Colin Smith, imaginar un tipo de vida mejor es algo tan inconcebible como pretender abarcar el tamaño del universo en un cerebro. Cuando las posibilidades de escape o salvación son nulas, Colin y Arthur hacen lo que los perros acorralados: mostrar los dientes.
3. «La soledad del corredor de fondo» es el relato que titula la colección de historias homónima. Está narrada en una espartana y forénsica primera persona, y cuenta la historia de un reo de borstal (reformatorio inglés) de diecisiete años llamado Colin Smith. A lo largo de su breve saga, Smith nos cuenta cómo vive, habiéndose convertido en el principal corredor de fondo de la institución y favorito de los jefes, que esperan verle conseguir la copa del Premio Banda Azul de reformatorios en la categoría de carrera de fondo campo a través. A la vez, y mediante la remembranza, Smith narra cómo le atrapó la policía tras robar una panadería con un cómplice. Smith es un angry young man, pero de veras. Lo opuesto a Eliza Doolittle, el no-Pigmalión. Su enojo ardiente y desprecio hacia los que le rodean —de toda clase y condición— solo se ve igualado por su furibundo empuje vital y su capacidad automática (innata, podríamos decir) de reflexión. Es un listo y soberbio hijo de puta que, a pesar de su falta de educación formal, tiene bien clara la situación en la que se encuentra: «Él es un estúpido y yo no lo soy; porque yo soy capaz de ver dentro del alma de la gente de su clase, y él no ve una mierda en los de la mía. Ambos somos astutos, pero yo lo soy más. Y al final acabaré ganando aunque me muera en el talego a los ochenta y dos tacos, porque le sacaré más diversión y chispa a mi vida que él a la suya». A Smith tampoco parece acomplejarle demasiado su falta de títulos académicos: «(El director) Se habrá leído miles de libros (…) pero estoy segurísimo (…) de que lo que estoy garabateando yo vale mil veces más que lo que él llegará a garabatear nunca. Me da igual lo que digan, porque esa es la verdad y nadie puede negarla. Cuando habla conmigo y yo le miro a su jeta de militroncho sé que estoy vivo y que él hace tiempo que está muerto».
La mirada altiva, cáustica y orgullosa de Smith, como puede verse, está tan alejada del «Señor, sí señor» de los lacayos con boina en la mano y mirada vencida como del buenismo izquierdista que veía futuros pilares benignos de un estado comunista en los menos afortunados proles. Smith no va a ser el pilar de nadie: desconfía de todos (excepto, quizás, de su propia familia), se caga en todo continuamente, solo quiere vivir intensamente y saberlo, y que le dejen en paz, y siente un profundo rencor por la sociedad «recta» y sus leyes hipócritas. Smith es el alumno díscolo de la clase, el clavo torcido que nadie sabe enderezar. Los intentos de acercamiento tienen como resultado nuevas dentelladas de alguien que sabe que todo es un engaño, que todos mienten y que lo único que puede hacer es ser fiel a sí mismo, conservar la dignidad y pasarlo lo mejor posible. «El resto», como afirma el Arthur de Sábado por la noche…, «es propaganda». Colin Smith es Cockney Rejects avant la lettre, delincuencia juvenil, «Never ‘ad nothing», pandillerismo, códigos de honor y guerra todo el tiempo. Su enfebrecido rechazo a bulas, sobornos o limosnas resulta incomprensible para amos y esclavos por igual. Es un anarquista individualista en llamas, en su versión más milenarista y apocalíptica: no forma parte de nada, no se siente una pieza de su propia clase y cree que todo el mundo está sucio. La visión de clase que se explica en La soledad… es de un tipo que entonces no aparecía en los libros. La rabia natural. La sensación de haber sido timado en una ruleta trucada. El asco, el estigma natural que no se puede curar. La firme negación a colaborar, trabajando o de cualquier otro modo. Todo lo que no aparecía en las explicaciones de Marx, en suma, ni nos contaron en el instituto.
4. Los temas principales de La soledad de corredor de fondo son la guerra de clases, la honradez, la huida y el deseo de aislamiento o individualismo a ultranza. Aunque es un libro escasamente autobiográfico, el pensamiento juvenil de Sillitoe permea las categorías enunciadas. Leyendo Life Without Armour, su autobiografía publicada en 1995, el perfil que queda del autor es la de un cabezota irredimible que posee una demencial convicción en su propio talento y facultades; un hombre apasionado, lleno de curiosidad infatigable y deseo de beber la vida a tragos; que está incapacitado —por díscolo y respondón— para recibir una «educación formal»; que compensa su deserción académica con un autodidacticismo estajanovista y un extenuante ritmo de lectura y escritura; que prefiere hacer las cosas a su manera, y más vale dejarlo tranquilo (muerde); y que tiene peculiares visiones sobre la clase social a la que pertenece, la política y la guerra.
Todo ello pasó a formar parte en cierto modo de La soledad… La clase trabajadora no se explica como clase cohesiva: tanto Sillitoe como sus dos primeros protagonistas memorables no creen formar parte de una «clase social» sólida, ni articulan sus pensamientos desde la pertenencia a estrato alguno. Saben quién está al mando, y saben que sin duda se trata del lobo feroz, pero ...