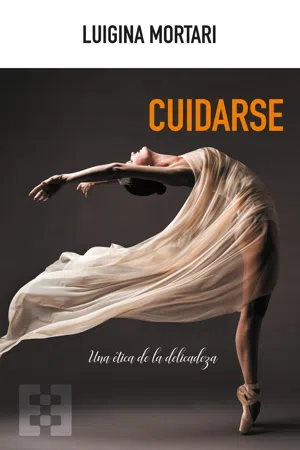![]()
III. PRÁCTICAS NOÉTICAS DE CUIDADO
El trabajo de espiritualidad a través del cual cuidamos del alma requiere que activemos diferentes prácticas de pensamiento. Ante todo, se trata de entender cómo conocernos a nosotros mismos, y conocernos a nosotros mismos significa cuidar no solo de nuestro propio pensamiento, sino también de nuestro sentir, porque una cosa está estrechamente conectada a la otra. Como se verá, la autoinvestigación no se limita a intentar entender lo que somos y cómo somos, sino que es también una acción que explora otros mundos posibles de pensamiento y, al mismo tiempo, es una acción transformadora de nosotros mismos. Profundizar en el autoconocimiento es un proceso inseparable del cultivo de unas prácticas de espiritualidad, que transforman nuestra forma de ser y, por tanto, también nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos.
La cultura antigua que se ocupa de las técnicas para actuar hacia la transformación de uno mismo resuena en el trabajo filosófico de Edith Stein, ya que su pensamiento otorga gran importancia a la práctica de dar forma a nuestro ser, de dar forma a nuestro propio perfil. Se trata de ese trabajo de formación que se define como «formación del carácter» (1991). Entre los ejercicios de autoformación Stein indica: «sofocar impulsos» y «suprimir inclinaciones», y, en general obstaculizar todas las tensiones que tienen efectos negativos sobre el ser; orientar la mirada hacia valores positivos, cultivando virtudes y revitalizando la voluntad, porque de su fuerza depende la capacidad de implementar nuestra existencia. Si examinamos la cualidad de estas acciones notamos que se pueden clasificar en dos diferentes tipologías, de tipo ontogenético opuesto: las de deshacer y quitar, y las de dar forma y nutrir. Esta doble direccionalidad nos servirá de fondo para la búsqueda de prácticas de acción transformadoras de nosotros mismos.
Emprender prácticas de espiritualidad significa comenzar un camino, aquello que lleva a otro lugar, a otras formas de ser. El sentido de este camino radica en encontrar la mejor forma de nuestro propio ser y hacerlo florecer, hacer florecer el tiempo de la vida con gemas de significado. El problema, la razón por la cual el ser humano será siempre un problema para sí mismo, es que en ninguna parte podemos encontrar un paradigma que se puede tomar como una vía preestablecida hacia el autocuidado, ya que la búsqueda de este paradigma es un trabajo que nos involucra durante toda la vida (Platón, Alcibíades Primero, 132d). En este sentido, la sabiduría viene de la experiencia. En consecuencia, las indicaciones que a continuación se desarrollarán pueden tener solamente un valor indicativo en relación con unas posibles direcciones de significado entre muchas.
Conocer la vida de la mente
Cuidarse significa tomar en serio el destino de nuestro propio ser (Heidegger, 1976). Pero, ¿en qué consiste la esencia de nuestro propio ser? Cuando buscamos respuesta a una pregunta, nuestro pensamiento tiende a proceder por comparación entre varios elementos, y, entre estos, busca analogías y diferencias. Para comprender la esencia del ser humano, procedemos analizando las diferencias respecto a la mayoría de los seres vivos más cercanos, es decir, los animales. De esta comparativa se desprende que la esencia de nuestro ser consiste en carecer de algo: carece de una forma definida y, por tanto, de una dirección de ser ya ganada, y es esta falta la que nos obliga a cuidarnos para intentar dar forma a nuestro tiempo; pero también descubrimos que nuestro ser consiste en un tener: tener el pensamiento, lo que para algunos filósofos nos acerca a lo divino. Es con el pensamiento, así como con el actuar, que podemos cuidar el destino de nuestro propio ser.
Cuando Aristóteles dice que el ser humano es ese animal dotado de lenguaje (zóon lógon ékon), nos invita a identificar la esencia del ser humano en la vida de la mente, donde el pensamiento y el lenguaje son una misma cosa. En el autocuidado, por tanto, «toda la atención se dirige a la mente» (Epicteto, Manual, 41).
Sin olvidar que el ser humano tiene un cuerpo, y que, por lo tanto, la vida de la mente siempre está encarnada, no se puede ignorar la esencialidad ontológica del pensamiento. Estamos hechos de pensamientos, y es en el pensar que germina la calidad de nuestro ser. Es a través del pensamiento que nos percibimos como un problema para nosotros mismos, y como tales nos percibimos en la necesidad del autocuidado a través del pensamiento; por eso podemos hablar de la esencia noética del ser humano, ese ser que, sintiéndose como en casa en el lenguaje, a través del pensamiento actualiza su unicidad y singularidad, y las hace manifiestas a los demás. De hecho, es propio de la vida de la mente, y precisamente de los criterios de valor que elaboramos y de los mapas de significado que dibujamos, que dependen de manera consistente la forma y dirección de nuestro devenir. Por eso, si aceptamos la tesis según la cual la vida de la mente califica la esencia de la condición humana, entonces el principio socrático de «conocernos a nosotros mismos» puede interpretarse como un autoanálisis de la vida de la mente.
En razón de estas premisas, es de fundamental importancia identificar las formas en las que se puede realizar la práctica de la autoindagación. Se trata de comprender en qué debe consistir esta práctica, es decir, cómo debe tener lugar y sobre cuáles objetos se debe dirigir para que se asiente en la perspectiva del cuidado de sí.
Sin embargo, antes de entrar en el bosque de la autoindagación, son necesarias unas reflexiones sobre la esencia de la vida de la mente. Estas pueden ayudarnos a ver los aspectos más difíciles de esta investigación. Difíciles debido a su objeto, es decir un material intangible que, precisamente en cuanto tal, es probable que se escape al análisis riguroso que es necesario hacer para captar sus cualidades esenciales.
Lo que captamos cuando dirigimos nuestra mirada a la vida de la mente es un flujo ininterrumpido de vivencias. Cada vez que pienso, de hecho, me descubro en una unidad de experiencia, y siento que cada una es diferente respecto a la que he experimentado inmediatamente antes; de esto sigue que conocernos a nosotros mismos significa volcar la atención sobre las olas de las vivencias. Con razón estas se convierten en objetos primarios de autoinvestigación, ya que cada vivencia revela las cualidades fundamentales de la persona (Stein, 1991). Una vivencia de alegría por un acto noble revela la sensibilidad a esos valores que consideran las virtudes como ingredientes esenciales de la vida; una vivencia de rencor revela un orden diferente de significados y, por lo tanto, una diferente calidad personal. Entonces, cuando la mirada espiritual se dirige hacia una vivencia, no solo esta última se convierte en objeto de análisis, sino también lo hace la forma de ser del sujeto mismo.
Hablar de la «vida» de la mente significa subrayar que lo que encontramos bajo la mirada del pensamiento cuando recurrimos a nuestro espacio interior es un «flujo de conciencia» cuyo devenir es un continuum que no conoce interrupciones (Stein, 1922a): un devenir «indiviso e indivisible» en el que cada nueva vivencia no se integra en el flujo de forma sumativa, sino estructurante, ya que cada nueva vivencia, incorporándose en el flujo, lo transforma. Cuando algo nuevo toma forma en el flujo de la vida de la mente, lo ya acontecido no desaparece, sino que constituye el fondo en el que lo nuevo se inerva; en otras palabras, en lo nuevo hay una persistencia viva de lo que ya sucedió, con lo cual cada forma emergente contiene simultáneamente lo nuevo que ocurre y el pasado ya ocurrido, pero que aún sigue vivo. Nada desaparece de la corriente de las vivencias, porque cada vivencia pasada sigue viva. Nada se pierde; lo que pasó nunca pasa, permanece presente y actúa, porque lo que sucedió nos ha estructurado, convirtiéndose en parte de la carne de la mente. Tal vez no sentimos algunos acontecimientos pasados, no advertimos su presencia, pero están allí; otros, al contrario, los sentimos en todo su poder ontogenético: sentimos que persisten, y están tan vivos que impregnan de su color cada rincón y cada momento del presente que estamos viviendo. Esta persistencia de lo ya vivido que tiñe el presente de sí puede ser tan intensa que termina impidiendo que acontezca un presente verdadero, porque desde el primer momento, el instante que estamos viviendo se encuentra atrapado en la forma de ser de lo ya vivido que aún perdura. Hay formas persistentes que colorean el presente de algo bueno, otras donde lo que persiste es un sufrimiento sutil, que se cuela en cada instante vivido, haciendo que el camino hacia la búsqueda de luces de sentido sea más accidentado.
Stein también habla de vivencias «muertas» (1922a), pero nada del flujo del devenir ha muerto del todo. Puede hundirse en las profundidades de la conciencia, pero no desaparece, no puede disolverse, no puede convertirse en una nada absoluta; siempre tiene el modo de la existencia, aunque de manera silenciosa. Cada vivencia permanece en su lugar en el flujo, e incluso cuando, en algunos casos, permanece en el fondo, existe la posibilidad de que salga a la superficie, a veces de repente y de una manera desconcertante, coloreando de sí el presente.
Si aceptamos la suposición de una unidad inseparable de las vivencias de la mente, caracterizada por una coexistencia del pasado, del presente y del posible futuro en una unidad viva, entonces el proceso de análisis siempre resulta inadecuado, precisamente debido a la necesidad de separar un continuo en fases discretas. La mirada autoanalítica no puede abarcar todo el flujo, sino que debe identificar unidades de vivencia, con la consecuencia de que, al perder una visión del continuo, se corre el peligro de alcanzar un conocimiento parcial y simplificado, lo que hace imposible acceder a la verdad de lo que investigamos. Si cada vivencia fuera una unidad intrínsecamente finita y separable de las demás y, por lo tanto, simplemente estuviera vinculada a las otras según una lógica de contigüidad, entonces la autoinvestigación sería relativamente fácil; en cambio, hay una sucesión continua de lo nuevo en lo ya sucedido, donde la nueva vivencia está coloreada no solamente del presente en el que aparece, sino también del pasado en el que se sumerge, así como del futuro imaginado.
Cuando, al abrir los ojos internos de la mente, vemos una convicción, una duda, una hipótesis o una creencia que se impone a la mirada, el riesgo es tomarla como si se tratara de un objeto atemporal y sin capas, como una realidad unidimensional, espacial y temporalmente; en cambio, todo en la vida de la mente lleva consigo una historia hecha de evoluciones y desorganizaciones de la que depende su forma actual. Lo mismo pasa en el caso de las vivencias emocionales: el sentimiento que descubrimos y que se extiende en el alma en este preciso momento, en el momento en el que lo observamos, está dentro de un flujo continuo de emociones y sentimientos que, incluso si ya pasaron, llenan de su esencia la experiencia presente.
La estructura al mismo tiempo estratigráfica y dinámica que caracteriza cada unidad de conciencia se hace evidente cuando, al prestar atención a un contenido cognitivo o emocional, de repente se despiertan otras experiencias, devolviendo a la mirada interna la sensación de toda la complejidad que hay en una única cosa. Entonces, para que la autoindagación pueda acceder a la esencia de la vida de la mente y, por tanto, lograr auténticamente el principio de «conocernos a nosotros mismos» debería ser capaz de una radiología estratigráfica de las experiencias, y de una mirada reflexiva que se extiende en el tiempo, acompañando el devenir de las vivencias.
Lo que hace que el proceso de autoinvestigación sea arduo no es tan solo el hecho de que el flujo de la vida de la mente es un continuum, y que en relación con ello cada operación de identificación de una unidad de análisis implica siempre una forma de simplificación reductora, sino también que la mente es un espacio de vivencias contemporáneas (Stein, 1922a). Cuando la mirada interna toma nota de la imposición de una convicción en el escenario de la conciencia, puede suceder que, al mismo tiempo, capte la persistencia de algunas dudas. Cuando se agarra a una emoción situacional, su apariencia se puede percibir como dentro de una sensación de fondo que revela un color emocional diferente, el cual, sin embargo, no anula la percepción de la calidad distinta de la emoción que se está imponiendo.
El conocernos a nosotros mismos adquiere por tanto las características de una tarea difícil: es esencial involucrarnos en este sondeo de nuestro propio fluir, sabiendo, sin embargo, que no solo sus límites son tales que ni siquiera se ven, sino también que, precisamente porque la vida de la mente es un devenir continuo e indivisible, el pensar, que puede prestar atención a una sola experiencia a la vez, necesariamente produce un conocimiento limitado y fragmentario. La tarea de conocernos a nosotros mismos siempre será inadecuada, como, y tal vez más, que cualquier otra forma de conocimiento, porque nuestro perfil individual al mismo tiempo se muestra y se esconde de la conciencia que lo va investigando.
Cuando el pensamiento trata los fenómenos con los que entra en contacto en la experiencia diaria, el objeto del pensar es siempre trascendente: siempre es otra cosa respecto al pensar. Cuando, en cambio, el pensar piensa en la vida de la mente, el acto cognitivo es inmanente al objeto de análisis. Además, debe considerarse que la acción de pensar, como cada acción, deja una huella de sí. Cuando pensamos para comprender lo que somos, lo que pasa es que el acto de pensamiento no se limita a entender, sino que al mismo tiempo estructura el ser. Nunca se puede afirmar que el trabajo del conocimiento personal haya terminado, ya que siempre es un trabajo inacabado. No solo no termina nunca, sino que también resulta excesivo para la capacidad de la razón humana, porque nuestro pensamiento reflexivo no puede examinar toda la vida de la mente. El pensamiento que piensa por completo en sí mismo es solo el pensamiento divino, que no conoce límites en su proceder de un momento a otro, sino que está más allá del tiempo, más allá del límite. Incluso andando por todos los caminos, el pensamiento humano no encuentra los límites del alma en ninguna parte, tan profunda es la expresión que le pertenece (Heráclito, frag. 45). Para conocernos a nosotros mismos, por tanto, se nos impone un trabajo inacabado de comprensión. Un trabajo que no solo no acaba nunca, sino que también es imposible. Y lo es porque estamos llamados a actuar, y no es posible concebirnos como seres que solo piensan en su propio ser. Solo el pensamiento divino, mientras piensa, se piensa a sí mismo sin interrupciones. Por tanto, se debe buscar la mesura correcta de la práctica de la autocomprensión: dedicarnos a ella cuando sentimos una necesidad real, y en relación con los problemas esenciales que se imponen a la conciencia.
De todas formas, el hecho de subrayar la complejidad de la vida de la mente y, por tanto, su incompresibilidad dentro de las herramientas analíticas de la razón, no responde a la intención de eliminar el valor y la validez del trabajo de autoetnografía, sino, más, procura facilitar la toma de conciencia de los límites de cualquier acción de autoinvestigación. De hecho, desarrollar nuestra conciencia sobre lo difícil que es conocernos a nosotros mismos constituye la condición para poder madurar la actitud necesaria de humildad heurística que mantiene la mente preocupada en mejorar críticamente cada una de sus herramientas y direcciones de trabajo.
La práctica reflexiva
Si suponemos que a la esencia de la vida de la mente «pertenece su propio ser-consciente, es decir, el devenir consciente de sí misma» entonces la acción cognitiva de pensar en las vivencias de la mente permite tener un «conocimiento de la conciencia» (Stein, 1991). Este conocimiento es posible porque cada individuo puede tomar sus vivencias como un objeto sobre el cual dirigir la atención. Las vivencias de la mente son actos cognitivos con objetos intencionales precisos, y estos actos, a su vez, pueden convertirse en objetos intencionales de otro orden de pensamiento, es decir de una «orientación reflexiva de la mirada» (Husserl, 1913) que bajo la forma de un nuevo acto cognitivo se dirige hacia el primero. Mientras que el pensamiento adhiere a la realidad, el pensar los pensamientos, en el que consiste la reflexión, acontece en el espacio de la conciencia. El hecho de conocerse a uno mismo se realiza en «actos de reflexión» en los que la vida de la mente se convierte en un objeto de análisis, y se llega a capturar conceptualmente. La reflexión es aquel gesto de la mente en el que quien piensa, observa qué sucede en sí mismo. Es un prestar atención al pensamiento mientras que este fluye, y fluyendo produce pensamientos (Husserl, 1913). Es un dirigirse de la mente hacia el flujo de sus propias vivencias...