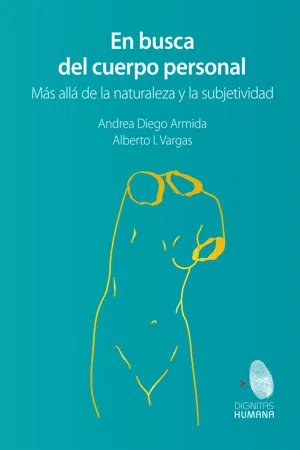![]()
1. La crisis del significado del cuerpo
A. Los síntomas sociales en Occidente
Cada quien, independientemente de la situación en la que se encuentre, puede reconocer en su vida momentos crisis; toda persona humana transita por umbrales inevitables de cambios caóticos que le implican rearticularse. Algunas de las crisis son consecuencia de cambios ajenos, mientras que otras son del ámbito de la interioridad e incluso estrictamente íntimas.
Más aún, conviene aceptar que el paso por esta vida es una situación de crisis permanente. Como contraparte, la vida personal, que está abierta al crecimiento, experimenta una continua reorganización y novedad: mientras se vive, se puede crecer, lo que implica reorganizarse mejor, es decir, traspasar la crisis. Debido a que la vida humana no se reduce a su materialidad, sino que es libre, podríamos decir que la posibilidad de crecimiento es irrestricta. Sin embargo, tal dinamismo exige también la posibilidad de decrecer, de perturbar la vida. La desorganización vital, especialmente el decrecimiento de la persona, sucede cuando no encuentra o genera alternativas de crecimiento: es en ese momento en el que podríamos decir que se encuentra en una situación de crisis, una situación de detención.
Vivimos una época caracterizada por la crisis y más todavía por la conciencia de ésta, la llamada conciencia crítica. En toda crisis humana encontramos síntomas manifiestos; en este sentido, el cuerpo se presenta primeramente como un ámbito de manifestación exterior, y por tanto, referencia de cualquier sintomatología humana. Caben pues síntomas que, por ejemplo, indiquen enfermedad, la cual es manifiesta primariamente en el ámbito corporal. El hombre es un ser capaz de enfermar, pues su crecimiento y organización vital no está garantizada. Por un lado, este tipo de síntomas son generalmente molestos, incómodos y a veces hasta dolorosos; por otro, son necesarios para saber que se requiere una revisión.
Caben también otras dimensiones manifestativas como el ámbito de la cultura y la sociedad. Actualmente, el mundo occidental presenta evidentes síntomas de enfermedades de índole sociocultural y política que la propia teoría crítica ha denominado patologías sociales.
Las relaciones entre las personas se sitúan de modo reiterado hacia alternativas que generan caos en los vínculos sociales. Algunos de estos síntomas pueden detectarse como un empobrecimiento generalizado y una disminución de la actividad social en detrimento del crecimiento personal. Junto con el paulatino envejecimiento, la repetida opción por alternativas erróneas o mediocres en cuestiones de salud, educación, movilidad y organización sitúan a la persona en un estado de crisis. Obviamente, tal situación no parece resolverse en sus mismas coordenadas, desde una perspectiva sociológica, psicológica, política, económica o cultural. Los problemas humanos se resuelven siempre por elevación; es por esto que quizá sea necesario llegar prematuramente a la conclusión de que los problemas humanos requieren de una perspectiva antropológica.
El acercamiento antropológico siempre precisa intentar asomarse con mayor hondura a cada una de sus dimensiones; en nuestro caso, exploraremos la corporalidad humana desde una perspectiva filosófica. En nuestros días, asistimos a una crisis de la propia corporalidad humana, y con ella, una crisis de la identidad personal. A nadie se le escapa esto, sin embargo, no se hacen evidentes los criterios teóricos para abordar el asunto.
Comencemos con una exposición sencilla de los síntomas de malestar en el hombre y la sociedad contemporánea, no con el fin de ser exhaustivos, pero sí para indicar la relevancia de las cuestiones que se tratarán más adelante.
1. Distinciones corporales prohibidas
La complejidad del acercamiento a la significación de la corporalidad humana es una característica de nuestra época. La indicada crisis contemporánea se presenta a simple vista como social y cultural, en el mejor de los casos. No obstante, desde una aproximación más profunda, es válido entenderla como una manifestación de crisis antropológica, una del estatuto personal del hombre y su intimidad. Desde esta perspectiva, posiblemente el sentimiento más claro de nuestra generación sea la perplejidad con respecto a la identidad personal y el propio cuerpo. Oscilamos entre la identidad, la confusión o la indiferencia de la relación cuerpo-persona y desde ella, entre naturaleza, cultura y libertad.
Acudir a tales distinciones permite establecer un terreno común en orden a la comprensión del viviente humano. El problema del cuerpo está íntimamente ligado al problema de la identidad, además apuntar a la originaria libertad gracias a la que el hombre es capaz de identificarse. La confusión tan general en torno a las distinciones sobre el cuerpo ha conducido a que diversas sociedades y culturas estén condicionadas por este problema antropológico.
Si bien nos anteceden siglos de discriminación donde las diferencias humanas se exageraban en detrimento de la dignidad humana, a nadie se le oculta la ideologización de la llamada diversidad identitaria y corporal. De la mano, se encuentra la promoción cuasi dogmática de la neutralidad en la lógica de todo vale lo mismo. Hoy está políticamente prohibido hacer indicar distinciones entre varones y mujeres, entre niños, jóvenes y adultos, entre las características raciales humanas. Se propaga peligrosamente una quimera de lo corporal entendido como neutro y que las distinciones entre sexos, razas y edades se consideran, en todo caso, elegibles y sujetas a deconstrucción al gusto. Puede decirse que mientras que la diversidad subjetiva se defiende y celebra: la diversidad que deviene de la naturaleza está prohibida. Se promueve la idea de que la vida humana no presente diferencias por sí misma, o bien, las diferencias nada significan en quién es quién. En buena medida, las únicas distinciones que aparecen como prohibidas son las que se refieren al cuerpo; no se permite abogar por las distinciones significativas que el cuerpo manifiesta, de modo que se abre paso una modalidad distinta de discriminación que masifica.
Ante la desorientación global que supone obviar las distinciones corporales y pretender el ideal igualitario se pierde el sentido de la alteridad y con ella, de la relacionalidad humana. En este sentido, nos resulta útil seguir algunas indicaciones del psiquiatra canadiense Tony Anatrella y el filósofo francés Fabrice Hadjad.
Efectivamente, la diferencia mujer-varón se ha vuelto prohibida y la profundidad de los sexos está aún inexplorada. En nuestros días, vivimos el reino de los iguales en el que se reina en uno, el sí mismo y la relación no es más que una extrajera indeseable. En el mundo de los cuerpos neutros, la dualidad que se presenta más subestimada es la que se refiere al sexo: ser mujer y ser varón. Paradójicamente, después de la liberación sexual hablar de sexo parece peligroso. Desde el oscurecimiento en esta distinción sexuada, la corporalidad se mira en un espejo roto y carente de referencia: una corporalidad líquida. Se comprende la sexualidad como un supuesto abanico infinito de posibilidades llamado socioculturalmente “diversidad sexual” a modo de coctel rockanrolesco. Hoy, se hace especial énfasis en la libre manifestación sexual, pero se omite cualquier referencia con el punto de partida. Se supone que las posibilidades sexuales en el cuerpo son literalmente infinitas y todas, de algún modo, insignificantes; con ello, se sostiene que el cuerpo nada tiene que decir de la vida personal. Cuerpo y persona se encuentran escindidos.
Proponiendo la llamada odredad (neutro de maternidad y paternidad), se omite en la educación y crianza de los hijos de la maternidad y paternidad propias de la diferencia mujer-varón. Como secuela de tal omisión, se diluyen también todas las relaciones y vínculos afectivos propios de la familia: abuelos, tíos, primos, etcétera. De igual forma, se promueve a la mujer, pero se le excluye de su maternidad, como si se dijera: “te quiero mujer pero no te quiero madre”, y lo mismo para el varón. En tal tesitura, el niño carece de acogida materna que lo introduce en una considerable inseguridad vital y además carece de reto paterno que lo introduce en una pereza del confort.
La negación de un cuerpo maternal es muy problemática en el desarrollo infantil por razones obvias que la ciencia contemporánea no deja de indicar continuamente. Piénsese de entrada, por ejemplo, en la lactancia materna; por su parte, el reto propio del juego es la invitación al infante para salir de sí. Así como es necesaria la participación en el cuidado de las necesidades de conservación de la persona, la participación en el juego es de severa importancia en el desarrollo de los primeros años. La existencia de un mundo fuera de sí permite establecer la relación con los objetos: la objetividad. Por tanto, es necesaria dicha confrontación –propia del varón en su función paternal– para madurar esa posición psíquica y enfrentar la objetividad del mundo y sus leyes; en la misma línea, es necesaria la interpretación propia de la mujer de las necesidades de los hijos en su función maternal para promover el cuidado y satisfacción de las mismas. El esfuerzo de mujer y varón, en tanto que madre y padre, permite en suma la estabilidad afectiva básica para desarrollos posteriores, y tal esfuerzo, depende en buena medida de la dotación corporal de cada uno y en ningún caso al margen de ella.
En nuestro tiempo, es frecuente detectar adultos que carecen de la capacidad de representar e interpretar el mundo donde viven en cuanto su potencial y sus adversidades, así como de distinguir el sentido de sus leyes. Uno de los muchos aspectos causales a los que se puede atribuir dicha incapacidad de los adultos de aceptar que la realidad tiene un modo de ser, independientemente de cómo les haga sentir esto, está relacionado con la ausencia de alteridad sexual en la crianza. En la actualidad, la permanencia del narcisismo y el subjetivismo emocional en el que tantas personas ...