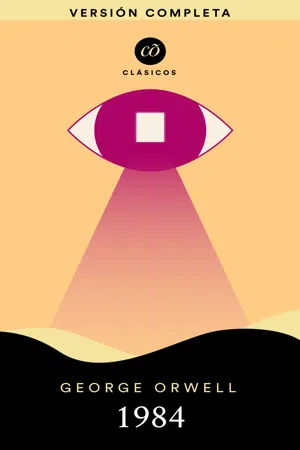eBook - ePub
1984
Descripción del libro
Para controlar todo no basta con apropiarse sólo de la voluntad y de la conciencia de los individuos hay que hacerse dueño de su lenguaje. En 1984 encontramos al líder único cuya presencia es antes que nada una abstracción, la negación del individuo, la sustracción de la información: el Gran Hermano, el Big Brother. 1984 es al mismo tiempo una advertencia y un deseo: advertencia de habitar un mundo cerrado donde el Otro es impensable, y donde al mismo tiempo el individuo ha desaparecido. Pero también se trata de un deseo de que la realidad sea de otro modo, acaso más atroz , pero también menos aburrida.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
ClásicosVIII
Winston estaba gelatinoso de cansancio. Gelatinoso era la palabra correcta y la primera que se le había ocurrido. Su físico tenía no sólo la frágil consistencia de una gelatina, sino también su transparencia. Se imaginó que si levantaba su mano podría ver a través de ella. En todo su cuerpo no quedaba ni gota de sangre ni de secreciones por la enorme carga de trabajo, y sólo le quedaba una frágil estructura de nervios, piel y hueso. Todas las sensaciones parecían magnificadas. Su mono le irritaba los hombros, la acera le producía cosquilleos en los pies y hasta al abrir y cerrar una mano el esfuerzo hacía crujir sus coyunturas.
En cinco días había trabajado más de noventa horas, todos los otros empleados del Ministerio habían hecho lo mismo.
Ahora todo había terminado y literalmente no tenía nada que hacer, ningún trabajo del Partido de ningún tipo hasta la mañana siguiente. Podría pasarse seis horas en el refugio y otras nueve en su propia cama. Con lentitud, bajo los tibios rayos de sol de la tarde, caminaba por una calle sucia en dirección a la tienda del señor Charrington, cuidándose de las patrullas, aunque irracionalmente convencido de que esa tarde ningún peligro lo interferiría. El pesado portafolios que llevaba golpeaba su rodilla a cada paso, lo que producía una sensación de hormigueo bajo la piel de su pierna. Dentro estaba el libro que había tenido en su poder por espacio de seis días sin tiempo para abrirlo o tan siquiera mirarlo.
En el sexto día de la Semana del Odio, luego de las manifestaciones, de los discursos, los vítores, las canciones, los estandartes, los carteles, las películas, las figuras de cera, el redoble de tambores, los toques de clarín, el estruendo de las botas de quienes marchaban, el rechinido de las orugas de los tanques, el rugido de los motores de avión y el estallido de los cañones, después de seis días de eso, cuando el frenesí llegaba a su clímax, y el odio de todos a Eurasia alcanzaba tal delirio que si la multitud hubiera podido echar mano de los dos mil criminales de guerra de Eurasia que iban a ser ahorcados en público el último día de los festejos, sin duda los habría despedazado —en ese preciso momento se anunció que, después de todo, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia. Oceanía estaba en guerra con Estasia. Eurasia era su aliada.
Por supuesto, no se admitía que hubiera ocurrido cambio alguno. Simplemente se anunciaba, de improviso y en todas partes a la vez, que Estasia y no Eurasia era el enemigo. Winston participaba en una exhibición en una de las plazas céntricas de Londres. Era de noche y los rostros pálidos y las pancartas rojas tenían una iluminación espeluznante. Millares de personas colmaban la plaza, entre ellas unos mil escolares con el uniforme de los Espías. Desde una tribuna adornada con colgaduras rojas, un orador del Comité Central, un hombre pequeño y flaco, brazos desproporcionadamente largos, y una prominente y reluciente calva apenas peinada con unos cuantos mechones, arengaba a la multitud. Como una figura de Rumpelstilskin, contorsionado de odio, tenía un micrófono en una mano, mientras la otra mano, en el extremo de un brazo huesudo, gesticulaba amenazante, dando zarpazos en el aire.
Su voz, metalizada por los altoparlantes, espetaba una interminable lista de atrocidades, masacres, deportaciones, saqueos, violaciones, prisioneros torturados, bombardeo de población civil, propaganda mentirosa, agresiones injustificadas y tratados incumplidos. Era imposible escuchar sus palabras sin primero convencerse y después volverse loco. De vez en cuando, el furor de la multitud estallaba y la voz del orador era ahogada por un rugido casi bestial que se elevaba incontenible de miles de gargantas enronquecidas. Los gritos más desenfrenados provenían de los escolares. Habían transcurrido unos veinte minutos de discurso cuando un mensajero se acercó a la tribuna y deslizó una nota en la mano del orador. El la desdobló y la leyó sin detenerse. Nada cambió de su voz, su actitud ni la intención de lo que decía, pero de pronto los nombres eran diferentes. Sin necesidad de oír las palabras, una ola de comprensión recorrió a la multitud. ¡Oceanía estaba en guerra con Estasia! Al instante siguiente hubo una tremenda conmoción. Todos los carteles y las pancartas que decoraban la plaza estaban equivocados. Casi la mitad de ellos tenía imágenes que no correspondían a la realidad. Era un sabotaje! ¡Todo era obra de los agentes de Goldstein! Se produjo un formidable tumulto donde la gente arrancaba carteles de las paredes y desgarraba a pedazos las pancartas para pisotearlas después. Los Espías realizaron prodigios de actividad para trepar a los techos y cortar los banderines que ondeaban desde lo alto. En dos o tres minutos todo había concluido. El orador, todavía asido al micrófono, encorvado y su mano libre atizando zarpazos al aire, prosiguió su discurso como si nada hubiera pasado.
Un minuto después volvían a estallar los feroces rugidos de la multitud. El odio continuó exactamente igual que antes, sólo que ahora el objetivo había cambiado.
Lo que más le impresionó a Winston fue que el orador cambiara de una dirección a otra en medio de una frase, no sólo sin hacer una pausa en su discurso, sino sin siquiera quebrantar las normas de la sintaxis. Pero en esos momentos Winston tenía otros motivos para preocuparse. Durante el desorden donde se desgarraban las pancartas se le acercó un desconocido para decirle: "Disculpe, me parece que se le cayó su portafolios". Winston tomó el portafolios como sin darle importancia y no dijo nada. Sabía que pasarían muchos días sin poder mirar su contenido. Cuando finalizó la exhibición, se fue directo al Ministerio de la Verdad, aunque ya casi daban las veintitrés horas. Todo el personal del Ministerio había hecho lo mismo. Las órdenes que emitían las telepantallas, recordándoles que volvieran a sus puestos, casi no eran necesarias.
Oceanía estaba en guerra con Estasia. Oceanía siempre había estado en guerra con Estasia. Gran parte de la literatura política de los últimos cinco años era ahora completamente obsoleta. Había que rectificar a la velocidad de la luz todo tipo de informes y registros: periódicos, libros, folletos, películas, discos y fotografías. Aunque no se había impartido ninguna orden, se sabía que los jefes del Departamento de Registros esperaban que dentro de una semana no quedara ninguna referencia, en ninguna parte, de la guerra con Eurasia o de la alianza con Estasia. La tarea era abrumadora, y todavía más porque no podían llamarse por su nombre los procesos de la operación. Todos en el Departamento de Registros trabajaban dieciocho horas de las veinticuatro, con dos siestas de tres horas. Trajeron colchones de los sótanos y los pusieron en los pasillos; las comidas consistían en emparedados, traídos del comedor en mesillas rodantes. Cada vez que Winston se interrumpía para aprovechar su periodo de descanso, trataba de dejar terminado el trabajo, y cada vez que regresaba, con los ojos rojizos y el cuerpo dolorido, se encontraba con otra montaña de cilindros que cubría su escritorio como una nevada, ocultaba el hablaescribe y se desbordaba hasta el piso; de modo que la primera tarea era apilarlos con el orden suficiente que le proporcionara espacio para trabajar. Lo peor era que el trabajo no era algo simplemente mecánico. Por lo general, bastaba con sustituir un nombre por otro, pero cualquier informe detallado de eventos requería atención e imaginación. Incluso eran considerables los conocimientos geográficos que uno necesitaba para trasladar la guerra de una parte del mundo a otra.
Al tercer día, a Winston los ojos le dolían de manera casi insoportable y tenía que limpiar sus anteojos cada dos o tres minutos. Era como enfrentarse a una demoledora tarea física, algo en lo que uno tendría el derecho de negarse a cumplir, pero la cual, no obstante, uno estaba neuróticamente ansioso por terminar. Hasta donde Winston recordaba, no le preocupaba que cada palabra pronunciada en el hablaescribe y cada trazo de su lápiz tinta fueran una mentira deliberada. Estaba tan ansioso como cualquier otro empleado del Ministerio, para que las falsificaciones fueran perfectas. En la mañana del sexto día disminuyó el aluvión de cilindros. Durante treinta minutos completos no llegó un solo despacho por el tubo; después, llegó uno más y, por fin, ninguno. En todas las oficinas, más o menos al mismo tiempo, el trabajo se detuvo. Un hondo y secreto suspiro de alivio recorrió el Departamento. Había culminado una tarea monumental que nunca podría mencionarse. Ya era imposible que algún ser humano pudiera comprobar documentalmente que Oceanía alguna vez había estado en guerra con Eurasia. A las doce se informó de pronto que todos los empleados del Ministerio tenían permiso hasta el día siguiente.
Winston, todavía con el portafolios que contenía el libro, el cual había permanecido a sus pies mientras trabajaba y bajo el colchón mientras dormía, se marchó a casa, se afeitó, y por poco se queda dormido en el baño, aunque el agua apenas estaba tibia.
Con una especie de espasmos voluptuosos en sus coyunturas, subió las escaleras que conducían a la habitación sobre la tienda del señor Charrington. Estaba cansado, pero ya no tenía sueño. Abrió la ventana, encendió la estufilla y puso una olla con agua para preparar café. Julia llegaría pronto; mientras tanto, estaba el libro. Tomó asiento en el destartalado sillón y desabrochó las correas del portafolios.
Era un grueso volumen de tapa negra, encuadernado de manera rústica, sin título ni autor en la portada. La impresión se veía ligeramente irregular. Las páginas estaban gastadas en los bordes y casi sueltas, como si el libro hubiera pasado por muchas manos.
El encabezado de la portadilla decía así:
Teoría y práctica del colectivismo oligárquico
por Emmanuel Goldstein
Winston comenzó a leer:
por Emmanuel Goldstein
Winston comenzó a leer:
Capítulo I
La ignorancia es poder
La ignorancia es poder
Durante toda la historia registrada, y probablemente desde el final de la Época Neolítica, el mundo está habitado por tres grupos de personas: la clase Alta, la clase Media y la clase Baja.
Estas clases se subdividieron de muchas maneras, han tenido innumerables nombres y su cantidad ha variado de una época a otra: pero la estructura esencial de la sociedad no se ha alterado jamás. Incluso después de grandes conmociones y profundos cambios que parecían irrevocables, el mismo esquema se restablecía, igual que un giroscopio siempre recupera su equilibrio por mucho que se le haga oscilar en uno u otro sentido.
Los objetivos de estas tres clases son totalmente incompatibles.
Winston dejó de leer, en gran parte para disfrutar el hecho de que estaba leyendo, seguro y cómodo. Estaba solo: nada de telepantallas ni de orejas pegadas a la cerradura, sin el impulso nervioso de echar una mirada sobre su hombro o de cubrir la página con su mano. La apacible brisa de verano acariciaba sus mejillas. A lo lejos se oían los apagados gritos de los niños. En la habitación misma sólo se oía el tictac del reloj. Winston se sumió todavía más en la butaca y acercó sus pies al guardafuego. Eso era maravilloso, eso era eternidad. De pronto, como suele ocurrir con un libro que uno sabe que leerá una y otra vez hasta la última página, lo abrió en un lugar distinto y se encontró en el capítulo III. Continuó la lectura:
Capítulo III
La guerra es paz
La guerra es paz
La división del mundo en tres enormes superestados fue un acontecimiento que pudo preverse, como de hecho sucedió, a mediados del siglo xx. Cuando Rusia absorbió a Europa, y Estados Unidos al Imperio Británico, se formaron dos de las tres grandes potencias existentes en la actualidad Eurasia y Oceanía. La tercera, Estasia, sólo surgió como una unidad separada después de una década de confusas guerras. Las fronteras de los tres superestados son arbitrarias en algunos lugares, mientras en otros fluctúan de acuerdo con las condiciones de la guerra, pero en general siguen las líneas geográficas. Eurasia comprende toda la parte norte de Europa y la masa continental de Asia, desde Portugal hasta el Estrecho de Behring. Oceanía está formada por las Américas, las Islas del Atlántico, incluso las Islas Británicas, así como Australasia y la parte sur de África; Estasia, más pequeña que las otras y con una frontera occidental menos precisa, abarca China y los países situados al sur de ella, las islas del Japón y una larga pero variable zona de Mongolia, Manchuria y el Tíbet.
En una u otra combinación de fuerzas, estos superestados están en guerra constante desde hace veinticinco años. Sin embargo, hoy la guerra ya no es la lucha feroz y devastadora que fue en las primeras décadas del siglo Xx. Es una batalla con objetivos limitados entre combatientes que no pueden destruirse entre sí, no pelean por un objetivo material ni están separados por alguna divergencia ideológica. Eso no quiere decir que la conducta de la guerra, o la actitud que prevalece hacia ella, sea menos sangrienta o más civilizada. Por el contrario, la histeria de la guerra es continua y universal en todos los países, y se consideran normales actos tales como las violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la reducción a la esclavitud de poblaciones enteras y las represalias contra los prisioneros, al grado de quemarlos y enterrarlos vivos; además de que, cuando son cometidos por los soldados propios, se consideran meritorios. Pero en un sentido físico, la guerra sólo involucra a una cantidad muy limitada de personas, casi todas muy especializadas, y ocasiona comparativamente pocas víctimas. El combate, cuando lo hay, se desarrolla en la fronteras imprecisas, cuyos límites desconoce el común de la gente, o en torno de las Fortalezas Flotantes que protegen las zonas estratégicas de las rutas marítimas. En los centros de la civilización, la guerra sólo significa una constante escasez de artículos de consumo y el ocasional estallido de una bomba, que puede causar algunas docenas de muertes. De hecho, ha cambiado el carácter de la guerra. Para decirlo en términos más precisos, ha variado el orden de importancia de sus principales causas. Ciertas causas que ya existían en un grado menor en las grandes guerras de principios del siglo Xx, se han vuelto dominantes y se reconoce de manera consciente tal condición.
Para comprender la naturaleza de la guerra moderna —porque a pesar de los reagrupamientos que ocurren después de varios años, la guerra siempre es la misma—, en primer lugar, se debe comprender que es imposible que sea decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado de manera definitiva, ni siquiera por los otros dos juntos. Las fuerzas están muy equilibradas y sus defensas naturales son formidables.
Eurasia está protegida por vastas extensiones, Oceanía por la inmensidad de los Océanos Atlántico y Pacífico, y Estasia por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. En segundo lugar, ya no existe un objetivo definido por el cual luchar, en un sentido material. Con la implantación de las economías independientes, en las cuales la producción y el consumo se alimentan entre sí, ya no tiene cabida la antigua pugna por la conquista de nuevos mercados, causa de las guerras del pasado, al mismo tiempo que la rivalidad por la posesión de materias primas ha dejado de ser cuestión de vida o muerte. De todos modos, los tres superestados tienen territorios tan vastos que pueden obtener casi todos los materiales que necesitan dentro de sus fronteras. En cuanto a que la guerra tenga un objetivo económico directo, es una guerra por la fuerza de la mano de obra. Entre las fronteras de los tres superestados, y sin pertenecer de un modo definitivo a alguno de ellos, existe un cuadrilátero de líneas irregulares con sus ángulos en Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, habitado por alrededor de la quinta parte de la población total de la Tierra. Las tres potencias luchan por la posesión de dichas zonas densamente pobladas y el Círculo Polar Ártico. Partes de esos territorios cambian continuamente de mano, y la posibilidad de apoderarse de ellas mediante un golpe sorpresivo determina los incesantes cambios en los combatientes.
Todos los territorios en disputa contienen minerales valiosos y algunos de ellos producen importantes productos vegetales como el caucho que, en los países de clima frío requiere sintetizarse mediante métodos comparativamente costosos. Pero por encima de todo, contienen inagotables reservas de mano de obra barata. La potencia que domina el África ecuatorial, los países del Oriente Medio, o el Archipiélago de Indonesia, dispone también de los cuerpos de decenas de cientos de millones de trabajadores de mísera remuneración y gran capacidad productiva. Los habitantes de estas áreas, reducidos más o menos abiertamente a un estado de esclavitud, pasan de las manos de un vencedor a las de otro, y se venden igual que carbón o petróleo para fabricar más armamentos, conquistar nuevos territorios y controlar más mano de obra; a continuación, el ciclo de fabricar, conquistar y controlar vuelve a comenzar.
Debe señalarse que el combate nunca va más allá de las fronteras de las áreas en disputa. Las fronteras de Eurasia fluctúan entre la cuenca del Congo y el litoral norte del Mediterráneo; las islas de los océanos Indico y Pacífico son conquistadas y reconquistadas por Eurasia o por Oceanía; en Mongolia, la línea fronteriza entre Eurasia y Estasia no logra jamás estabilizarse; alrededor del Polo, las tres potencias reclaman la posesión de enormes extensiones que, en gran parte, son zonas deshabitadas e inexploradas; pero el equilibrio de fuerzas se mantiene más o menos estable y los territorios situados en el núcleo de cada superestado permanecen intactos. Además, la mano de obra de los pueblos explotados alrededor del Ecuador en realidad no es necesaria para la economía del mundo. No agrega nada a la riqueza del mundo, porque lo que producen se emplea con fines bélicos y el objetivo de todas las guerras es adquirir una mejor posición para librar otra guerra. Por medio de su trabajo, las poblaciones esclavizadas permiten que se acelere el ritmo del combate. Si esas poblaciones no existieran, la estructura de la sociedad mundial y el proceso mediante el cual se mantiene, no serían esencialmente diferentes.
El principal objetivo de la guerra moderna (conforme a los Principios del doblepensar dicho objetivo es aceptado y rechazado a la vez por los dirigentes del Partido), es consumir los productos de las máquinas sin elevar el nivel general de vida.
Desde fines del siglo xIX, el problema de qué hacer con los excedentes de los artículos de consumo ha estado latente en la sociedad industrial. En el presente, cuando muy pocos seres humanos tienen lo suficiente que comer, es obvio que el problema no es urgente y ni siquiera tiene que ser un problema, incluso si no hubieran funcionado los procesos artificiales de destrucción. El mundo está hoy más despoblado, arruinado y hambriento que en 1914, y lo está todavía más, cuando se le compara con el futuro imaginario con el cual soñaban los pueblos de aquella época. A principios del siglo XIX, la visión de una sociedad futura inmensamente rica, tranquila, ordenada y eficiente —un mundo brillante y antiséptico de cristal y acero y concreto blanco como la nieve— era parte de la conciencia de casi todas las personas con cierta cultura. La ciencia y la tecnología progresaban a un ritmo prodigioso y era natural suponer que ese progreso seguiría en aumento. Esto no ocurrió, en parte, por el empobrecimiento provocado por una serie de guerras y de revoluciones y, por otro lado, porque el progreso técnico y científico dependían de la costumbre empírica del pensamiento, que no podía sobrevivir en una sociedad estrictamente reglamentada. En general, el mundo es hoy más primitivo que hace cincuenta años. Ciertas zonas atrasadas han avanzado y se han desarrollado diversos aparatos, siempre relacionados de algún modo con la guerra o el espionaje político, pero los inventos y los experimentos están paralizados en gran parte; y nunca se repararon por completo los estragos de la guerra atómica de los años cincuenta. No obstante, los peligros relacionados con las máquinas todavía están ahí. Desde el preciso instante en que aparecieron las máquinas, las personas reflexivas comprendieron de inmediato que había desaparecido la necesidad del trabajo duro y pesado para el hombre y por lo tanto, una gran parte de la desigualdad entre los humanos.
Si las máquinas se utilizaran deliberadamente con esos fines, en pocas generaciones desaparecerían hambre, el trabajo excesivo, la insalubridad, el analfabetismo y las enfermedades. De hecho, incluso sin que las utilizaran para tal propósito, sino mediante una especie de proceso automático —al producir una riqueza que a veces era imposible no distribuir—, la máquina elevó mucho el nivel de vida del ser humano promedio durante unos cincuenta años, esto es, hacia fines del siglo XIX y principios del XX.
Pero también era evidente que un incremento general de la riqueza amenazaba con destruir —en cierto sentido, ya destruía— la sociedad jerarquizada. En un mundo donde todos trabajaran pocas horas, estuvieran bien alimentados, vivieran en una casa con baño y refrigerador, y poseyeran un automóvil, o hasta un avión, desaparecería la forma de desigualdad más obvia y, tal vez, más importante. Si la riqueza se generalizara, dejaría de conferir distinción. Sin duda, era posible imaginar una sociedad en donde la riqueza, en el sentido de bienes personales y lujos, se debía distribuir en forma equitativa, mientras el poder siguiera en manos de una reducida casta privilegiada. Pero, en la práctica, tal sociedad no permanecería estable mucho tiempo. Porque si todos por igual disfrutaran de tiempo libre y seguridad, una gran cantidad de seres humanos que viven aletargados por la pobreza adquirirían conocimientos, aprenderían a pensar por sí mismos; y cuando hicieran esto, tales personas comprenderían, tarde o temprano, que la minoría privilegiada no servía para nada y se rebelarían para acabar con ella. A la larga, una sociedad jerarquizada sólo es posible sobre una base de miseria e ignorancia. El regreso a un pasado agrícola con el que soñaron ciertos pensadores a principios del siglo XX no era una solución práctica. Entraba en conflicto con la tendencia a la mecanización que se había vuelto casi instintiva en la mayor parte del mundo y, además, cualquier país industrialmente atrasado estaba desamparado, desde el punto de vista militar y, por lo tanto, era susceptible de ser dominado, de manera directa o indirecta, por sus rivales más avanzados.
Tampoco era una solución satisfactoria mantener a las masas en la miseria al restringir la producción de artículos. Esto sucedió, en gran parte, en las etapas finales del capitalismo, entre 1920 y 1940. Se permitió que la economía de muchos países se estancara, que se dejaran de cultivar grandes extensiones de tierra, que no aumentaran los medios de producción y que quedara sin trabajo un porcentaje considerable de la población, la cual medio vivía de la caridad estatal. Asimismo, esta situación conllevaba una debilidad militar y, debido a que eran innecesarias las privaciones que provocaba, la resistencia se volvió inevitable. El problema era cómo mantener el funcionamiento de la industria sin aumentar la riqueza real en el mundo. Debían producirse artículos, pero no distribuirse. Y, en la práctica, el único modo de conseguir esto era mediante guerras continuas.
La función esencial de la guerra es la destrucción, no necesariamente ...
Índice
- ·
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- ·
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- ·
- ·
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- Apéndice
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a 1984 de George Orwell en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.