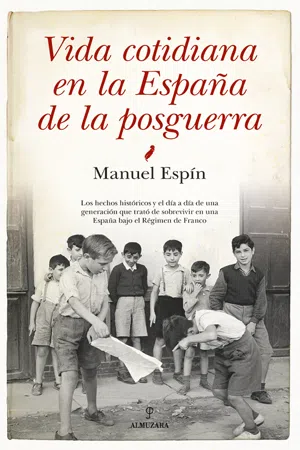![]()
3.
EL REDUCTO DE LA FASCINACIÓN
Dejó caer sobre sus ojos las dos gotas del colirio que el oftalmólogo le había impuesto. Anita, su mujer, lo compró en la botica de la esquina, junto al preparado envasado en un frasquito con el que debía lavarse tres veces al día. Además, le impusieron permanecer con los ojos cerrados el mayor tiempo posible, por lo menos durante un par de meses. Ella, especialmente activa, había sabido crear un espacio apropiado en el gabinete del salón de la casa de la calle Sagasta, desde cuya ventana se veía pasar gente caminando por el bulevar. Para evitar que su marido se dejara tentar, echó las persianas hasta el suelo y luego ató con cuerdas el cerrojo de las contraventanas para evitar que la curiosidad tuviera más fuerza que las ganas de que sus ojos se curaran. Lo ideal habría sido acudir a la consulta de ese prestigioso oftalmólogo de Zúrich, en Suiza, del que tan bien hablaban algunos; pero el viaje debía costar tanto como la estancia en la prestigiosa clínica; y no se lo podían permitir.
Había que esperar unos cuantos meses para poder realizar ese viaje, ahora que ya no había limitaciones para cruzar la frontera en tren. Anita tenía estudiado ese itinerario: en ferrocarril desde la estación del Norte de Madrid hasta Hendaya. Y de allí esperar tres horas a un convoy que llevaba hacia París. Más tarde otro transbordo hacia Ginebra. Y luego a Zúrich. Dos días o más de trayecto, pero la ocasión merecía la pena: al menos Rodrigo Mendoza no tendría problemas para memorizar los textos de los guiones y las obras teatrales.
Rodrigo cruzó opiniones con amigos, primero por teléfono y luego a través de visitas que Anita controlaba con esmero. Había un ritual que cumplir: los conocidos deberían acostumbrarse a entrar en semi penumbra al despacho, tan solo con la difusa luz del pasillo. El actor los recibía con traje y corbata, en aquellas horas bajas no debían verlo en bata o zapatillas. Él era ya un galán que había compartido repartos con Alfredo Mayo, con un tenso Rafael Durán o un joven y sarcástico Fernán Gómez, y no tenía que bajar la guardia. Achacó las dificultades de visión a la intensidad de los focos de los estudios Cea, y narró sus sucesivas visitas al oftalmólogo. En un par de meses estaría a punto para volver a trabajar, aunque tuviera que ir con gafas hasta el plató y quitárselas antes del «¡cámara, acción!», pues los galanes nunca tienen dioptrías ni llevan lentes. No habló de la visita a Zúrich ni de la eventualidad de la operación porque a nadie le importaba cómo estaban sus cuentas; pero la posibilidad estaba bajo su almohada: esa película de Florián, o la de Orduña donde habría de interpretar al capitán de Castilla al frente de sus valerosas tropas. Tenía el guion en la mesa de la salita, pero Ana se había preocupado de que ni lo tocara con sus dedos. Ella hizo el esfuerzo de ir leyendo línea a línea, poco a poco. Pero la fórmula no funcionaba: Rodrigo repetía frases hasta que el soniquete le mareaba.
Alguien apuntó una solución: que su mujer le fuera diciendo palabras y verbos, y él las grabara en un magnetofón para aprender a modular los tonos, como sabía que hacían algunos de sus compañeros más privilegiados. La dificultad era cómo conseguirlo. Anita hubiera ido al fin del mundo en un taxi o lo que fuera para cargar con los más de diez kilos que pesaba el enorme aparato, pero en España no se vendían ni fabricaban como en cambio ocurría con los aparatos de radio y sus lámparas, aunque había que disponer de un voltímetro por las constantes subidas y bajadas de la tensión.
En una visita alguien sugirió una idea: hacerse con uno de segunda o tercera mano. La mejor opción: preguntar en Radio Madrid, donde seguro que dispondrían de varios. Ella se presentó en Avenida de José Antonio 32, dijo que era la mujer de Rodrigo Mendoza. Aunque no le gustaba, no tuvo más remedio que recordarlo para que se viera que aquel aparato casi era una cuestión de vida o muerte. El que finalmente podía haber comprado si llegaba a un acuerdo sobre el precio tenía problema con el giro de las cintas, y no llegaron a arreglo alguno.
Había otra solución, más compleja: ir a alguno de los sitios donde alternaban los que ganaban dinero con el estraperlo por si alguien sabía. Pero no estaba bien que se viera a una mujer sola bajando las escaleras de Pasapoga o de Casablanca, y necesitó un acompañante: su primo Anselmo, que estaba preparando oposiciones. No tenía que hacer más papel que el de caballero acompañante. Anita se consoló sabiendo que Rodrigo no se iba a enterar de lo que estaba haciendo por lograr el maldito aparato. Preguntó a los camareros, interrogó a un par de clientes, abordándolos en la barra como si se tratara de una cualquiera o se dedicara al alterne; bajo la atenta mirada de su primo, con el que debieron creer que estaba casada. Pensó en que él fuera quien hablara con los potenciales comerciantes que podían localizar el magnetofón, pero Anselmo no tenía capacidad para negociar el precio, cuando ella recibió la primera oferta: «Veinte mil pesetas». Una desorbitada cantidad imposible de asumir. Conservó el teléfono del traficante por si venía a cuento hacer otra propuesta.
Engañó a Rodrigo, su marido. Le dijo que pedían seis mil y que esperaba sacarlo por cuatro. Él dio su conformidad y pensó en las capacidades de su mujer sin las que no habría sido nadie en la vida. Tras varias llamadas convinieron en un precio de doce mil. Ana abrió su joyero y lo depositó entero en su bolso. Le dijo que iba a visitar a su tía y a atender a varias compras olvidadas por la chica de servicio. Con cuidado para no ser vista por nadie corrió hacia el Monte de Piedad. Regresó a casa conforme, o al menos resignada, con la papela de empeños en lo más profundo del bolso, y los billetes en el sujetador. Cuando Rodrigo pudiera volver a cobrar de un rodaje ahorraría céntimo a céntimo para rescatar lo que se pudiera de aquellas joyas a las que tanto cariño dispensaba.
El aparato era nuevo, y no quiso saber si habría llegado en barco desde un puerto o pasado la frontera por los Pirineos. Lo mismo que nadie osaba preguntar cuando compraba medicinas en un cabaret o medias de seda en un cafetín de mala muerte. Aquel viernes de febrero de 1952 hacía dos años de la boda, y él se había acordado antes que ella. Leía la frase en voz alta y Rodrigo la repetía, escuchándose una y otra vez, diciendo con su seductora y atinada voz de barítono: «El honor está en no resignarnos a perder como si fuéramos unos cobardes».
En los años cuarenta las entradas a los cines costaban cantidades que iban desde la una cincuenta o las dos pesetas de los salones de pueblo o de barrio, a las ocho o diez de las zonas céntricas con teatros suntuosos y acogedores que disponían de calefacción y refrigeración. Las constantes subidas de precios de los años cincuenta trastocaron las cantidades, que pasaron de las cuatro, cinco o seis pesetas a las veinte o veinticinco en los sitios de postín. También variaban los estipendios de las estrellas de cine en España. En sus mejores tiempos —mediados los cuarenta—, Alfredo Mayo cobraba entre 70.000 y 100.000 pesetas por película, con una gama descendente según los siguientes del reparto. Otros nombres con menos relumbrón salían por las 20.000 o 25.000 pesetas por título. El récord lo batió la carambola de Vicente Casanova de Cifesa tras el inesperado éxito de una joven muy suelta en la tragedia, Aurora Bautista, con Locura de amor, por la que cobró 40.000 pesetas. Para sus dos películas siguientes, Pequeñeces (1950, Juan de Orduña) y Agustina de Aragón (id), ofreció la impresionante cantidad de 500.000 pesetas, que podía corresponder al 30 % del presupuesto de la película, una superproducción en tiempos en los que costaban una media de millón y algo.
Algunos nombres de ese repertorio de estrellas —Alfredo Mayo, Amparo Rivelles, Rafael Durán, Ana Mariscal, Mercedes Vecino, Julio Peña, Maruchi Fresno, José Nieto, Josita Hernán, Marta Santaolalla, Jorge Mistral…— podían disponer de un tren de vida nada común —como el de los toreros—, tener un automóvil, una buena casa, desplazarse por los restaurantes y locales más rumbosos, vestir con trajes que se solían hacer a medida… Frente a la vida con menos timbres de los repartos de teatro, siempre en el límite de la supervivencia y con estructuras jerarquizadas de rigores clasistas. De ese éxito social y económico participaban algunos directores de cine, no todos, y varios autores teatrales representados en los escenarios, así como unos pocos creadores de música para las revistas y zarzuelas.
Con diferente suerte destacaron diversos autores en la posguerra, como Jacinto Guerrero (1895-1951) con trabajos en la zarzuela —de Los gavilanes (1923) o El huésped del sevillano (1926) a la revista: El sobre verde (1927), y especialmente La blanca doble (1947)— que creó toda clase de músicas y en la autarquía tuvo consideración de estrella. Al igual que Francisco Alonso (1887-1948), que también alternó zarzuela (La calesera) con revista (Las corsarias, Las castigadoras, Las leandras…) y, tras la guerra, alcanzó enorme eco con Doña Mariquita de mi corazón (1942), Luna de miel en El Cairo (1943) y 24 horas mintiendo (1946). A la vez que el relativo ostracismo de Pablo Sorozábal (1897-1988) indiscutible figura de la preguerra con Katiuska (1931), La del manojo de rosas (1934) o La tabernera del puerto (1936), y que estrenó Black, el payaso en 1942, aunque parecía muy difícil que las ideas abiertas del autor sintonizaran con la exaltación ultranacionalista de la época. Junto a ello, la referencia del título español más conocido del siglo XX, el Concierto de...