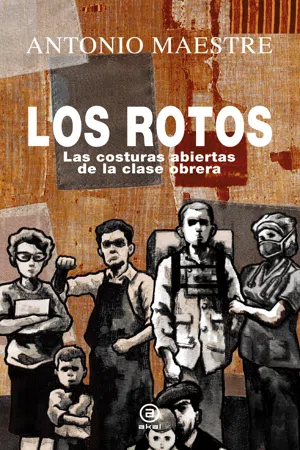![]()
Esconder el código postal
La diferencia entre llevar un carro lleno de comida o uno lleno de chatarra es el barrio en el que naces.
Bubbles, The Wire
El azar determina la mayor parte de tu vida. Se aprende rápido, desde el mismo momento que eres consciente de que la suerte es el único motivo por el que el ladrillo que te lanzan tus amigos en un descampado lleno de escombreras no te descalabra a ti pero sí al colega con quien compartes trinchera del barrio en el que esquivas las jeringuillas. La desigualdad se escribe en un código numérico. El que marca el código postal en el que te has criado es el que determina si tendrás una vida más fácil o más complicada. Hay tantas variables como números tiene Correos: los que viven en el 08034 de Pedralbes en Barcelona lo tendrán más fácil que los que pertenecen al 28982 de Parla en Madrid, que también lo tendrán más fácil que los del 41103 de las Tres Mil Viviendas en Sevilla. Asumir que el lugar en el que nos desarrollamos nos pondrá una serie de dificultades accesorias que otros no tendrán, pero que lo tendremos más fácil que los que nazcan en un lugar peor, ayudará a desmitificar el esfuerzo como la variable que te saque de la miseria. Nadie se esfuerza más que quien nace en el peor lugar para sobrevivir, y lo más probable es que muera en la misma miseria con la que creció. Para comprender hasta qué punto nos puede determinar, resulta útil acudir a los casos extremos. El Vacie es un poblado chabolista de Sevilla que se convirtió en el centro de la campaña a las elecciones municipales de 2011 cuando Juan Ignacio Zoido pactó con el patriarca del asentamiento, Ángel Montoya, la reubicación de sus vecinos. Tras vencer en los comicios, comenzó un proceso que aún continua y que hizo brotar historias que muestran hasta qué punto un código postal determina el futuro de sus habitantes. En los años posteriores a la llegada de Zoido a la alcaldía, los servicios sociales identificaron un problema irresoluble para sus atribuciones: en el caso de la que era la primera universitaria salida de El Vacie. Los asistentes sociales pidieron a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que intentaran encontrar una salida legal para que esta universitaria pudiera cambiar el código postal donde vivía, pues el simple hecho de que los entrevistadores vieran el número de El Vacie en el currículum impedía que se atendieran sus solicitudes. No importaba lo difícil que lo hubiera tenido para sacarse una carrera en unas condiciones de exclusión social; después de haberlo logrado, ni siquiera le daban una oportunidad al ver su código postal en un papel.
La identidad se determina, al menos en parte, por el lugar y el tiempo en que naces. El espacio social en el que te desarrollas es el que conforma y construye a la persona en su relación con su entorno, hasta el punto de moldearla de un modo determinado. En una misma familia se pueden encontrar diferentes maneras de lidiar con el lugar en el que te toca crecer. Si nacer en Fuenlabrada en los años ochenta te limitaba respecto a lo que supondría nacer en un barrio rico de Madrid, no es nada comparable a lo que mi padre vivió en su infancia en los años cincuenta y sesenta en una aldea de Cáceres. Como hemos señalado, entender la importancia del entorno y el hábitat social es imprescindible para desmitificar teorías sobre el mérito y la cultura del esfuerzo; nacer en entornos cómodos y estructurados resulta crucial.
Un niño como yo no tuvo que preocuparse por su vida a causa de la hostilidad del entorno, algo que sí le sucedió a mi padre. La simple subsistencia era una lucha. Los recuerdos de su infancia son los traumas de sobrevivir entre miseria, hambre y peligros. Hijo de un pastor, era uno más en las transhumancias de la familia con los animales, viajes llenos de penurias y frío, pulgas y noches a la intemperie. La vida se hacía en chozas de paja con camas hechas con ramas, pero, como había que calentarse, se hacía una lumbre en el centro. Fuego dentro de una vivienda hecha de yesca, ni un segundo sin arriesgar la vida. Uno de esos días, mi tío, con apenas nueve meses, cayó de cara en el fuego en un descuido de mi abuela cuando salía a cuidar los animales. Las cicatrices de su rostro totalmente quemado siempre me llamaron la atención de niño. Todavía las conserva. Aunque la casa nunca ardió, solo su aspecto físico.
Vivían en una serranía a las faldas de Monfragüe, así que ir a la escuela era algo que ni siquiera podían plantearse. Su labor desde niños se centraba en cuidar cabras y convivir con la fauna salvaje, entre lobos y culebras, cuidados por su mastín. La relevancia del lugar donde se vive adquirió una importancia tétrica en una de las fincas donde mis abuelos tuvieron que trabajar en el pastoreo; la única salida que había era atravesando una cerca de reses bravas con las que debían lidiar cada vez que tenían que ir al pueblo a cambiar huevos por algo de tocino para los garbanzos. El camino no era corto, ni fácil, algo que mi padre descubrió cuando hubo que llevarlo al médico, a unos 30 kilómetros de la choza, tras haber pillado unas fiebres malta por beber leche recién ordeñada de las cabras. Sobrevivió, pero casi no lo hace, con una meningitis que pudo ser letal. Morir por causa de una enfermedad propia de las características del lugar no era el único peligro; el lugar en sí mismo podría haberlo matado. Para acudir al pueblo tenían que atravesar el Tajo, y lo hacían en una balsa que un balsero desplazaba con una cuerda de una a otra orilla del río. Uno de esos días en los que tocaba pasarlo, venía con tanto caudal que resultaba muy peligroso. El balsero les recomendó no hacerlo, pero no tenían otra solución. Una yegua asustada, una mujer y dos niños se subieron a aquella plataforma hecha con troncos de árboles, cañizo y cuerdas que daba bandazos de un lado a otro con el río bravo. Su único futuro era emigrar a Madrid, algo que hizo de adolescente.
Puede que la vida de un niño en una zona rural de Cáceres en los años sesenta parezca algo superado en nuestro país y que los entornos de crianza se han igualado. Pero basta con moverse unos kilómetros del centro de Madrid para encontrarse un espacio de subsistencia propia de otro tiempo. En la Cañada Real han estado más de un año sin luz. En medio de la mayor nevada de la historia de Madrid, no tenían la posibilidad de encender la calefacción o de calentarse un plato de sopa. Los niños del poblado no podían conectarse a las clases del colegio o el instituto, ni hacer la tarea, ni estudiar en condiciones de salubridad. Unos 1.800 menores sin posibilidad de tener unas mínimas condiciones que garantizasen una escolarización adecuada. Vivir en la Cañada Real es el camino más corto para pervivir en la exclusión social, porque es algo que se hereda, un factor multigeneracional en las familias que no pueden abandonar esos espacios de socialización. Los problemas tratados en el capítulo sobre la educación quedan sepultados al abordar los que sufren los menores de estos enclaves. Una de las niñas contaba en El País cómo, a pesar de ser una buena estudiante, cuando la situación de la pandemia le impedía ir a clase, la falta de luz en su casa le dejaba sin posibilidad de sacar provecho de su escolarización: «Cuando me tocan clases semipresenciales lo paso mal. No tengo donde cargar el iPad y le he puesto una tarjeta de datos de 25 euros que se agota a la semana». El entorno degradado ayuda a que la mayoría de los menores reproduzcan esa degradación en su vida. En el documental del programa Carne Cruda «Volvemos a la Cañada», un niño le preguntaba al periodista Javier Gallego: «¿Tú qué harías si no tuvieses luz? Y si tú hubieses estado aquí toda tu vida y un día en plan así, normal, te hubieran cortado la luz, ¿tú qué hubieras hecho?, ¿salir?, ¿qué hubieras hecho? Y si tú estuvieras aquí desde que naciste y tienes todo aquí, te quitan la luz durante muchos años, ¿tú qué harías? ¿Te irías? ¿Qué harías? Y si la policía te empieza a decir, por ejemplo, que ya está, que esto todo es ilegal, tienes ahí marihuana, ¿tú qué le dirías a la policía? Y si llevas, no sé, por ejemplo, muchos años ahí, ¿cómo estarías? ¿Feliz? ¿Triste?».
J. D. Vance, autor del libro Hilbilly, una elegía rural, nos ayuda a comprender cómo esos problemas de exclusión e imposibilidad de movilidad ascendente asociados al entorno no son exclusivos de nuestro país y se dan en las bolsas de población pobre que se encuentran en cualquier país avanzado: «Los niños de clase trabajadora son mucho más propensos a enfrentarse con lo que se llama experiencias adversas en la infancia, que es solo una palabra elegante para el trauma infantil: ser golpeado o gritado, ser abandonado por un padre en varias ocasiones, ver que golpean a alguien o a tu padre, ver a alguien tomando drogas o abusando del alcohol. Estos son todos los casos de trauma infantil, y son bastante comunes en mi familia. Es importante destacar que no son solo algo común en mi familia ahora. También son multigeneracionales. Así, mis abuelos, la primera vez que tuvieron hijos, esperaban que prosperarían de una manera que era la única buena. Eran de clase media, capaces de ganar un buen sueldo en una siderúrgica. Pero lo que terminó sucediendo es que expusieron a sus hijos a una gran parte del trauma infantil que se arrastraba en muchas generaciones. Mi madre tenía 12 años cuando vio a mi abuela prender fuego a mi abuelo. Su crimen era que llegó a casa borracho después de que ella le hubiera dicho: “Si llegas a casa borracho, te voy a matar”. Y trató de hacerlo. Piensen cómo esto afecta la mente de un niño. Y pensamos en estas cosas raras veces. Pero un estudio realizado por el Fondo Fiduciario Infantil de Wisconsin encontró que el 40 por 100 de los niños de bajos ingresos se enfrentan a diversas formas de trauma infantil, en comparación con solo el 29 por 100 de los niños de mayores ingresos. Y piensen lo que significa realmente. Si eres un niño de bajos ingresos, casi la mitad se enfrentan a diversas formas de trauma infantil. Es un problema aislado. Este es un tema muy importante. Sabemos lo que ocurre con los niños que experimentan esta vida. Son más propensos a consumir drogas, con más probabilidades de ir a la cárcel, con más probabilidades de abandonar la secundaria y, lo más importante, es más probable que perpetúen en sus hijos lo que hicieron sus padres con ellos».
El entorno social influye de manera sustancial en la esperanza de vida. El caso de la URSS es paradigmático para entender cómo el entorno y las políticas públicas inciden de manera directa en la vida de la gente. En el año 1988, la esperanza de vida en la URSS era de 71 años; tras la caída del muro de Berlín y el colapso del gigante comunista fue menguando, hasta que en el año 2007 se situó en Rusia en 65 años. Los motivos fueron varios, muchos de ellos relacionados con el entorno social en el que la clase obrera rusa tuvo que desenvolverse. La eliminación de políticas de protección social como las pensiones o la atención primaria provocó una devastadora caída de la población en pocos años; a ello se unieron problemas derivados de la nueva realidad asociada a la competitividad capitalista, que obligaba a los trabajadores a esfuerzos y a una precariedad laboral a los que no estaban habituados. Los problemas de drogadicción, el alcoholismo, los accidentes laborales y los crudos inviernos hicieron que la población muriese de una manera no vista en tiempos de paz. En el año 2000, una noticia de El País sobre la caída de la natalidad y la alta mortalidad en Rusia explicaba que «algunos estudios apuntan a que muchos de estos fallecimientos tienen su origen en la malnutrición, el envenenamiento del aire y el agua, e incluso el estrés y la desesperanza por el deterioro de las condiciones de vida». Llama la atención cómo el espacio donde vives puede matarte si las políticas de protección social desaparecen. Tu código postal es más determinante que el genético para saber cuánto y cómo puedes vivir, y los peores espacios siempre están reservados a la clase obrera.
La correlación entre lugar de vida, clase social y esperanza de vida es determinante en todos los países de nuestro entorno. No es algo exclusivo de una situación traumática como la que ocurrió en la URSS y en los países del Este. Donde hay desigualdad es frecuente, aunque existan peculiaridades dependiendo de factores culturales. Pero en España los diferentes estudios son contundentes. El riesgo cardiovascular aumenta dependiendo de cuál sea la clase social; hay más posibilidad de sufrir diabetes, colesterol alto e hipertensión si perteneces a la clase trabajadora. La educación asociada a la clase social es indispensable como marcador de riesgo para sufrir enfermedades prevenibles como la depresión o el infarto de miocardio. El espacio que se ocupa es determinante para la salud, tal como se vio durante la pandemia, aunque se intentó relativizar con el mensaje de que el coronavirus no entendía de clases sociales. Lo cierto es que resulta crucial, entre otras cosas por los lugares donde se vive. El Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza (GEOT) presentó un estudio en el que mostraba «una correlación directa entre los casos en mayores de 80 años y las zonas en las que los residentes disponen de menos metros cuadrados». En el estudio se hizo una apreciación que es interesante recoger, porque incide en las clases más privilegiadas como agente inductor de sucesos que acaban afectando en mayor medida a los estratos populares. El virus lo trajeron los ciudadanos de mayor poder adquisitivo, pero lo sufrieron con especial intensidad aquellos que no podían huir de él, en casas de pocos metros cuadrados y baja salubridad; según el investigador Ángel Pueyo, catedrático de Geografía humana: «Fueron las clases móviles, técnicos de viaje en China, los que trajeron consigo el virus. Pero una vez aquí se ha extendido por toda la sociedad y se enquista en los núcleos de población más vulnerables».
El patriarca gitano que pactó con la administración de Sevilla la reubicación del poblado de El Vacie acabó muriendo por una enfermedad derivada de una existencia en exclusión social en un espacio con una salubridad no apta para la vida humana. Es un caso extremo, pero la calidad de vida, la salud y la propia muerte dependen en gran medida de cuál sea el barrio o ciudad en la que vivas. El ensanche de Valdecarros y el de Vallecas tienen problemas, determinados por la extracción social de quien decide irse a vivir allí, que no tienen en las nuevas urbanizaciones de zonas más ricas, y están relacionados con la salubridad. La incineradora de Valdemingómez, que se encuentra a cinco kilómetros de ambos ensanches, emite dioxinas y furanos que, según las asociaciones vecinales y los estudios realizados, triplican los de zonas de Madrid como el barrio de Salamanca. Los malos olores que llegan desde la planta de procesado también afectan de manera sustancial a la calidad de vida de los vecinos y, por lo tanto, a su salud mental.
Decía Manuel Vázquez Montalbán que la Gran Vía de Barcelona era una frontera física, atravesarla era meterte en el barrio de los otros; un espacio físico que te alejaba de los tuyos y te hacía sentir extraño en un lugar que no te correspondía. Era como venir de otra ciudad, aunque fueras consciente de que era la misma. Los espacios de desarrollo obrero han cambiado, evolucionado y mejorado con respecto a los que se encontraron generaciones pasadas. Pero mantienen lugares de segregación que tienen capacidad para determinarnos socialmente e incluso dirigirnos de manera literal, tal como explicaba el cantante Fito: «Yo tenía un amigo que me decía: “En Bilbao las aceras son estrechas porque no están hechas para pasear. Están hechas para ir a trabajar”». Geografías urbanas creadas para inducir ciertos comportamientos que van en contra de los intereses de la clase trabajadora, pero que esta acepta por creerlos beneficiosos o símbolo de un deseo.
Las piscinas se han convertido en un símbolo para narrar cómo el urbanismo se utiliza para dirigir políticamente al pueblo hacia unos lugares que determinan sus decisiones de manera beneficiosa para la clase dominante. Lo cuenta de modo certero Jorge Dioni en su libro La España de las piscinas, cuando explica cómo los planes de actuación urbana (PAU) de las comunidades autónomas y los ayuntamientos han fraguado una identidad política neoliberal en los trabajadores con situaciones más estables, haciéndolos huir de la identidad proletaria hasta convertirlos en conservadores que solo tienen en consideración aspiraciones individualistas, porque el modelo lleva a esa dirección. No es una decisión libre de la clase trabajadora, porque es la única manera de conseguir una cierta estabilidad, escapar de las ciudades ya consolidadas para irse a 30, 40 o 50 kilómetros a expansiones urbanas infradotadas de servicios públicos y buscar unos precios más asequibles que los que se dan en las grandes ciudades: «El sistema te va llevando en esa dirección. Puedes quedarte en la ciudad y arriesgarte a que te suban un 30 por 100 el alquiler o irte a un PAU y tener una tarifa plana a 20 o 30 años. Si no hay un control de los alquileres ni un proyecto de vivienda pública y quieres estabilidad, te tienes que ir», explicaba Dioni en una entrevista en El País. Pero aceptemos que no solo es una decisión inducida; aceptemos que existe un deseo humano y legítimo para prosperar y tener una vida mejor y más cómoda que no se puede juzgar sino comprender, y que es el predominante en la clase obrera. Querer salir del barrio es una decisión comprensible desde el punto de vista humano si no se debe a una exclusión forzada conseguida mediante la degradación y la gentrificación de los espacios urbanos históricamente ocupados por las clases populares. Durante la burbuja inmobiliaria, los jóv...