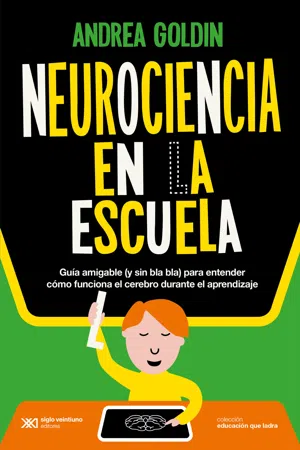![]()
1. Aprender es modificar el cerebro
El cerebro cambia constantemente
¿Pensaron alguna vez cómo serían si tuvieran otro color de pelo, otros rasgos, si hubiesen nacido en otra cultura? Cuando tenemos estas fantasías, usualmente nos imaginamos a nosotros mismos pelirrojos, o con los ojos rasgados, o viviendo en Australia. Pero, en algún sentido, nos imaginamos tal como somos, apenas trasladados de lugar o con un mínimo cambio en una parte de nuestra fisonomía, como si fuéramos muñecos que podemos decorar a piaccere. Se trata de un ejercicio que, por razones obvias, no es posible verificar. Pero si jugáramos a dilucidar qué sucedería, el resultado sería casi inimaginable, porque somos una mezcla de la información que tenemos en los genes –que vino de madres, padres, abuelas, tatarabuelos– y de la que proviene del ambiente, del contexto, de lo que percibimos, entendimos y vivimos a lo largo de nuestra existencia. Así, somos quienes somos, entre otras cuestiones, porque tenemos el pelo marrón, los ojos redondos y nacimos donde nacimos, bien lejos de Australia. Y si algo de eso hubiese cambiado, “nosotros” no seríamos “nosotros”, sino ¡“otros nosotros”! ¿Me explico?
Por ejemplo, un pelo de otro color podría haber llamado la atención de un compañero burlón en el primer grado de la escuela. Y el resultado podría ser que nos convirtiéramos en expertos en contraatacar con ironías, o en restarle importancia a lo que dicen los demás, o en ir a parar siempre a la Dirección. Parecen nimiedades pero, desde chiquitos, vamos forjando nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. Incluso algo en apariencia tan insignificante como el color de pelo o el compañero de banco puede tener una gran influencia, no solo en la forma de reaccionar ante ciertas situaciones, sino en cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Cual bola de nieve, eso que pasó solo durante un año –porque luego el compañero burlón se cambió de escuela– nos afectará en segundo grado, y en tercero, ¡y en nuestra vida adulta! O tal vez ese cambio en el color de pelo lograba que el compañerito que tanto nos gustaba quisiera ser nuestro novio. ¡O que no quisiera!
Si ustedes han estado en contacto con personas en distintos momentos del desarrollo, es posible que ya hayan pensado en esto que comento. Es posible que ya sepan que aquello que nos sucede de niños puede marcarnos por el resto de la vida. Me refiero a situaciones que, por alguna razón, muchas veces desconocida para nosotros mismos e incluso hasta irracional o inconsciente, resultan relevantes para comenzar un proceso que podría dejar una huella marcada en nuestro cerebro. Es que con el cerebro pensamos, entendemos, razonamos; pero gracias a él también sentimos, tenemos deseos, expectativas, impulsos. Ojo, que con esto no quiero decir que seamos un cerebro y nada más. Nuestro cerebro está, se desarrolla y ha desarrollado dentro de un cuerpo particular, en una sociedad y cultura particulares. Y, como veremos a lo largo de este capítulo y de este libro, abordar ese cóctel es fundamental a la hora de comprender cómo aprendemos y enseñamos.
El efecto Pigmalión
Hace más de cincuenta años Robert Rosenthal, un psicólogo experimental de los Estados Unidos, comenzó, casi por casualidad, una línea de trabajo que me resulta fascinante y muy iluminadora. A raíz de varios resultados obtenidos en el laboratorio, se le ocurrió investigar si las creencias (incluso implícitas) que los docentes tienen sobre los alumnos podrían impactar en su aprendizaje. A través de una serie de estudios en escuelas (pioneros en esto de la neurociencia educacional) encontró que, si un docente esperaba que algunos niños en particular aprendieran y entendieran más que sus compañeros, eso era lo que finalmente sucedía. Lo llamó “efecto de la expectativa interpersonal” y se trata, ni más ni menos, de lo que coloquialmente conocemos como “profecía autocumplida”. Demostró que las expectativas (fabricadas) en las mentes de los profesores sobre el potencial (oculto) de determinados alumnos podían conducir a la mejora de su rendimiento intelectual.
Esto quiere decir que, si un docente tiene altas expectativas sobre un alumno, este terminará teniendo un mejor desempeño. Ustedes podrán pensar que esto se debe a una suerte de preselección, a la buena lectura que hace un docente cuando entiende quién tiene un “techo” más alto. Pero, justamente, Rosenthal demostró que no es así: se trata de una manipulación, inconsciente, por supuesto, que hace el docente según sus prejuicios (buenos o malos). ¿Y cómo se explica que suceda? Mayoritariamente, por conductas no verbales, por mejores interacciones de aprendizaje con ciertos estudiantes (más frecuentes, largas, emocionales y de mejor calidad). Estos factores llevan a que los docentes logren enseñarles más rápido conceptos más complejos.
Y termina repercutiendo en que aquellos alumnos de quienes se esperaba más, logren más. Por el contrario, bajas expectativas docentes peligrosamente conducirán a un peor rendimiento estudiantil.
Quiero ser muy clara en lo que este resultado implica, porque me parece una demostración muy concreta del nivel de responsabilidad que tenemos a la hora de educar. Si un docente cree que un alumno tiene problemas y que no puede esperarse mucho de él, va a actuar de un modo muy diferente que si creyera que es sobresaliente. ¿Y cuál sería el resultado final? En el primer caso, el alumno aprenderá mucho menos, mientras que en el segundo llegará mucho más lejos. Y atención que en este ejemplo hipotético hablamos del mismo alumno y del mismo docente.
Esta idea de que las expectativas son tan poderosas que terminan moldeando la realidad recibe el nombre de “efecto Pigmalión” (personaje de la mitología griega, rey y escultor, que se enamora de una estatua que él había tallado). Pero también se la conoce como “efecto Rosenthal-Jacobson”, en honor a sus descubridores. ¿Y quién es Jacobson? Lenore, la directora de la escuela donde Rosenthal hizo estos primeros descubrimientos. Es que la neurociencia educacional solo puede avanzar en la interdisciplina, si hay una relación real, productiva y franca entre la comunidad científica y la educativa.
El cerebro es un órgano que nos permite interactuar con el mundo: la información ingresa a través de los sentidos, la mayor parte de las veces llega al cerebro y allí termina de procesarse y de entenderse, en función de nuestras emociones, experiencias previas y expectativas. Después de eso, tal vez actuemos en consecuencia: podríamos mover alguna parte del cuerpo, generar un nuevo pensamiento o una emoción, o incluso transpirar. El tema de fondo es que la inmensa mayoría de las cosas que nos suceden pasan a través del cerebro. Y esto permite también explicar las marcas de por vida que nos dejó aquel compañerito cuyo nombre ni siquiera recordamos. Esa realidad se debe a una característica distintiva, única, del cerebro: cambia como consecuencia de las experiencias que le toca atravesar. ¿No les parece maravilloso? (Por supuesto, también va cambiando por el propio desarrollo, se modifica a medida que crecemos.) Esa capacidad se denomina plasticidad. Decir que el cerebro es plástico significa, ni más ni menos, que puede modificarse por la experiencia. Y no se trata de una manera de decir, porque esa modificación es literal, o sea que es física, tangible. El cerebro cambia. De hecho, su propio cerebro, querido lector, lectora, lectorcito, está cambiando en este preciso momento. No debido a estas palabras en particular (aunque, si soy lo suficientemente interesante o, al menos, ingeniosa, el proceso habrá comenzado y eso sucederá dentro de un tiempo), sino a muchísimas otras cosas que rondan sus cabezas, tengan ustedes registro de ellas o no.
Mente y cerebro
La dualidad mente-cerebro es un tema de discusión desde los orígenes de la filosofía, en Grecia. Para simplificar, aquí nos referiremos al cerebro como al órgano tangible, mientras que la mente son los procesos que suceden en él, el “pensamiento”. No obstante, como veremos más adelante, una de las particularidades del cerebro es que puede modificarse debido a las cosas que nos pasan. De este modo, el cerebro cambia y, en consecuencia, también cambia lo que pensamos y sentimos, lo que a su vez puede generar modificaciones en el sistema nervioso. Y así sucesivamente.
Huellas en el cerebro
La plasticidad funciona de manera lenta y progresiva. La primera vez que nos enfrentamos a una situación nuestro cerebro presenta determinadas características. Si esa situación tiene algo de impacto, nuestro cerebro cambiará (un poquititito, apenas). La próxima vez que nos enfrentemos a la misma situación, nuestro cerebro, que será ligerísimamente diferente al de la primera vez, podrá cambiar de nuevo. Entonces, ya será un cerebro “distinto” del “original”. Y si nos enfrentamos a una situación equivalente por tercera vez, el cambio será aún mayor (aunque la diferencia seguirá siendo prácticamente imperceptible, al menos a nivel físico). Y así podremos seguir hasta que en algún momento la situación ya no tenga nada de interesante ni de novedoso ni de nada y deje de producir impacto en nuestro cerebro. (O, peor aún, que nos aburra supinamente y eso, como veremos más adelante, puede ser muy malo para el aprendizaje.)
Podemos pensarlo mediante un ejemplo concreto. Doy por sentado que ustedes no saben chino (si llegan a saber, cambien el idioma por el que más curiosidad les dé). Imaginen que tienen un vecino nuevo, nacido en China, que no habla una pizca de español. Ustedes suben al ascensor, lo saludan, y él responde en algo que debe ser chino. La situación los toma por sorpresa y ni siquiera son capaces de imitar el sonido para demostrar buena educación. Como consecuencia, se sienten un poco mal. Es muy posible que esa situación haya disparado un mecanismo por el cual ustedes terminarán aprendiendo al menos esa palabra. Pero claro, sería un espanto si en ese momento les tomaran un examen de chino. Unos días después se lo cruzan de nuevo, sus cerebros no son los mismos y, cuando lo ven, ya saben que él los va a saludar en chino y que estaría bueno responder al saludo. Pero se les escapa la palabra, el vecino habla demasiado rápido y cerrado. No obstante, sus cerebros siguieron cambiando. Pasan algunos días más y comparten ascensor por tercera vez. Ahora ustedes están muy preparados, ya saben lo que viene. Lo miran, el chino se acerca, dice una palabra y ustedes… responden lo que pueden. Pero lograron escuchar lo que el vecino dijo y repetirlo, aunque ambas cosas les hayan salido horribles. De a poco, la cuarta, quinta, decimotercera vez que se crucen, lograrán perfeccionar esa palabra. Se sentirán orgullosísimos. Y en algún momento, ¡ustedes saludarán al chino en chino antes de que el chino hable! Claramente, durante todo este proceso, ustedes habrán estado aprendiendo. Pero no solo habrán aprendido la palabra en cuestión (que confiamos en que haya sido “hola” o algo así, y no un improperio). Aprendieron que el vecino saluda en chino, que habla cerrado y hay que prestar atención, que ustedes quieren devolver ese saludo; aprendieron a colocar la lengua, la garganta y los labios para decir esos sonidos. Ustedes, sus cerebros, aprendieron muchísimas cosas durante el proceso. Si en sucesivos exámenes hubiésemos evaluado esas pequeñas cosas, entonces ustedes habrían aprobado. Si, por el contrario, solo evaluamos qué tal pronuncian esa palabra, es decir, el resultado final, entonces solo habrían aprobado en la última instancia. Y he aquí la cuestión de qué es el aprendizaje.
La neuroeducación se presenta
Aquí comenzamos el libro en serio. Porque la plasticidad es un concepto crucial para la educación: aprender implica modificar el cerebro. Dicho de manera más “técnica”, implica plasticidad. ¡Ojo! Hay aprendizajes que no requieren modificaciones cerebrales estructurales. Pero la mayor parte de lo que coloquialmente consideramos como aprendizajes, sí. Empecemos por el principio: ¿qué significa aprender, en términos neurocientíficos? Lo que en la vida cotidiana llamamos “aprendizaje” se refiere a la extracción de propiedades particulares, en ciertas situaciones, que podrían permitirnos modificar nuestras conductas en el futuro. Esto suena medio pomposo, pero léanlo de nuevo: cualquier cosa que consideremos aprendida cumplirá con esa definición. Incluso tal vez sea una definición demasiado amplia. Imaginen –o recuerden– la situación de intentar explicar algo a otra persona luego de haberlo aprendido. ¿Cuántas veces pasamos por el clásico “yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo”? En ese caso, si no podemos explicarlo, si no podemos cambiar la conducta por la nueva información, ¿lo aprendimos o no lo aprendimos? Los sistemas de evaluación usuales consideran que el concepto en cuestión no fue aprendido (y debemos reprobar al alumno, bah). No obstante, nuestra definición dice que es posible que haya habido cierto grado de aprendizaje, aunque no con la suficiente profundidad como para poder explicarlo. Es posible que se hayan producido cambios estructurales en su cerebro que podrían manifestarse como una modificación en el comportamiento, aunque no se haya alcanzado el objetivo máximo que estábamos esperando: poder explicar todo con claridad; porque, como veremos más adelante, organizar pensamientos para poder explicar es un atributo de la comprensión. Pero algo cambió.
Antes de meternos en los detalles de este proceso, les pido que, por lo menos hasta el capítulo 4, nos pongamos de acuerdo en aceptar nuestra definición: aprender implica extraer propiedades que potencialmente podrían modificar nuestra conducta futura. Esas modificaciones físicas en el cerebro generan cambios en el comportamiento, ya sean “pequeños” (saber que el vecino hablará chino) o más significativos (lograr decir más o menos decentemente una palabra en otro idioma). Hablamos de cambios potenciales porque sus cerebros ya estaban listos para ese cambio, incluso antes de que fuese observable. Por ejemplo, si el tercer viaje en ascensor hubiese ocurrido un día antes, ustedes muy posiblemente habrían reaccionado de manera similar. Pero como el encuentro no fue ese día, nadie se enteró de que su conducta ya había cambiado.
Volvamos unas líneas más arriba. En particular, a la parte de “Y en algún momento, ¡ustedes saludarán al chino en chino antes de que el chino hable!”. ¿Cuándo debería ser ese momento? Les propongo que dejen de leer por un instante, que cierren el libro (usen un dedo para marcar la página) y piensen: ¿cuándo les parece que debería suceder ese momento?, ¿cuántas veces necesitarán cruzarse con el vecino hasta que el saludo les salga respetable? ¿Se animan a arriesgar un número? Vamos, vamos, cierren el libro y jueguen un poco, que ya seguimos.
¿Y, qué les parece? Espero no desilusionarlos, pero no tengo una respuesta para esta pregunta. Nadie la tiene. No existe un tiempo fijo, determinado, universal para los aprendizajes. Pero esto nos deja una conclusión importante, de la cual debemos tomar nota: cada persona aprende a su ritmo. Más aún: cada persona aprende distintas cosas a diferentes ritmos. Mucho más aún: en cada momento de la vida aprendemos con ritmos diferentes. Esto, que cualquier educador experimentado ha vivenciado, se explica a nivel neural porque la plasticidad tiene distintos tiempos, según las capacidades involucradas, la persona, su edad, sus circunstancias de vida.
Quien planteó que el aprendizaje tiene bases neurales fue Donald Hebb, un psicólogo canadiense que en 1949 publicó la idea de que el aprendizaje no es algo pasivo, sino que implica procesos por los que el cerebro se modifica. Además, explicó un mecanismo simple mediante el cual el cerebro organiza sus circuitos según los patrones de actividad que recibe. Cabe aclarar que la plasticidad hebbiana no se verifica siempre, pero se trata de un buen acercamiento y nos permite entender la plasticidad de manera sencilla.
Aquí hay que hacer un alto para mencionar dos conceptos clave: neuronas y sinapsis. El sistema nervioso, como todos nuestros tejidos, está conformado por células, algunas de las cuales se llaman neuronas. Las neuronas se especializan en ...