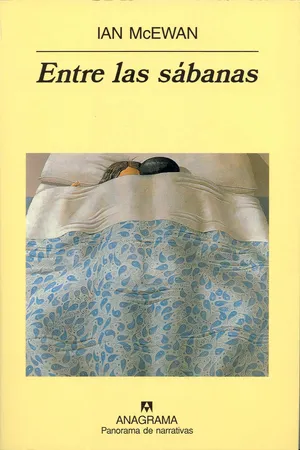![]()
PSICÓPOLIS
Mary trabajaba en una librería feminista de Venice, de la que era copropietaria. La conocí allí durante mi segundo día en Los Ángeles, a la hora de comer. Esa misma noche nos hicimos amantes, y poco después, amigos. El viernes siguiente la encadené por un pie a mi cama durante todo el fin de semana. Se trataba, me explicó, de algo por lo que «tenía que pasar para poder superarlo». Me acuerdo de cuando me hizo prometerle solemnemente (más tarde, en un bar abarrotado) que no le haría caso si exigía que la soltara. Ansioso por complacer a mi nueva amiga, compré una delgada cadena y un candado diminuto. Fijé una anilla de acero al somier de madera de la cama con unos tornillos de latón y todo quedó dispuesto. Al cabo de sólo unas horas empezó a exigir su puesta en libertad, y, aunque un poco aturdido, salí de la cama, me duché, me vestí, me puse las zapatillas de andar por casa y le llevé una gran sartén para que pudiese orinar. Su tono de voz era firme y razonable.
«Ábrelo», dijo. «Ya basta.» He de reconocer que me asustó. Me serví una copa y me apresuré a salir al balcón para ver la puesta del sol. Aquello no me excitaba lo más mínimo. Pensaba para mis adentros: Si la suelto, me despreciará por débil. Si la mantengo atada, es posible que me odie, pero, al menos, habré cumplido mi promesa. El sol, de color naranja claro, se zambullía entre la neblina, y la oía gritar a través de la puerta cerrada del dormitorio. Cerré los ojos y me esforcé por ser irreprochable.
En cierta ocasión, un amigo mío se hizo psicoanalizar por un señor mayor, un freudiano que tenía una clínica establecida en Nueva York. En una de las sesiones mi amigo habló largo y tendido de sus dudas sobre las teorías de Freud, de su falta de credibilidad científica, de su especificidad cultural, y así sucesivamente. Cuando terminó, el analista sonrió afablemente y le dijo: «¡Mire a su alrededor!» Al hacerlo, le señaló con la palma de la mano el cómodo despacho, el ficus y la begonia rex, las paredes forradas de libros. Finalmente, dobló hacia sí la muñeca de un modo que sugería honestidad y, al mismo tiempo, ponía de relieve las solapas de su elegante traje, y dijo: «¿De veras cree que habría llegado a estar donde estoy si Freud se hubiera equivocado?»
De igual modo, me dije mientras volvía dentro (el sol ya se había puesto y el dormitorio estaba en silencio), la simple verdad de la cuestión es que mantengo mi promesa.
Con todo, me aburría. Erraba de una habitación a otra encendiendo las luces, apoyándome en los marcos de las puertas y mirando fijamente objetos que ya me resultaban familiares. Monté el atril y saqué la flauta. Hace años que aprendí a tocar solo y tengo muchos defectos, arraigados por la costumbre, que ya no tengo voluntad de corregir. No pulso las teclas con las puntas de los dedos, como debiera, y los levanto demasiado, con lo que se me hace imposible tocar pasajes rápidos con soltura. Además, no logro relajar la muñeca derecha, y no queda, como debiera, en un ángulo de noventa grados con respecto al instrumento. No mantengo erguida la espalda al tocar; al contrario, me inclino sobre la partitura. No controlo la respiración con los músculos del estómago, sino que soplo chapuceramente con la parte superior de la garganta. Tengo mala embocadura y con demasiada frecuencia recurro a un trino sensiblero. Carezco del control necesario para tocar cualquier intensidad que no sea o suave o fuerte. Nunca me he molestado en aprender las notas que hay más allá del segundo sol. Soy mal músico, y cualquier ritmo un poco raro me desconcierta. Y, sobre todo, no tengo la menor ambición por tocar otra cosa que la media docena de piezas que sé, en las que cometo siempre los mismos errores.
Cuando llevaba varios minutos interpretando mi primera pieza, se me ocurrió que Mary estaría escuchando desde el dormitorio, y me vino a la cabeza la expresión «público cautivo». Mientras tocaba, ideaba formas de insertar con naturalidad esta expresión en una frase para hacer un juego de palabras pobre e intrascendente, pero cuyo humor despejara de algún modo la situación. Dejé la flauta y me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Pero antes de tener lista la frase, mi mano, con una especie de automatismo irreflexivo, abrió la puerta, y me encontré frente a Mary. Estaba sentada en el borde del lecho, cepillándose el pelo, con la cadena decentemente oculta por la ropa de cama. En Inglaterra, a una mujer tan vehemente como Mary se la habría podido considerar agresiva, pero era de natural bonachón. Era bajita y bastante corpulenta. Su cara era una mezcolanza de tonalidades rojas y negras: labios intensamente rojos, ojos muy, muy negros, pómulos de un rojo manzana oscuro y un cabello negro y brillante como el azabache. Su abuela era india.
–¿Qué quieres? –dijo bruscamente y sin dejar de cepillarse el pelo.
–¡Ah! –dije yo–. ¡Público cautivo!
–¿Qué?
Como no lo repetí, me dijo que quería estar sola. Me senté en la cama y pensé: Si me pide que la suelte, lo haré en el acto. Pero no dijo nada. Cuando terminó con su pelo se recostó con las manos en la nuca. Me quedé mirándola, esperando. Me parecía absurdo preguntarle si quería que la soltara, y también me aterraba la idea de liberarla sin más. Ni siquiera sabía si se trataba de un asunto ideológico o psicosexual. Volví con la flauta, pero esta vez me llevé al otro extremo del apartamento el atril y la partitura y cerré las puertas que había en medio. Esperaba que no me oyese.
El domingo por la noche, tras más de veinticuatro horas de silencio mutuo ininterrumpido, dejé libre a Mary. Mientras abría el candado, dije:
–Llevo menos de una semana en Los Ángeles y ya me siento una persona completamente distinta.
Aunque en parte era cierto, hice el comentario con intención de agradar. Mientras me ponía una mano en el hombro y se masajeaba un pie con la otra, Mary dijo:
–Sí, tiene eso. Es una ciudad que empieza donde acaban las demás.
–¡Tiene una longitud de más de cien kilómetros! –asentí.
–¡Tiene una profundidad de mil kilómetros! –gritó salvajemente Mary, y me echó al cuello sus brazos morenos. Parecía haber encontrado lo que quería.
Sin embargo, era poco dada a las explicaciones. Más tarde fuimos a cenar a un restaurante mexicano y esperé en vano que dijese algo sobre su fin de semana encadenada; cuando por fin me decidí a preguntarle, me interrumpió con otra pregunta.
–¿Es verdad que Inglaterra se halla en un estado de colapso total?
Dije que sí y le hablé durante largo rato sin creerme lo que decía. La única experiencia de colapso total que tenía era la de un amigo que se suicidó. Tragó un poco de cristal molido con ayuda de un zumo de pomelo. Cuando empezaron los dolores, fue corriendo al metro, compró el billete más barato que había y se tiró debajo de un tren. De la nueva línea Victoria. ¿Cómo sería eso a escala nacional? Volvimos a casa cogidos del brazo y en silencio. A nuestro alrededor el aire estaba caliente y húmedo, nos besamos y nos aferramos el uno al otro en la acera junto a su coche.
–¿Repetimos este viernes? –dije con ironía mientras se metía en el coche, pero su portazo interrumpió mis palabras. Desde el otro lado de la ventanilla me dijo adiós agitando la mano y sonrió. Pasó bastante tiempo hasta que la volví a ver.
Yo vivía en Santa Mónica, en un enorme apartamento prestado que estaba encima de una tienda cuya especialidad era el alquiler de artículos para fiestas así como, por raro que parezca, de material para «habitaciones de enfermo». En un lado de la tienda había copas, cocteleras, sillas, una mesa para banquetes y una discoteca portátil, y en la otra sillas de ruedas, camas reclinables, pinzas y cuñas, brillantes muletas de acero y rodilleras de goma de colores chillones. Durante mi estancia advertí que había diversas tiendas como aquélla en distintos puntos de la ciudad. El gerente iba impecablemente vestido y en un principio su afabilidad me imponía. Cuando nos vimos por primera vez, me dijo: «Sólo tengo veintinueve años.» Era de constitución robusta y llevaba uno de esos gruesos mostachos que se dejaban los jóvenes ambiciosos tanto en América como en Inglaterra. El primer día de mi estancia subió la escalera, se presentó como George Malone y me hizo un amable cumplido:
–Los británicos –dijo– hacen unas sillas para inválidos cojonudas. Las mejores.
–Será la Rolls Royce –dije. Malone me cogió del brazo.
–¿Te quieres quedar conmigo? Los de Rolls Royce hacen...
–No, no –dije nerviosamente–. Era... un chiste.
Por un momento se le petrificó la expresión, tenía la boca abierta como un agujero negro. Me va a pegar, pensé. Pero se rió.
–¡Rolls Royce! ¡Qué bueno! –Y cuando volví a verle señaló hacia el extremo de su tienda dedicado a las «habitaciones de enfermo» mientras gritaba–: ¿Quieres comprar un Rolls?
A veces, a la hora de comer, bebíamos juntos en un bar iluminado por farolillos rojos que estaba cerca de Colorado Avenue, y donde George me presentó al camarero como «especialista en bromas geniales».
–¿Qué vas a tomar? –me dijo el camarero.
–Aceite de cerdo con una cereza –dije, esperando cordialmente estar a la altura de mi reputación. Pero el camarero puso mala cara y, volviéndose hacia George, dijo con un suspiro:
–¿Qué vas a tomar?
Al principio resultaba estimulante vivir en una ciudad llena de narcisistas. Al segundo o tercer día hice caso de las instrucciones de George y fui caminando hasta la playa. Era mediodía. Desperdigadas sobre aquella arena fina, pálida y amarillenta hasta que se las tragaba, de norte a sur, una neblina de calor y contaminación, había un millón de figurillas escuetas y primitivas. Nada se movía, salvo las perezosas olas gigantes en la lejanía, y el silencio era impresionante. Cerca de donde estaba yo, al borde mismo de la playa, había distintos juegos de barras paralelas para hacer gimnasia, vacías y funcionales, cuya tosca geometría estaba enmarcada por el silencio. Ni siquiera me llegaba el rumor de las olas, no se oía ni una voz, la ciudad entera parecía soñar. Mientras caminaba hacia el océano empecé a oír suaves murmullos no muy lejos; era como si oyera a alguien hablando en sueños. Vi a un hombre que movía la mano, extendiendo los dedos con firmeza sobre la arena, para que les diera el sol. Una nevera sin tapadera yacía como una lápida junto a la cabeza de una mujer postrada. Eché un vistazo a su interior cuando pasé junto a ella y vi latas de cerveza vacías y un paquete de queso anaranjado flotando en el agua. Ahora que me movía entre ellos, me fijé en lo separados que estaban los bañistas entre sí. Parecía costar varios minutos ir de uno a otro. Un efecto de la perspectiva me había hecho creer que estaban apretujados. También me fijé en la hermosura de las mujeres, que exhibían sus miembros morenos como estrellas de mar; y en cuántos ancianos saludables había, con cuerpos nudosos y musculados. El espectáculo de aquel esfuerzo colectivo era estimulante, y, por primera vez en mi vida, también deseé con urgencia estar moreno, sobre todo de cara, de modo que cuando sonriera mis dientes emitiesen blancos destellos. Me quité los pantalones y la camisa pensando: Seré libre, cambiaré tanto que será imposible reconocerme. Pero al cabo de unos minutos tenía calor y estaba inquieto, quería abrir los ojos. Fui corriendo a zambullirme en el océano y nadé hasta donde algunas personas se mantenían a flote pedaleando a la espera de que una ola especialmente grande les arrojase contra la orilla.
Un buen día, a la vuelta de la playa, encontré en la puerta una nota de mi amigo Terence Latterly.
–Te estoy esperando –decía– en el Doggie Diner de enfrente.
Conocí a Latterly hace años, en Inglaterra, cuando investigaba para una tesis sobre George Orwell, que sigue sin completar, y hasta que llegué a América no descubrí que era un americano muy poco común. Delgado, extraordinariamente pálido, con delicados y rizados cabellos negros, ojos rasgados, como los de una princesa renacentista, y una nariz larga y recta con estrechas ranuras negras por fosas, Terence era enfermizamente bello. Los homosexuales lo abordaban con frecuencia, y en cierta ocasión, en la Polk Street de San Francisco, llegaron literalmente a acosarlo en masa. Padecía un leve tartamudeo, lo bastante leve para enternecer a aquellos a los que enternecen esas cosas, y daba mucha importancia a la amistad, hasta el punto de deprimirse a veces por culpa de sus amigos. Me llevó algún tiempo admitir que, en el fondo, Terence no me caía bien, pero entonces ya formaba parte de mi vida y lo acepté como un hecho consumado. Como a todos los pelmazos, sólo le interesaban sus problemas y no sentía la menor curiosidad por lo que pensaran los demás, pero contaba buenas historias y nunca repetía ninguna. Se encaprichaba regularmente de mujeres a las que espantaba con su laberíntica quisquillosidad y su vehemencia, y que proporcionaban material fresco para sus monólogos. Ya había habido dos o tres ocasiones en que una chica tranquila, solitaria y protectora se había enamorado desesperadamente de Terence y sus manías, pero, como era de esperar, él no mostraba interés. Le iban las mujeres duras, independientes y de piernas largas, las cuales se aburrían rápidamente con él. Me confesó que se masturbaba cada día.
Era el único cliente que había en el Doggie Diner; estaba cabizbajo y taciturno ante una taza de café vacía, y apoyaba el mentón sobre las palmas de las manos.
–En Inglaterra –le dije–, una cena de perro1 significa una porquería intragable.
–Entonces siéntate –dijo Terence–. Estamos en el lugar adecuado. Me han humillado de mala manera.
–¿Sylvie? –pregunté solícitamente.
–Sí, sí. Una humillación grotesca. –Aquello no era nada nuevo. Con frecuencia, los encuentros con Terence eran morbosos resúmenes de los golpes que había encajado a manos de mujeres indiferentes. Llevaba meses enamorado de Sylvie, y la había seguido hasta aquí desde San Francisco, donde me habló de ella por primera vez. Ella se ganaba la vida montando restaurantes de comida naturista y vendiéndolos después, y, por lo que yo sabía, apenas era consciente de que Terence existiese–. Nunca debí venir a Los Ángeles –dijo Terence mientras la camarera del Doggie Diner llenaba su taza–. Está bien para los británicos. Vosotros veis todo lo de aquí como una estrafalaria comedia de extremos, pero es porque so...